Hernándezcazaresmarcelia.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
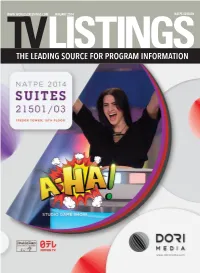
THE LEADING SOURCE for PROGRAM INFORMATION *LIST 0114 ALT LIS 1006 LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 2
*LIST_0114_ALT_LIS_1006_LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 1 WWW.WORLDSCREENINGS.COM JANUARY 2014 NATPE EDITION TVLISTINGS THE LEADING SOURCE FOR PROGRAM INFORMATION *LIST_0114_ALT_LIS_1006_LISTINGS 1/16/14 12:50 PM Page 2 MARKET FLOOR 10 Francs 425 Cineflix Rights 304 France Televisions Distribution 425 Motion Picture Corp. of America 132 SBS International 518 100% Distribution 425 CITVC 400 Fred Media 106 Multimedios Televisión 115 Scorpion TV 331 AB Media 415 CJ E&M 417 Fuji Television Network 113 Muse Distribution International 213 Shanghai TV Festival 608 AccuWeather 117 Construir TV 421 Gaumont Animation 425 Newen Distribution 120 Shoreline Entertainment 204 ADD Agency 130 CT Media 231 Global Agency 301 NHK Enterprises 521 Superights 425 AFP 505 David Harris Katz Entertainment 116 GMA Worldwide 104 Nippon Animation 531 Switch International 134 American Cinema International 508 DCD Rights 300 GoldBee 533 Nippon Television Network 228 Taipei Multimedia Production 515 Aniplex 311 DHX Media 316 GRB Entertainment 510 Nollywood Worldwide Entertainment 332 TF1 International 425 APA International Film Distributors 404 DIRECTV Latin America 628 Greenlight International 232 NuRay Pictures 124 Toei Animation 215 Argonon 31a DLT Entertainment 401 Hasbro Studios 102 Octapixx Worldwide 308 Triangle Entertainment 626 Arte France 425 DRG 201 Hoho Entertainment 331 Olympusat 624 TV Asahi 233 ATM Broadcast 325 Echo Bridge Entertainment 221 ITV-Inter Medya 421 Ooyala 604 TV France International 425 Audiovisual from Spain 225 Egeda US 616 Kanal D 410 Optomen Television 331 TV Latina 604k Begin 108 Electric Sky 331c KBS Media 419 Osiris Entertainment 212 TVS 218 Bender Media Services 411 Electus International 127 Keshet International 634 Pact/UK Indies 331 Twofour 331 Beverly Boy Productions 126 Elk Entertainment 138 KOCCA 415 Passion Distribution 331b Upside Distribution 425 Bonneville Distribution 501 Espresso TV 331 Lagardère Entertainment Rights 118 Peace Point Rights 312 VIPO Land 226 Boomerang TV 225 Epic Films 114 Latin Media Corp. -

Obitel 2014 Estrategias De Producción
OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA Ficción TELEVISIVA OBITEL 2014 EstratEgias dE producción TRANSMEDIA En la ficción tElEvisiva OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA Ficción TELEVISIVA OBITEL 2014 EstratEgias dE producción TRANSMEDIA En la ficción tElEvisiva Guillermo Orozco Gómes Maria Immacolata Vassallo de Lopes Coordinadores Generales Morella Alvarado, Gustavo Aprea, Fernando Aranguren, Alexandra Ayala-Marín, Catarina Burnay, Borys Bustamante, Giuliana Cassano, James Dettleff, Francisco Fernández, Francisco Hernández, Pablo Julio, Mónica Kirchheimer, Charo Lacal- le, Pedro Lopes, Maria Cristina Mungioli, Guillermo Orozco Gómez, Juan Piñón, Rosario Sánchez, Luisa Torrealba y Maria Immacolata Vassallo de Lopes Coordinadores Nacionales © Globo Comunicação e Participações S.A., 2014 Capa: Letícia Lampert Projeto gráfico: Niura Fernanda Souza Editoração: Vânia Möller Produção editorial: Felícia Xavier Volkweis Tradução: Naila Freitas Revisão: Sue Anne Christello Coimbra, Thais Deamici de Souza Revisão gráfica: Clo Sbardelotto Editor: Luis Antônio Paim Gomes Foto de capa: Louie Psihoyos. High-definition televisions in the information era. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Bibliotecária Responsável: Denise Mari de Andrade Souza – CRB 10/960 E82 Estrategias de producción transmedia en la ficción televisiva: anuario Obitel 2014 / los coordenadores generales Guillermo Orozco Gómez y Maria Immacolata Vassallo de Lopes. -- Porto Alegre: Sulina, 2014. 551 p.; il. ISBN: 978-85-205-0711-5 1. Televisión – Programa. 2. Ficción – Televisión. -

Cuidad De México Nacionalidad: Mexicana Estatura: 1.63 M Idiomas: Español
CINTHIA VÁZQUEZ NOMBRE REAL: CINTHIA VÁZQUEZ BARRÓN NOMBRE ARTÍSTICO: CINTHIA VÁZQUEZ FECHA DE NACIMIENTO: 4 DE MARZO LUGAR DE NACIMIENTO: CUIDAD DE MÉXICO NACIONALIDAD: MEXICANA ESTATURA: 1.63 M IDIOMAS: ESPAÑOL ESTUDIOS EGRESADA DE CENTRO DE FORMACIÓN ACTORAL (CEFAC) DE AZTECA CARRERA DE ACTUACIÓN CON EL MAESTRO HÉCTOR MENDOZA, RAÚL QUINTANILLA Y DORA CORDERO TALLER DE MELODRAMA RAÚL QUINTANILLA TALLER DE ACTUACIÓN CON CORNELIUS HOGAN (ACTUAL MAESTRO DE ACTORS STUDIO NY) TALLER DE CREACIÓN DE VÍCTOR CIVEIRA EXPERIENCIA LABORAL TELEVISIÓN LOS ELEGIDOS (SERIE) PERSONAJE: NURIA (REPARTO PRINCIPAL) DIR: BONNIE CARTAS Y SERGIO SIRUELA, PROD: ANDRÉS SANTAMARIA, SONY PICTURES Y TELEVISA ,2019 AMAR A MUERTE(SERIE) PERSONAJE: ALICIA, (REPARTO PRINCIPAL) DIR: DANIEL VELAZQQUEZ Y CARLOS COCK, PROD: CARLOS BARDASANO, LEMON FILMS Y TELEVISA, MÉXICO2018-2019. LA BANDIDA (SERIE) PERSONAJE: ADELA (REPARTO ESTELAR) DIR: MAURICIO CRUZ UGALDE, PROD: TELESET, MÉXICO, 2017. CAMINOS DE GUANAJUATO PERSONAJE: SONIA (ANTAGÓNICO) PROD: JAVIER PONS, 2015. AMOR SIN RESERVA (PARTICIPACIÓN ESPECIAL) PROD: FERNANDO SARIÑAGA, 2015. LAS BRAVO (PARTICIPACIÓN ESPECIAL) PROD: MARÍA DEL CARMEN MARCOS, 2015. PROHIBIDO AMAR PERSONAJE: NINA (COESTELAR), PROD: RAFAEL URISTEGUI, 2013-14. QUERERTE ASÍ PERSONAJE: SILVIA ANDRADE, PROD: XIMENA CANTUARIAS, RAFAEL URIESTEGUI Y GERARDO ZURITA, 2012. ENTRE EL AMOR Y EL DESEO PERSONAJE: SOFÍA FONTANA, (COESTELAR) PROD: MARÍA DEL CARMEN MARCOS, 2010. POBRE RICO POBRE PERSONAJE: ROSEMERY (PROTAGÓNICO) PROD: ANGEL MELE, 2008-09. BELLEZAS INDOMABLES: PERSONAJE: MARÍA DE LOS ÁNGELES (COPROTAGÓNICO) PROD: JOSÉ SOLANO, 2017-08. DEJA QUE LA VIDA TE DESPEINE PERSONAJE: MARCELA (PROTAGÓNICO) 2006. LAS JUANAS PERSONAJE: CLARAMECHE (ANTAGÓNICO) PROD: FIDES VELASCO, 2004. LA HIJA DEL JARDINERO PERSONAJE: XOCHITL, DIR: LUIS ALBERTO LAMATA, 2003 -2004. -

Como La Brisa Del Viento
Ilustración de Erik Zermeño Recopilado por Carlos Ochoa Villegas 6ta Edición Al que le gusta… con tantito ya aprendió (Esteban Utrera Lucho) 1 ACORDES BASICOS DE LA AFINACION POR MAYOR O POR SEGUNDA 2 3 4 5 ANTIGUAS AFINACIONES Y SUS ACORDES BASICOS 6 7 PARA TOCAR POR CRUZADO 8 9 http://xarocho.wordpress.com/sones/) SON MODO PROGRESION El Aguacero Mayor I, IV, V ~ ii, V 7 El Aguanieves Mayor I, IV, I, V , I ~ I, I , IV, V 7 7 7 El Ahualulco Mayor I, V 7 El Amanecer Menor i, (V ), iv, VII 7 El Balajú Mayor I, V , I, I , IV, V 7 7 7 El Borracho Mayor I, V 7 El Borreguito Mayor El Buscapiés Mayor I, IV, V 7 El Butaquito Mayor I, V 7 El Café Con Pan Menor i, V , ~ i, VII, VI, V 7 7 El Café Molido Mayor I, V , ~ I, IV, I, V 7 7 El Camotal Menor i, V 7 El Canelo Mayor I, IV, V 7 El Capotín Mayor El Cascabel Menor i, V 7 El Celoso Mayor I, IV, V 7 El Chuchumbé Mayor I, IV, V7 El Coco Menor i, V7 El Coconito Mayor I, V 7 El Colás Mayor I, V7 I, V7, I, V7, I, I7, IV, El Conejo Mayor V7 Mayor I, IV, V El Cupido 7 Menor i, iv, V7 El Curripití Mayor I, V, VI, II i, iv, V7 – i, iv, V7, iv, i ~ i, VII, VI, El Fandanguito Menor V7 El Gallo Mayor I, I7, IV, I, V7, I V, V7, I, V7, I, V7, IV, I, El Gavilancito Mayor V7, I, V7, I, II7 I, V7, I, V7, I, I7, IV, El Guapo Mayor V7, I, IV, I, V7, I El Huerfanito Menor i, iv, V 7 El Jarabe Loco Mayor I, IV, V – I, IV, V , IV, I 7 7 El Lelito Mayor I, IV, V ~ I, V 7 7 10 SON MODO PROGRESION I, V7, I, V7, I, V7, I, El Pájaro Carpintero Mayor I7, IV, V7, ~ I, IV, V7 ~ I, IV, I, V7 El Pájaro Cú Mayor I, V , IV 7 -
Especial México Mipcom 2014
80 PRENSARIO INTERNATIONAL PRENSARIO INTERNATIONAL PRENSARIO INTERNATIONAL PRENSARIO INTERNATIONAL COMMENTARY MEXICO FOR THE WORLD We are very proud of introducing this of the main content exporters of the world, ‘Mexico Country of Honour – Mipcom 2014’ with the famous ‘telenovelas’ on the head plus special issue, we have prepared after an offi- also TV series, kids programming, etc. Now, cial agreement with ProMexico, the Govern- it is very strong in entertainment formats, ment entity in charge of the move this Octo- the main private media groups have invested ber in Cannes. important amounts of money to develop the As we were also in charge of the ‘Argentina segment during the last years. Country of Honour’ issue last year, after an On the other side, Mexico is a land of big agreement with INCAA, the designation con- developments of formats, production and co- firms the leading position of Prensario both production projects. It is the second largest inside Latin America and, especially, as the market in Latin America, but the first one in PUBLISHED BY main hub between Latin America and the content acquisitions. It is always a great target EDITORIAL PRENSARIO SRL LAVALLE 1569, OF. 405 world, from and towards. for main big companies and public associa- C1048 AA K Justly, we have two main aims at tions from the world. BUENOS AIRES, ARGENTINA this edition: to show Mexican me- So, this edition is a smart guide of the PHONE: (+54-11) 4924-7908 FAX: (+54-11) 4925-2507 dia industry boundaries to the world, Mexican media industry. Through these with our usual target in buyers. -
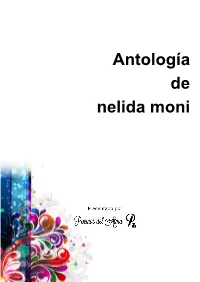
Contáme Un Cuento
Antología de nelida moni Antología de nelida moni Dedicatoria A mis hijos y mi esposo por todo el amor y apoyo en mis haceres Página 2/384 Antología de nelida moni Agradecimiento A poemas del Alma otorgar esta oportunidad A la comunidad toda y a los que me hicieron amar la poesía Y a vos Gabriela Mistral, en quien me inspiro Página 3/384 Antología de nelida moni Sobre el autor Posiblemente deje algún mensaje positivo, todos mis estudios fueron volcados a destinatarios directos, alumnos, estudiantes terciarios, y compartir espacios en talleres y charlas... Mi pasión es y sera la que abarque la temática social e involucre el afecto Hoy, presentaré en público mis expresiones escritas Espero de corazón que les guste Nélida Página 4/384 Antología de nelida moni índice Ser de los seres verdades EL IMPULSO DE MI SER Cómo explicar... vivir palpitando ...quien construye Me reservo el derecho... Posiblemente mañana... Amiga mía... Paisaje de otoño Sendero de vida El ángel sin alas El cofre TE QUIERO- NO TE AMO Una mañana, un poeta... Esta oscuro, y es de día MAGO-MAGIA Mi país tiene sueños El vago Impropio INFORME CLIMÁTICO Ilusiones al viento Mas allá de todo Página 5/384 Antología de nelida moni SUEÑOS DE MARIPOSA La herencia Cuando miramos al cielo Y entonces comprendí CONTÁME UN CUENTO A la brillante luna ?Consigna LA AMISTAD SI TUS OJOS Te dije.Te digo El ruido, detras de los silencios Me declaras tu amor... ...Yo diría... PENSAMIENTOS Un niño en la calle -Amor prohibido Mi primer beso La sirena Carta a mi hijo.. -
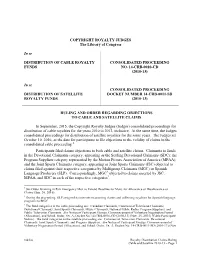
Ruling and Order Regarding Objections to Cable and Satellite Claims
COPYRIGHT ROYALTY JUDGES The Library of Congress In re DISTRIBUTION OF CABLE ROYALTY CONSOLIDATED PROCEEDING FUNDS NO. 14-CRB-0010-CD (2010-13) In re CONSOLIDATED PROCEEDING DISTRIBUTION OF SATELLITE DOCKET NUMBER 14-CRB-0011-SD ROYALTY FUNDS (2010-13) RULING AND ORDER REGARDING OBJECTIONS TO CABLE AND SATELLITE CLAIMS In September, 2015, the Copyright Royalty Judges (Judges) consolidated proceedings for distribution of cable royalties for the years 2010 to 2013, inclusive. At the same time, the Judges consolidated proceedings for distribution of satellite royalties for the same years. The Judges set October 10, 2016, as the date for participants to file objections to the validity of claims in the consolidated cable proceeding.1 Participants filed claims objections to both cable and satellite claims. Claimants to funds in the Devotional Claimants category, appearing as the Settling Devotional Claimants (SDC); the Program Suppliers category represented by the Motion Picture Association of America (MPAA); and the Joint Sports Claimants category, appearing as Joint Sports Claimants (JSC) objected to claims filed against their respective categories by Multigroup Claimants (MGC) or Spanish Language Producers (SLP). Correspondingly, MGC2 objected to claims asserted by JSC, MPAA, and SDC in each of the respective categories3. 1 See Order Granting in Part Emergency Mot. to Extend Deadline for Mots. for Allowance or Disallowance of Claims (Sep. 30, 2016). 2 During the proceeding, SLP assigned its interests in asserting claims and collecting royalties for Spanish language programs to MGC. 3 The fund categories in the cable proceeding are: Canadian Claimants, Commercial Television Claimants, Devotional Claimants, Joint Sports Claimants, Music Claimants, National Public Radio, Program Suppliers, and Public Television Claimants. -
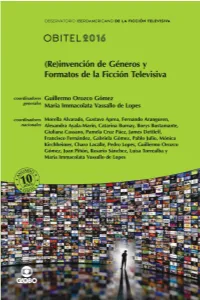
002798205.Pdf
OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA FICCIÓN TELEVISIVA OBITEL 2016 (RE)INVENCIÓN DE GÉNEROS Y FORMATOS DE LA FICCIÓN TELEVISIVA OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA FICCIÓN TELEVISIVA OBITEL 2016 (RE)INVENCIÓN DE GÉNEROS Y FORMATOS DE LA FICCIÓN TELEVISIVA Guillermo Orozco Gómez Maria Immacolata Vassallo de Lopes Coordinadores Generales Morella Alvarado, Gustavo Aprea, Fernando Aranguren, Alexandra Ayala-Marín, Catarina Burnay, Borys Bustamante, Giuliana Cassano, Pamela Cruz Páez, James Dettleff, Francisco Fernández, Gabriela Gómez, Pablo Julio, Mónica Kirchheimer, Charo Lacalle, Pedro Lopes, Guillermo Orozco Gómez, Juan Piñón, Rosario Sánchez, Luisa Torrealba, Maria Immacolata Vassallo de Lopes Coordinadores Nacionales © Globo Comunicação e Participações S.A., 2016 Capa: Letícia Lampert Projeto gráfico e editoração:Niura Fernanda Souza Produção editorial: Felícia Xavier Volkweis Tradução: Naila Freitas Revisão, leitura de originais: Sue Anne Christello Coimbra Revisão gráfica:Niura Fernanda Souza Editores: Luis Antônio Paim Gomes, Juan Manuel Guadelis Crisafulli Foto de capa: Louie Psihoyos. High-definition televisions in the information era. Bibliotecario: Denise Mari de Andrade Souza – CRB 10/960 R374 (Re)invención de géneros y formatos de la ficción televisiva: anuario Obitel 2016 / coordinadores generales Guillermo Orozco Gómez y Maria Immacolata Vassallo de Lopes. -- Porto Alegre: Sulina, 2016. 567 p.; il. ISBN: 978-85-205-0761-2 1. Televisión – Programa. 2. Ficción – Televisión. 3. Programa de Televisión – Iberoamérica. 4. Comunicación Social. 5. Iberoamérica – Televisión. 6. Televi- sión – Género. I. Gómez, Guillermo Orozco. II. Lopes, Maria Immacolata Vas- sallo de. CDU: 654.19 659.3 CDD: 301.161 791.445 Direitos desta edição adquiridos por Globo Comunicação e Participações S.A. Editora Meridional Ltda. Av. Osvaldo Aranha, 440 cj. -

Telenovela TV Programs List
Telenovela TV Programs List Triumph of Love https://www.listvote.com/lists/tv/programs/triumph-of-love-1069461/actors Corona de https://www.listvote.com/lists/tv/programs/corona-de-l%C3%A1grimas-309218/actors lágrimas Las Tontas No https://www.listvote.com/lists/tv/programs/las-tontas-no-van-al-cielo-304767/actors Van al Cielo Laberintos de https://www.listvote.com/lists/tv/programs/laberintos-de-pasi%C3%B3n-259944/actors pasión Al diablo con los https://www.listvote.com/lists/tv/programs/al-diablo-con-los-guapos-530294/actors guapos Un Refugio para https://www.listvote.com/lists/tv/programs/un-refugio-para-el-amor-1068093/actors el Amor Dos Hogares https://www.listvote.com/lists/tv/programs/dos-hogares-280974/actors Querida https://www.listvote.com/lists/tv/programs/querida-enemiga-1068166/actors Enemiga Mentir para vivir https://www.listvote.com/lists/tv/programs/mentir-para-vivir-1029183/actors Mariana de la https://www.listvote.com/lists/tv/programs/mariana-de-la-noche-581279/actors Noche Las VÃa s del https://www.listvote.com/lists/tv/programs/las-v%C3%ADas-del-amor-471588/actors Amor Corazón que https://www.listvote.com/lists/tv/programs/coraz%C3%B3n-que-miente-21070705/actors miente Qué Bonito https://www.listvote.com/lists/tv/programs/qu%C3%A9-bonito-amor-2858199/actors Amor Velo de novia https://www.listvote.com/lists/tv/programs/velo-de-novia-646174/actors Llena de amor https://www.listvote.com/lists/tv/programs/llena-de-amor-1247351/actors Un gancho al https://www.listvote.com/lists/tv/programs/un-gancho-al-coraz%C3%B3n-1247327/actors -

Carlos Hays Fecha De Nacimiento: 26 De Junio Lugar De Nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México
CARLOS HAYS NOMBRE REAL: CARLOS ARTURO HAYS DELGADO NOMBRE ARTÍSTICO: CARLOS HAYS FECHA DE NACIMIENTO: 26 DE JUNIO LUGAR DE NACIMIENTO: CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. NACIONALIDAD: MEXICANA ESTATURA: 1.76 M IDIOMAS: ESPAÑOL E INGLÉS ESTUDIOS Actualmente está estudiando Actuación en CASA AZUL DE ARGOS TELEVISIÓN Sugar Baby (Serie) Personaje: Luis Miguel (Actuación Especial) Dir: Eloy Ganuza, Prod. Joel Núñez,DMM Films,Amazon Prime, 2020 Citas a Ciegas (Serie) Personaje: Espárrago (Reparto Principal) Dir: Fernando Canek y Rodrigo Curiel, Prod. Pedro Ortíz de Pinedo,Televisa, México, 2019. Las Buchonas (Serie) Personaje: Prometeo (Participación Especial), Dir. José Luis García, Agraz, Felipe Aguilar, Carlos Rincones, Prod: Jorge Sastoque, Lemom Films, W Studios, prod. Ejecutivos: Patricio Wills, Carlos Bardasano, Unimas, Televisa, México, 2016-2017. Prohibido Amar (Telenovela) Personaje: Carlos Malpica (Reparto),Prod: Ximena Canturias,Rafael Uriósteguí, Dir: Mauricio Meneses, Pablo Gómez.TV AZTECA 2013. 8vo Mandamiento (Serie) Personaje: Diego San Milán, Prod: Carlos Payán, Verónica Velasco, Dir: José Luis García Agraz, Argos 2011. Programas Unitarios TV AZTECA. 2008. Programa La Niñera) Personaje: Fausto (Estelar),Prod: Pilar Fernández, .Dir: Fran Drescher, TV AZTECA 2007. Montecristo (Telenovela) Personaje: Matíaz Lombardo Ledesma, (Estelar) Prod: Rita Fusaro,Dir: Daniel Aguirre. TV AZTECA) 2006-2007 Programas Varios (TV AZTECA) 2005 . Machos (Telenovela) Personaje: Reparto, Prod: Alexandra Muñoz, Dir: Herval Abreu (TV AZTECA) 2004. Mirada de Mujer (Telenovela) Prod: Epigmenio Ibarra, Carlos Payán, Dir:. Antonio Serrano (TV AZTECA) 2003. Por Ti (Telenovela) Prod: Fides Velasco, Rafael Gutierrez, Dir: Martín Barraza (TV AZTECA) 2002-2003 Todo por Amor: Personaje:Quique García Dávila , Prod: Epigmedio Ibarra , Carlos Payán , Hernán Vera, Dir: Javier Patrón Fox., TV AZTECA.200-2001. -

Filmografía Socios
ACOSTA DAMIÁN 02/12/1944 - 15/05/2009 1984 Hallazgo Sangriento La Hija sin padre / le podrás negar tu nombre 1985 El Rey del Masaje 1987 La venganza de los punks 1988 El Fiscal de Hierro El violador infernal 1989 Milagro en el barrio La venganza de Ramona / El fiscal de hierro II Yo soy la ley 1990 Porros, calles sangrientas Mi venganza El rostro de la muerte 1991 El fiscal de hierro III 1992 Tienes que morir/ El silla de ruedas III/codir. AGUILAR ROLANDO 1903 03/12/1984 1936 Madres del Mundo ¡Esos hombres! / Malditos sean los hombres 1937 Noches de Gloria 1938 Los millones de Chaflán 1939 La canción del milagro 1940 Rancho alegre 1941 ¿Quién te quiere a ti? 1942 Espionaje en el Golfo 1943 Balajú 1944 Rosalinda Club Verde 1945 Caminos de Sangre 1946 Aquí está Juan Colorado 1947 Una aventura en la noche Bajo el cielo de Sonora Pito Pérez se va de bracero/codir. 1948 El cuarto mandamiento El vengador El hijo del bandido 1950 Aventuras de un nuevo rico 1954 El diablo a caballo La venganza del diablo El diablo desaparece 1955 Ay, chaparros… ¡como abundan! 1957 El tiro de gracia Enterrado vivo Duelo indio El caudillo 1958 Mi mujer necesita marido AGUIRRE SALVADOR 28/01/1965 1985 Con los pies en la tierra corto-documental 1987 México ciudad amiga (corto) 1993 Un arreglo civilizado para un divorcio (corto) 1999 De ida y vuelta 2002 De Mesmer con amor o te para dos (corto) 2004 La escondida (corto) 2004 Algún día, algún día (corto) 2008 Tres piezas de amor en un fin de semana (Amor en fin) ALCOCER CARLOS 17/10/1958 1998 La Pirámide del Pueblito