Descargar Descargar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
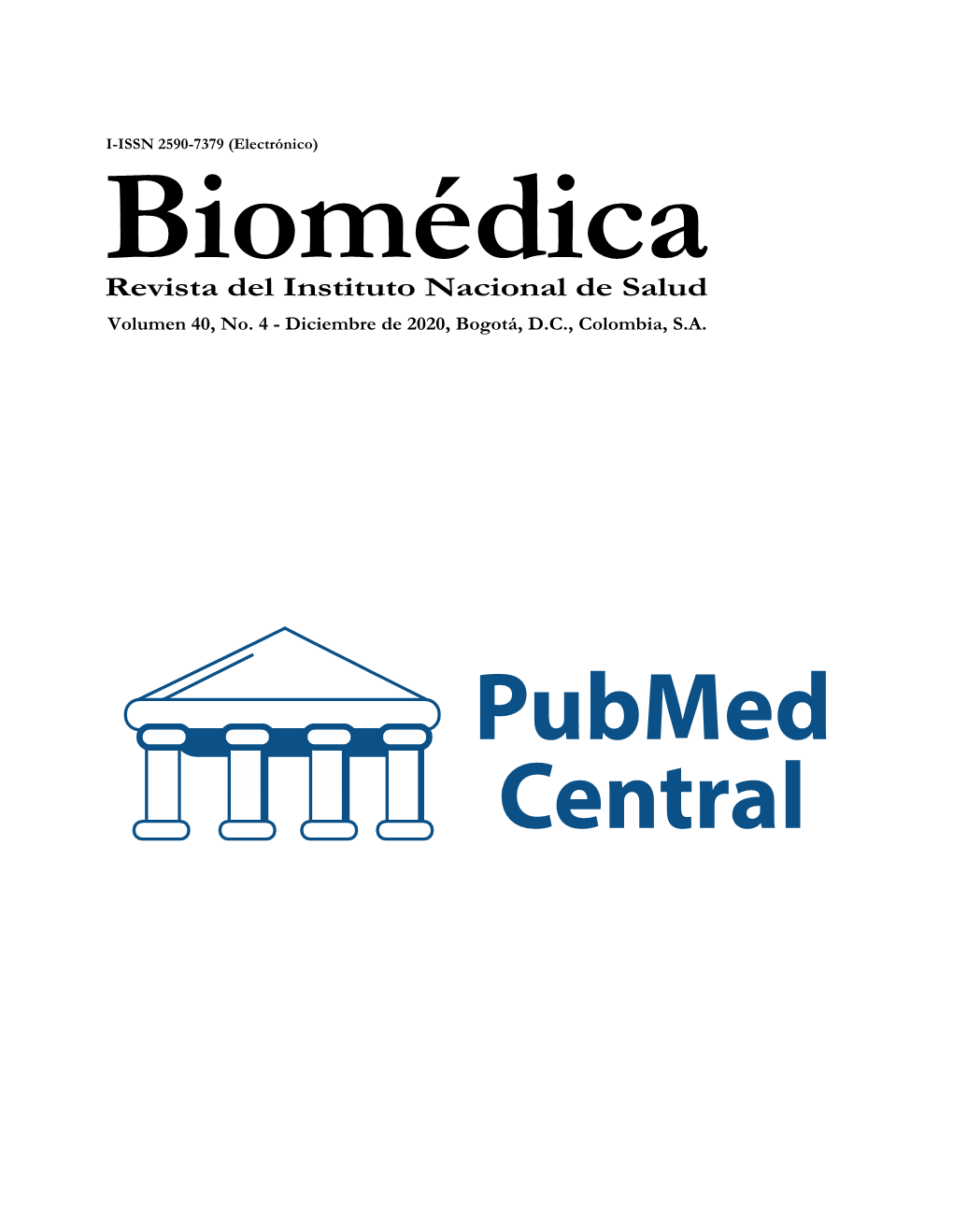
Load more
Recommended publications
-

Experimental-Crosses.Pdf
Infection, Genetics and Evolution 45 (2016) 205–212 Contents lists available at ScienceDirect Infection, Genetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/meegid Research paper Experimental crosses between Mepraia gajardoi and M. spinolai and hybrid chromosome analyses reveal the occurrence of several isolation mechanisms Ricardo Campos-Soto a,⁎, Francisco Panzera b, Sebastian Pita b, Carol Lages b, Aldo Solari c, Carezza Botto-Mahan d a Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso 2373223, Chile b Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay c Programa de Biología Celular y Molecular, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago 8380453, Chile d Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile article info abstract Article history: Hematophagous insects of the subfamily Triatominae include several species with a large variety of shapes, be- Received 10 June 2016 havior and distribution. They have great epidemiological importance since most of them transmit the flagellated Received in revised form 12 August 2016 protozoan Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas disease. In this subfamily several cases of species Accepted 1 September 2016 hybridization have been reported under experimental and natural conditions. Mepraia is a genus of Triatominae Available online 4 September 2016 endemic in Chile, responsible for transmitting T. cruzi in the sylvatic cycle. This genus includes three species, M. gajardoi, M. spinolai and M. parapatrica; however, the differentiation of M. parapatrica as a separate species re- Keywords: Experimental hybridization mains controversial considering the possible occurrence of introgression/hybridization processes in some popu- Chromosome hybrid studies lations of this putative species. -

Biogeographical Factors Determining Triatoma Recurva Distribution In
TorresBiomédica ME, 2020;40:Rojas HL,516-27 Alatorre LC, et al. Biomédica 2020;40:516-27 doi: https://doi.org/10.7705/biomedica.5076 Original article Biogeographical factors determining Triatoma recurva distribution in Chihuahua, México, 2014 María Elena Torres1, Hugo Luis Rojas1, Luis Carlos Alatorre1, Luis Carlos Bravo1, Mario Iván Uc1, Manuel Octavio González1, Lara Cecilia Wiebe1, Alfredo Granados2 1 Unidad Multidisciplinaria, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua, México 2 Instituto de Ingeniería y Tecnológica, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Juárez, Chihuahua, México Introduction: Triatoma recurva is a Trypanosoma cruzi vector whose distribution and biological development are determined by factors that may influence the transmission of trypanosomiasis to humans. Objective: To identify the potential spatial distribution of Triatoma recurve, as well as social factors determining its presence. Materials and methods: We used the MaxEnt software to construct ecological niche models while bioclimatic variables (WorldClim) were derived from the monthly values of temperature and precipitation to generate biologically significant variables. The resulting cartography was interpreted as suitable areas for T. recurva presence. Results: Our results showed that the precipitation during the driest month (Bio 14), the maximum temperature during the warmest month (Bio 5), and the altitude (Alt) and mean temperature during the driest quarter (Bio 9) determined T. recurva distribution area at a higher percentage evidencing its strong relationship with domestic and surrounding structures. Received: 12/06/2019 Accepted: 12/05/2020 Conclusions. This methodology can be used in other geographical contexts to locate Published: 13/05/2020 potential sampling sites where these triatomines occur. Citation: Keywords: Triatoma; Triatominae; ecosystem; Chagas’ disease; disease vectors; climate. -

The Incidence of Trypanosoma Cruzi in Triatoma of Tucson, Arizona*
Rev. Biol. Trop., 14(1): 3-12, 1966 The Incidence of Trypanosoma cruzi in Triatoma of Tucson, Arizona* by David E. Bice*'� (Received for publication December 1, 1965) Trypanosoma cruzi was first reported in the United States in 1916 by KOFOID and· McCu LLOCH (4). They found a flagellate in an assassin bug, Triatoma protracta, collected in San Diego, California. Since the authors failed to infect young white rats upon which infected bugs fed and because no trypanosomes were detected in the blood of wood rats from nests containing infected bugs, th� trypanosome was named Trypanosoma triatomae. Later, KOFOID and DONAT (3) established that T. triatomae is in reality T. cruzi. Infected bugs, other than from California, were next collected near Tucson, Arizona and were examined by KOFOID and WHITAKER (5). PAckcHANIAN (9) reported the first naturally infected bugs from Texas, andWOOD (23) reported on the infectedTriatama of New Mexico. Mammals and Triatama in the southeastern United States have also been found to harbor T. cruzi. Of 1,584 mammals examined in Georgia (1) 103 were positive. Mammals were found infected in northern Florida (6) and Maryland (13, 14) . The trypanosomes from- these mammals are antigenically and· mórphologically the ,ame as T. cruz; from South America (15). yAEGER (25) found infected Triatoma from areas in Louisiana where infected mammals had been collected. OLSEN et al. ,(8) . reported infected opossums and raccoons from east-central Alabaína as well as infected Triatoma from the same area. In 1955 the first natural case of Chagas' disease was reported in the United States byWOODY andWOODY (24). -

Short-Range Responses of the Kissing Bug Triatoma Rubida (Hemiptera: Reduviidae) to Carbon Dioxide, Moisture, and Artificial Light
insects Article Short-Range Responses of the Kissing Bug Triatoma rubida (Hemiptera: Reduviidae) to Carbon Dioxide, Moisture, and Artificial Light Andres Indacochea 1, Charlotte C. Gard 2, Immo A. Hansen 3, Jane Pierce 4 and Alvaro Romero 1,* 1 Department of Entomology, Plant Pathology and Weed Science, New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA; [email protected] 2 Department of Economics, Applied Statistics, and International Business, New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA; [email protected] 3 Department of Biology, New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA; [email protected] 4 Department of Entomology, Plant Pathology and Weed Science, New Mexico State University, Artesia, NM 88210, USA; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +1-575-646-5550 Academic Editors: Changlu Wang and Chow-Yang Lee Received: 20 June 2017; Accepted: 25 August 2017; Published: 29 August 2017 Abstract: The hematophagous bug Triatoma rubida is a species of kissing bug that has been marked as a potential vector for the transmission of Chagas disease in the Southern United States and Northern Mexico. However, information on the distribution of T. rubida in these areas is limited. Vector monitoring is crucial to assess disease risk, so effective trapping systems are required. Kissing bugs utilize extrinsic cues to guide host-seeking, aggregation, and dispersal behaviors. These cues have been recognized as high-value targets for exploitation by trapping systems. a modern video-tracking system was used with a four-port olfactometer system to quantitatively assess the behavioral response of T. rubida to cues of known significance. -

Citronella & Citronella Oil Profile New York State Integrated Pest Management Cornell Cooperative Extension Program
http://hdl.handle.net/1813/56119 Citronella & Citronella Oil Profile New York State Integrated Pest Management Cornell Cooperative Extension Program Citronella & Citronella Oil Profile Active Ingredient Eligible for Minimum Risk Pesticide Use Brian P. Baker, Jennifer A. Grant, and Raksha Malakar-Kuenen1 New York State Integrated Pest Management, Cornell University, Geneva NY Active Ingredient Name: Citronella and U.S. EPA PC Code: 021901 Citronella oil CA DPR Chem Code: 143 Active Components: Citronellal, citronellol, geraniol, camphene, pinene, dipenthene, Other Names: Oil of citronella limonene, linalool and borneol Other Codes: EINECS: 289-753-6 (Ceylon), 294- CAS Registry #: 8000-29-1 954-7 (Java), FEMA: 2308 Summary: Citronella oil is derived from two perennial grasses of the Cymbopongon species. As a pesti- cide, the essential oil is primarily used as a mosquito repellent, but also has other insecticidal, acaricidal and herbicidal activity. It is not considered harmful to humans and pets but may cause skin irritation. Citronella can be toxic to pollinators. Pesticidal Uses: Repellent of mosquitoes and other biting insects; herbicide. Formulations and Combinations: Citronella may be used with other essential oils and botanical insecti- cides. Those eligible for exemption include cinnamon oil, clove oil, eugenol, lemongrass oil, and cinnamon oil. Registered products may contain the botanical neem. Paraffin, beeswax and other waxes may be added when used in insect repellent candles. Citronella in incense sticks may be combined with various wood powders, binders and other incense base ingredients. Gel formulations are made with vegetable gums, such as guar, tragacanth and gum arabic. Wetting agents and surfactants—including sodium lauryl sulfate, glycerol and gelatin—may also be used as formulants in exempt products. -

DETECCIÓN DE TRIATOMINOS (Hemiptera: Reduviidae) DOMÉSTICOS, PERIDOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN GUAYMAS, SONORA, MÉXICO
Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud Universidad de Sonora “El saber de mis hijos hará www.biotecnia.uson.mx mi grandeza” DETECCIÓN DE TRIATOMINOS (Hemiptera: reduviidae) DOMÉSTICOS, PERIDOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN GUAYMAS, SONORA, MÉXICO DOMESTIC, PERIDOMESTIC AND WILD TRIATOMINES DETECTION ( Hemiptera: reduviidae) IN GUAYMAS, SONORA, MEXICO Edgar Paredes-Gonzalez1, Raúl Villa Velarde2, María Idalia Sotelo Estrada1, Jesús Ortega-García*1 1 Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora. Av. Universidad e Irigoyen, s/n. Col. Ortiz. Caborca, Sonora, Mex. C.P. 83621. Tel/Fax. 52(637)372-65-40. ext. 7656 2 Secretaria de Salubridad y Asistencia. Programa de Control de Vectores y Dengue. Guaymas, Sonora, México. R E S U M E N males. Eggs and f rst stage nymphs were not found in any of Se desarrolló un estudio descriptivo y transversal the ecotopes. 94% of the total insects found in the 3 ecoto- que consistió en ubicar y capturar e identif car triatominos pes were Triatoma rubida. In the wild environment, 5% were en ecotopos: doméstico, peridoméstico y silvestre, en la Triatoma proctata and 1% Triatoma sinaloensis. The presence Ciudad de Guaymas, Sonora. En el ambiente doméstico se of a wild focus of Triatoma rubida and peridomestic insects ubicaron viviendas infestadas con triatominos, los insectos is epidemiologically speaking important because they can se colectaron en las habitaciones de forma manual, en el integrate with the domestic cycle of Trypanozoma cruzi. ambiente peridoméstico se ubicaron gallineros infestados Keyword: domestic, peridomestic and wild ecotopes, vec- en las colonias: Cerro Gandareño, Colonia Rastro y Colonia tors, transmitters. -

BIOLOGÍA DE Meccus Phyllosomus Longipennis (Usinger) 1939, Triatoma Recurva (Stål) 1868 (HEMIPTERA, REDUVIIDAE) Y SUS HÍBRIDOS DE LABORATORIO
ENTOMOLOGÍA MÉDICA Y FORENSE ISSN: 2448-475X BIOLOGÍA DE Meccus phyllosomus longipennis (Usinger) 1939, Triatoma recurva (Stål) 1868 (HEMIPTERA, REDUVIIDAE) Y SUS HÍBRIDOS DE LABORATORIO Ricardo Valenzuela-Campos1 , Neretva Sinaí González-Rangel1, Jordi Gascón-Sánchez2 y Gumercindo Goicochea-Del Rosal3 1Laboratorio de Entomología Médica, Departamento de Ciencias de la Naturaleza, Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, Av. Enrique Arreola Silva 883, 49000 Ciudad Guzmán, Jalisco, México. 2Instituto de Salud Global, Barcelona, España. 3Laboratorio de Ecología de Vectores, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Autor de correspondencia: [email protected] RESUMEN. Los híbridos de triatominos han mostrado características biológicas sobresalientes respecto de sus parentales, lo que puede incrementar el riesgo de transmisión de Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, a los hospederos. Por ello, se entrecruzaron ejemplares de Triatoma recurva (Stål), 1868 y de Meccus phyllosomus longipennis (Usinger) 1939, y se obtuvo una cohorte híbrida para comparar los valores de los parámetros biológicos relacionados con su ciclo de vida. Las tres cohortes fueron mantenidas bajo condiciones similares de laboratorio. La cohorte híbrida tuvo el tiempo promedio menor de primer estadio a adulto (156.4±15.7 días). El número de alimentaciones para cambiar de estadio (10.1±2.3; 10.3±1.6) fue menor en las cohortes de M. p. longipennis e híbrida, respectivamente. La cohorte híbrida mostró la menor mortalidad (26.1%) y mayor porcentaje (58.9%) de hembras al final del ciclo biológico. La fecundidad por hembra por día (2.1±1.1) fue igualmente mayor en los híbridos. El porcentaje de eclosión de huevos fue superior a 97% en la cohorte híbrida. -

(Hemiptera: Reduviidae): Triatoma Recurva, Triatoma Protracta and Triatoma Rubida
Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 107(5): 659-663, August 2012 659 The biology of three Mexican-American species of Triatominae (Hemiptera: Reduviidae): Triatoma recurva, Triatoma protracta and Triatoma rubida José Alejandro Martínez-Ibarra1/+, Edgar Paredes-González3, Ángel-Licón-Trillo4, Oziel Dante Montañez-Valdez2, Gonzalo Rocha-Chávez2, Benjamín Nogueda-Torres5 1Área de Entomología Médica 2Departamento de Desarrollo Regional, Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Jalisco, México 3Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Sonora, Unidad Norte Caborca, Caborca, Sonora, México 4Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México 5Becario de Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Carpio y Plan de Ayala, Colonia Casco de Santo Tomás, México, D.F. The values of biological parameters related to hatching, lifespan, the number of blood meals between moults, mor- tality, time lapse before the beginning of feeding, feeding time and defecation delay for each instar of three Mexican- American species of Triatominae, Triatoma recurva, Triatoma protracta (former subspecies protracta) and Triatoma rubida (former subspecies uhleri), were evaluated and compared. No significant (p > 0.05) differences were recorded among the three species with respect to the average time required to hatch. This time was approximately 19 days. The average egg-to-adult development time was significantly (p < 0.05) shorter for T. rubida. The number of blood meals at each nymphal instar varied from one-five for each species. The mortality rates were higher for the first-instar nymphs of the three species studied. -

Hemiptera, Reduviidae, Triatominae
Cesaretto et al. Parasites Vectors (2021) 14:340 https://doi.org/10.1186/s13071-021-04847-7 Parasites & Vectors SHORT REPORT Open Access Trends in taxonomy of Triatomini (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae): reproductive compatibility reinforces the synonymization of Meccus Stål, 1859 with Triatoma Laporte, 1832 Natália Regina Cesaretto1†, Jader de Oliveira2,3†, Amanda Ravazi1, Fernanda Fernandez Madeira4, Yago Visinho dos Reis1, Ana Beatriz Bortolozo de Oliveira4, Roberto Dezan Vicente1, Daniel Cesaretto Cristal3, Cleber Galvão5* , Maria Tercília Vilela de Azeredo‑Oliveira4, João Aristeu da Rosa3 and Kaio Cesar Chaboli Alevi1,3 Abstract Background: Meccus’ taxonomy has been quite complex since the frst species of this genus was described by Burmeister in 1835 as Conorhinus phyllosoma. In 1859 the species was transferred to the genus Meccus and in 1930 to Triatoma. However, in the twentieth century, the Meccus genus was revalidated (alteration corroborated by molecular studies) and, in the twenty‑frst century, through a comprehensive study including more sophisticated phylogenetic reconstruction methods, Meccus was again synonymous with Triatoma. Events of natural hybridization with produc‑ tion of fertile ofspring have already been reported among sympatric species of the T. phyllosoma subcomplex, and experimental crosses demonstrated reproductive viability among practically all species of the T. phyllosoma sub‑ complex that were considered as belonging to the genus Meccus, as well as between these species and species of Triatoma. Based on the above, we carried out experimental crosses between T. longipennis (considered M. longipennis in some literature) and T. mopan (always considered as belonging to Triatoma) to evaluate the reproductive compat‑ ibility between species of the T. -

© 2016 Daniel R. Swanson
© 2016 Daniel R. Swanson DEAD BUGS DO TELL TALES: IMPLICATIONS OF A NEW FOSSIL ASSASSIN BUG (HETEROPTERA: REDUVIIDAE) FOR THE EVOLUTIONARY HISTORY AND SYSTEMATICS OF AN EXTANT LINEAGE BY DANIEL R. SWANSON THESIS Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Entomology in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2016 Urbana, Illinois Master's Committee: Doctor Sam W. Heads, Co-Chair, Co-Director of Research Doctor Steven J. Taylor, Co-Chair, Co-Director of Research Professor Andrew V. Suarez ABSTRACT The following thesis comprises three parts: (1) the description of a new fossil assassin bug, (2) the use of this newly described taxon to inform the phylogenetic history of the family, and (3) a survey of previously-described extinct taxa compiled into the first taxonomic catalog of fossil Reduvioidea. The first chapter presents a new Eocene (Ypresian) fossil assassin bug, Aphelicophontes iuddorum gen. et sp. nov. (Reduviidae: Harpactorinae), described from the Green River Formation of Colorado. The specimens informing this description are marked by an extraordinary level of preservation, particularly in external and internal structures of the adult male genitalia. Following the description, discussions of phylogenetic signal and the implications for the systematics and evolutionary history of the group are presented. The second chapter uses Aphelicophontes iuddorum gen. et sp. nov. as a new calibration point in order to re-estimate the divergence dates of Reduvioidea. This analysis also utilizes a new set of fossil calibrations from previous studies. Tree topology is inferred using MrBayes and RAxML, and divergence dates are inferred using BEAST2. -

Vectorial Importance of Triatominae Bugs (Hemiptera: Reduviidae) in Guaymas, Mexico Rev Latinoam Microbiol 2001; 43 (3): 119-122
Revista Latinoamericana de Microbiología Volumen Número Julio-Septiembre Volume 43 Number 3 July-September 2001 Artículo: Importancia vectorial de triatominos (hemiptera: reduviidae) en Guaymas, México Derechos reservados, Copyright © 2001: Asociación Latinoamericana de Microbiología Otras secciones de Others sections in este sitio: this web site: ☞ Índice de este número ☞ Contents of this number ☞ Más revistas ☞ More journals ☞ Búsqueda ☞ Search edigraphic.com MICROBIOLOGÍA ORIGINAL ARTICLE cana de i noamer i sta Lat Vectorial importance of triatominae bugs (hemiptera: i Rev reduviidae) in Guaymas, Mexico Vol. 43, No. 3 July - September. 2001 pp. 119 - 122 Edgar A. Paredes G,* Jorge Valdéz Miranda, Benjamín Nogueda Torres,** Ricardo Alejandre- Aguilar,** Rafael Canett Romero*** ABSTRACT. The study was conducted in Guaymas city, Sonora, in RESUMEN. Con el fin de estudiar los niveles de infección por Try- Northwestern Mexico. Triatomines were collected manually during panosoma cruzi y los hábitos domiciliarios y/o peridomiciliarios de daytime, within and around houses selected randomly, with one las especies de triatominos presentes, se efectuó este estudio en la person searching for bugs during one hour per house. Collected ciudad de Guaymas, Sonora en el noroeste de México. Se bugs were identified and analyzed for Trypanosoma cruzi infection. colectaron triatomas manualmente durante horarios diurnos, en el From a total of 279 collected specimens there were 123 females, 65 interior y alrededores de casas seleccionadas aleatoriamente a razón males and 91 nymphs (entomological indexes: 63% infestation, de una persona colectando chinches durante una hora en cada casa. 68.4% colonization, 8.5% density and 13.5% stacking). There were Los triatominos colectados fueron identificados hasta especie y se 251 (90%) triatominae bugs infected with T. -

Large-Scale Patterns in Morphological Diversity and Species Assemblages in Neotropical Triatominae (Heteroptera: Reduviidae)
Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 108(8): 997-1008, December 2013 997 Large-scale patterns in morphological diversity and species assemblages in Neotropical Triatominae (Heteroptera: Reduviidae) Paula Nilda Fergnani1/+, Adriana Ruggiero1, Soledad Ceccarelli2, Frédéric Menu3, Jorge Rabinovich2 1Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina 2Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina 3Laboratory of Biometry and Evolutionary Biology, Centre National de la Recherche Scientifique, Unité Mixte de Recherche 5558, Claude Bernard Lyon 1 University, Villeurbanne, France We analysed the spatial variation in morphological diversity (MDiv) and species richness (SR) for 91 species of Neotropical Triatominae to determine the ecological relationships between SR and MDiv and to explore the roles that climate, productivity, environmental heterogeneity and the presence of biomes and rivers may play in the struc- turing of species assemblages. For each 110 km x 110 km-cell on a grid map of America, we determined the number of species (SR) and estimated the mean Gower index (MDiv) based on 12 morphological attributes. We performed bootstrapping analyses of species assemblages to identify whether those assemblages were more similar or dis- similar in their morphology than expected by chance. We applied a multi-model selection procedure and spatial explicit analyses to account for the association of diversity-environment relationships. MDiv and SR both showed a latitudinal gradient, although each peaked at different locations and were thus not strictly spatially congruent.