Humores Y Hormonas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Correspondence, Research Notes and Papers, Articles
MS BANTING (FREDERICK GRANT, SIR) PAPERS COLL Papers 76 Chronology Correspondence, research notes and papers, articles, speeches, travel journals, drawings, and sketches, photographs, clippings, and other memorabilia, awards and prizes. Includes some papers from his widow Henrietta Banting (d. 1976). 1908-1976. Extent: 63 boxes (approx. 8 metres) Part of the collection was deposited in the Library in 1957 by the “Committee concerned with the Banting Memorabilia”, which had been set up after the death of Banting in 1941. These materials included papers from Banting’s office. At the same time the books found in his office (largely scientific and medical texts and journals) were also deposited in the University Library. These now form a separate collection in the Thomas Fisher Rare Book Library. The remainder of the collection was bequeathed to the Thomas Fisher Rare Book Library by Banting’s widow, Dr. Henrietta Banting, in 1976. This part of the collection included materials collected by Henrietta Banting for her projected biography of F.G. Banting, as well as correspondence and memorabilia relating to her won career. Researchers who wish to publish extensively from previously unpublished material from this collection should discuss the question of literary rights with: Mrs. Nancy Banting 12420 Blackstock Street Maple Ridge, British Columbia V2X 5N6 (1989) Indicates a letter of application addressed to the Director, Thomas Fisher Rare Book Library, is needed due to fragility of originals or confidential nature of documents. 1 MS BANTING (FREDERICK GRANT, SIR) PAPERS COLL Papers 76 Chronology 1891 FGB born in Alliston, Ont. To Margaret (Grant) and William Thompson Banting. -

UWOMJ Volume 44, No 4, May 1974 Western University
Western University Scholarship@Western University of Western Ontario Medical Journal Digitized Special Collections 5-1974 UWOMJ Volume 44, No 4, May 1974 Western University Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/uwomj Part of the Medicine and Health Sciences Commons Recommended Citation Western University, "UWOMJ Volume 44, No 4, May 1974" (1974). University of Western Ontario Medical Journal. 48. https://ir.lib.uwo.ca/uwomj/48 This Book is brought to you for free and open access by the Digitized Special Collections at Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in University of Western Ontario Medical Journal by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected], [email protected]. OF WESTERN ONTARIO MAY- VOL. 44, NO. 4 DICAL JOURNAL 13usiness 0/nswerinq Service OF LONDON LIMITED • " PERSONAL" Telephone Answering Service • Courteous and Efficient • Medical • 24 Hour • Pocket Pagers, Tone and Voice • For Customers in Hyde Park TRS " NO MILEAGE CHARGES" 247 QUEENS AVENUE LONDON, ONTARIO 519-679-1330 - 519-679-1550 "TRAVEL CAREFREE" BYRON~ti~<t SJVAVZE TRAVEL SERVICE LTD. ~'"t~-tffJ.tt ~~ Manr people lind our ottlce to be a reliable and accurate source of travel Information and reservations 298 Dundas St., London N8B 1 T8, Ontario, Canada 672-4110 MEDICAL J () lJ Jl ~A L___________________________ v_o_L_«~._No_ . _4~, M_A_Y~,1--974 THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO EDITOR John Van Dorp '76 ASSOCIATE EDITORS Neil McAlister '75 , John Clement '76, Bill Watters -
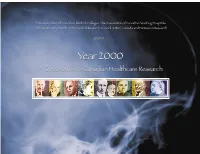
Calendar Is Brought to You By…
A Celebration of Canadian Healthcare Research Healthcare Canadian of Celebration A A Celebration of Canadian Healthcare Research Healthcare Canadian of Celebration A ea 000 0 20 ar Ye ea 00 0 2 ar Ye present . present present . present The Alumni and Friends of the Medical Research Council (MRC) Canada and Partners in Research in Partners and Canada (MRC) Council Research Medical the of Friends and Alumni The The Alumni and Friends of the Medical Research Council (MRC) Canada and Partners in Research in Partners and Canada (MRC) Council Research Medical the of Friends and Alumni The The Association of Canadian Medical Colleges, The Association of Canadian Teaching Hospitals, Teaching Canadian of Association The Colleges, Medical Canadian of Association The The Association of Canadian Medical Colleges, The Association of Canadian Teaching Hospitals, Teaching Canadian of Association The Colleges, Medical Canadian of Association The For further information please contact: The Dean of Medicine at any of Canada’s 16 medical schools (see list on inside front cover) and/or the Vice-President, Research at any of Canada’s 34 teaching hospitals (see list on inside front cover). • Dr. A. Angel, President • Alumni and Friends of MRC Canada e-mail address: [email protected] • Phone: (204) 787-3381 • Ron Calhoun, Executive Director • Partners in Research e-mail address: [email protected] • Phone: (519) 433-7866 Produced by: Linda Bartz, Health Research Awareness Week Project Director, Vancouver Hospital MPA Communication Design Inc.: Elizabeth Phillips, Creative Director • Spencer MacGillivray, Production Manager Forwords Communication Inc.: Jennifer Wah, ABC, Editorial Director A.K.A. Rhino Prepress & Print PS French Translation Services: Patrice Schmidt, French Translation Manager Photographs used in this publication were derived from the private collections of various medical researchers across Canada, The Canadian Medical Hall of Fame (London, Ontario), and First Light Photography (BC and Ontario). -

Printable List of Laureates
Laureates of the Canadian Medical Hall of Fame A E Maude Abbott MD* (1994) Connie J. Eaves PhD (2019) Albert Aguayo MD(2011) John Evans MD* (2000) Oswald Avery MD (2004) F B Ray Farquharson MD* (1998) Elizabeth Bagshaw MD* (2007) Hon. Sylvia Fedoruk MA* (2009) Sir Frederick Banting MD* (1994) William Feindel MD PhD* (2003) Henry Barnett MD* (1995) B. Brett Finlay PhD (2018) Murray Barr MD* (1998) C. Miller Fisher MD* (1998) Charles Beer PhD* (1997) James FitzGerald MD PhD* (2004) Bernard Belleau PhD* (2000) Claude Fortier MD* (1998) Philip B. Berger MD (2018) Terry Fox* (2012) Michel G. Bergeron MD (2017) Armand Frappier MD* (2012) Alan Bernstein PhD (2015) Clarke Fraser MD PhD* (2012) Charles H. Best MD PhD* (1994) Henry Friesen MD (2001) Norman Bethune MD* (1998) John Bienenstock MD (2011) G Wilfred G. Bigelow MD* (1997) William Gallie MD* (2001) Michael Bliss PhD* (2016) Jacques Genest MD* (1994) Roberta Bondar MD PhD (1998) Gustave Gingras MD* (1998) John Bradley MD* (2001) Phil Gold MD PhD (2010) Henri Breault MD* (1997) Richard G. Goldbloom MD (2017) G. Malcolm Brown PhD* (2000) Jean Gray MD (2020) John Symonds Lyon Browne MD PhD* (1994) Wilfred Grenfell MD* (1997) Alan Burton PhD* (2010) Gordon Guyatt MD (2016) C H G. Brock Chisholm MD (2019) Vladimir Hachinski MD (2018) Harvey Max Chochnov, MD PhD (2020) Antoine Hakim MD PhD (2013) Bruce Chown MD* (1995) Justice Emmett Hall* (2017) Michel Chrétien MD (2017) Judith G. Hall MD (2015) William A. Cochrane MD* (2010) Michael R. Hayden MD PhD (2017) May Cohen MD (2016) Donald O. -

Michael Smith Fonds
Michael Smith fonds Compiled by Christopher Hives (2001, 2005) University of British Columbia Archives Table of Contents Fonds Description o Title / Dates of Creation / Physical Description o Biographical Sketch o Scope and Content o Notes Series Descriptions o Biographical Series o Speeches Series o Correspondence Series o Appointments Series o Lab Notes and other Research Material Series o Publications Series o Gobind Khorana Series o Slides and Presentation Material Series o Miscellaneous Material Series File List Catalogue entry (UBC Library catalogue) Fonds Description Michael Smith fonds. – 1957-2000. 4.4 m of textual records. 1,576 photographic slides. 9 photographs. Biographical Sketch Former University of British Columbia faculty member and Nobel prize winner Michael Smith (1932-2000) was born in Blackpool, England where he attended Arnold School from 1943 to 1950. He received his B.Sc. in 1953 Ph.D. in 1956 from the University of Manchester. Smith completed a post-doctoral fellowship with the B.C. Research Council between 1956 and 1960 under the direction of Gobind Khorana. In 1960, the Khorana group, including Smith moved to the Institute for Enzyme Research at the University of Wisconsin. Wanting to return to the west coast, Smith accepted a position with the Fisheries Research Board of Canada Laboratory in Vancouver in 1961. From 1966 to 1997, he was Career Investigator (formerly Medical Research Associate) in the Department of Biochemistry. He also served as Director of the Biotechnology Laboratory at UBC from 1987 to 1996 and Scientific Leader of the National Network of Centres in Excellence in Protein Engineering. In 1994, Smith was named as Peter Wall Distinguished Professor Biotechnology and in 1998 he became director of the B.C. -

“Our Objective Wasn't to Belittle People's Behavior”: The
FOY, MARJORIE ELVIN, Ph.D. “Our Objective Wasn’t to Belittle People’s Behavior”: The History of Gestational Diabetes, 1921-1991. (2013) Directed by Charles Bolton. 298 pp. The emergence of the disease concept of Gestational Diabetes Mellitus during the late twentieth century was a product of collaborative efforts between physicians, medical researchers, businesses, and government agencies. This work is fundamentally an institutional history of medicine, situated in three specific genres within the field: disease creation studies, the examination of U.S. public health, and healthcare consumer history. This work traces changes in scientific and medical views, as well as the broader shift in how diseases are defined as that process moved out of the medical clinic and research lab into the halls of policy makers and government agencies. Scientific discovery and understanding emanated from the work of medical researchers, but the post-World War II era in the United States saw government agencies and healthcare businesses gain important roles in defining diseases and in creating consumer identities for patients. This was especially visible with gestational diabetes because many of the women who made up the rising numbers of new cases in the second half of the twentieth century came from lower-income groups who accessed their healthcare through government-subsidized programs like Medicaid. Through a range of historical sources, I examine the development of this dynamic relationship between medical knowledge and practice; business ideologies and approaches in an expanding healthcare market; and government policy on healthcare. “OUR OBJECTIVE WASN’T TO BELITTLE PEOPLE’S BEHAVIOR” THE HISTORY OF GESTATIONAL DIABETES, 1921-1991 by Marjorie Elvin Foy A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Greensboro 2013 Approved by Dr. -

UWOMJ Volume 65, No 1, Winter 1995-96 Western University
Western University Scholarship@Western University of Western Ontario Medical Journal Digitized Special Collections 1995 UWOMJ Volume 65, No 1, Winter 1995-96 Western University Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/uwomj Part of the History of Science, Technology, and Medicine Commons, and the Medical Sciences Commons Recommended Citation Western University, "UWOMJ Volume 65, No 1, Winter 1995-96" (1995). University of Western Ontario Medical Journal. 33. https://ir.lib.uwo.ca/uwomj/33 This Book is brought to you for free and open access by the Digitized Special Collections at Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in University of Western Ontario Medical Journal by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected], [email protected]. The UNIVERSITY of RNONTA~ Winter 1995 / 96 story of Medicine ~ I I For mol1! Information contad Blonldle toll-fn!e at 1-800-567-2028 Please see enclosed product summery BIONICHE INC. CYSTISTAT- London, Ontario EDITORIAL STAFF 'TI'IHIIE NIEU II§§lUJE Editor Advertising MEDICAL Jay athanson, Meds '96 View An Ad Jordan Solman, Med '98 IMAGING Associate Editors Ripan Chaudry, Meds '98 Cindy Hawkins, Meds '97 Paul Collins, Meds '99 Jordan Solman, Meds '98 Jenny Hankins, Meds'99 SUBMISSIO DEADLINES Copy Editors Class Representatives Sonny Bhalla, Meds '97 Jay athanson, Meds '96 Maureen Gottsman, Med '97 Cindy Hawkins, Meds '97 ARTICLES ........ April 9, 1996 Jordan Solman, Meds '98 ARTWORK .. .. .... April 9, 1996 Artwork Jenny Hankins & Joe Kim, Meds '96 Paul Collin , Med '99 Rami Croitoru, Meds '97 COVER ART: Sudeep Gill, Meds '97 Printer Sangiv Kaila, Meds '97 Willow Press Limited Pen and Ink: Ancient physicians believed that health pre ailed if the four ••••••••••••••••••••••••••••••• "humours" (blood, phlegm, black bile and yellow bile) were in balance. -

Lauréats Du Temple De La Renommée Médicale Canadienne
Lauréats du Temple de la renommée médicale canadienne A Maude Abbott MD* (1994) E Albert Aguayo MD (2011) Connie J. Eaves PhD (2019) Oswald Avery MD* (2004) John Evans MD* (2000) B F Elizabeth Bagshaw MD* (2007) Ray Farquharson MD* (1998) Sir Frederick Banting MD* (1994) L’honorable Sylvia Fedoruk* (2009) Henry Barnett MD* (1995) William Feindel MD PhD* (2003) Murray Barr MD* (1998) B. Brett Finlay PhD (2018) Charles Beer PhD* (1997) C. Miller Fisher MD* (1998) Bernard Belleau PhD* (2000) James FitzGerald MD PhD* (2004) Philip B. Berger MD (2018) Claude Fortier MD* (1998) Michel G. Bergeron MD (2017) Terry Fox* (2012) Alan Bernstein PhD (2015) Armand Frappier MD* (2012) Charles H. Best MD PhD* (1994) F. Clarke Fraser MD PhD* (2012) Norman Bethune MD* (1998) Henry Friesen MD (2001) John Bienenstock MD (2011) Wilfred G. Bigelow MD* (1997) G Michael Bliss PhD* (2016) William Gallie MD* (2001) Roberta Bondar MD PhD (1998) Jacques Genest MD* (1994) John Bradley MD* (2001) Gustave Gingras MD* (1998) Henri Breault MD* (1997) Phil Gold MD PhD (2010) G. Malcolm Brown PhD* (2000) Richard G. Goldbloom MD (2017) John Symonds Lyon Browne MD PhD* (1994) Jean Gray MD (2020) Alan Burton PhD* (2010) Wilfred Grenfell MD* (1997) Gordon Guyatt MD (2016) C G. Brock Chisholm MD (2019) H Harvey Max Chochinov MD PhD (2020) Vladimir Hachinski MD (2018) Bruce Chown MD* (1995) Antoine Hakim MD PhD (2013) Michel Chrétien MD (2017) Juge Emmett Hall* (2017) William A. Cochrane MD* (2010) Judith G. Hall MD (2015) May Cohen MD (2016) Michael R. Hayden MD PhD (2017) James Collip MD PhD* (1994) Donald O. -

ROYAL SOCIETY of CANADA FONDS/ Fonds De La Société Royale Du Canada
Canadian Archives Direction des archives Branch canadiennes ROYAL SOCIETY OF CANADA FONDS/ Fonds de la Société royale du Canada MG28-I458 Finding Aid No. 1874 / Instrument de recherche no 1874 Prepared in 2003 by Robert Fisher and Préparé en 2003 par Robert Fisher et Christiane Prévost of the Social and Cultural Christiane Prévost des Archives sociales et Archives culturelles Royal Society of Canada Administrative History The Royal Society of Canada was created in 1882 on the initiative of the Marquess of Lorne, the Governor-General of Canada, to bring together in one organization leading figures in the sciences and the humanities. It originally consisted of four sections with twenty members in each: Section I, Littérature français, Histoire et Archéologie; Section II, English Literature, History and Archaeology; Section III, Mathematical, Physical and Chemical Sciences; and Section IV, Geological and Biological Sciences. Each section had its own president and other officers and managed its own affairs with considerable autonomy. Membership was restricted to individuals who had made outstanding contributions in their field of knowledge or expertise and its purpose was to recognize and honour those contributions. New members were elected by the existing members of the section on the basis of their achievements. Sir William Dawson, the Principal of McGill University, was the first president of the society, and Sir John G. Bourinot, Clerk of the House of Commons, was the first secretary. Many of the charter members were civil servants, clergy, journalists and university teachers. Parliament granted funds to publish and distribute its annual Proceedings and Transactions. Outside of honouring its members by election, the annual meetings and the publication of the Proceedings and Transactions were the chief activities of the new society.