Contenido Volumen 34 N° 2 / 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Protected Areas in Chile, and Identify the Challenges That the Country Confronts for Improving the Conservation and Social Efficacy of Protected Areas
C O N S E R V A T I O N I S S U E S ABSTRACT: Natural reserves or protected areas are a keystone of global strategies for biological conservation. With over 18% of its land under protection, Chile faces challenges similar to those in other developing countries. In this paper we describe the history and status of protected areas in Chile, and identify the challenges that the country confronts for improving the conservation and social efficacy of protected areas. Following the modern “pristine” concept of protected areas, Chile created its first protected area in 1907 and the first national park in 1925. Historically, several national and local • agencies were in charge of the creation and management of protected areas. In 1984, the national public system of protected areas was created to organize the scattered protected areas around a unified system that seeks to conserve Chilean natural resources. The system has several problems that jeopardize its Protected capability to conserve Chilean biodiversity: insufficient ecosystem representation, inadequate coverage of biodiversity hot-spots, low budgets, and boundary issues. Private protected areas have recently been considered as complementary units to SNASPE. But there are questions about long-term commitment Areas in Chile: and restriction to development in such areas. The growth of ecotourism may be boosting SNASPE and private reserve initiatives, but it may also threaten the conservation of pristine environments. We History, Current propose that protected areas in Chile be part of a comprehensive conservation policy that considers the entire range of natural resources. This policy should also address new ways to conserve biodiversity Status, and outside protected area boundaries, bringing both private and public initiatives together. -

Timber Legality Risk Assessment Chile
Timber Legality Risk Assessment Chile <MONTH> <YEAR> Version 1.1 l August 2017 COUNTRY RISK ASSESSMENTS This risk assessment has been developed by NEPCon with support from the LIFE programme of the European Union, UK aid from the UK government and FSCTM. www.nepcon.org/sourcinghub NEPCon has adopted an “open source” policy to share what we develop to advance sustainability. This work is published under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this document, to deal in the document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, and/or distribute copies of the document, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the document. We would appreciate receiving a copy of any modified version. This Risk Assessment has been produced for educational and informational purposes only. NEPCon is not liable for any reliance placed on this document, or any financial or other loss caused as a result of reliance on information contained herein. The information contained in the Risk Assessment is accurate, to the best of NEPCon’s knowledge, as of the publication date The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This material has been funded by the UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government’s official policies. -

Brochure Route-Of-Parks EN.Pdf
ROUTE OF PARKS OF CHILEAN PATAGONIA The Route of Parks of Chilean Patagonia is one of the last wild places on earth. The Route’s 17 National Parks span the entire south of Chile, from Puerto Montt all the way down to Cape Horn. Aside from offering travelers what is perhaps the world’s most scenic journey, the Route has also helped revitalize more than 60 local communities through conservation-centered tourism. This 1,740-mile Route spans a full third of Chile. Its ecological value is underscored by the number of endemic species and the rich biodiversity of its temperate rainforests, sub-Antarctic climates, wetlands, towering massifs, icefields, and its spectacular fjord system–the largest in the world. The Route’s pristine ecosystems, largely untouched by human intervention, capture three times more carbon per acre than the Amazon. They’re also home to endangered species like the Huemul (South Andean Deer) and Darwin’s Frog. The Route of Parks is born of a vision of conservation that seeks to balance the protection of the natural world with human economic development. This vision emphasizes the importance of conserving and restoring complete ecosystems, which are sources of pride, prosperity, and belonging for the people who live in and near them. It’s a unique opportunity to reverse the extinction crisis and climate chaos currently ravaging our planet–and to provide a hopeful, harmonious model of a different way forward. 1 ALERCE ANDINO National Park This park, declared a National Biosphere Reserve of Temperate Rainforests, features 97,000 acres of evergreen rainforest. -

Diversity, Dynamics and Biogeography of Chilean Benthic Nearshore Ecosystems: an Overview and Guidelines for Conservation
Revista Chilena de Historia Natural 73:797-830, 2000 Diversity, dynamics and biogeography of Chilean benthic nearshore ecosystems: an overview and guidelines for conservation Diversidad, dinámica y biogeograffa del ecosistema costero bent6nico de Chile: revision y bases para conservaci6n marina 1 2 3 2 MIRIAM FERNANDEZ • , EDUARDO JARAMILL0 , PABLO A. MARQUET , CARLOS A. MORENO', SERGIO A. 1 2 2 6 NAVARRETE • , F. PATRICIO OJEDA , CLAUDIO R. VALDOVINOS' & JULIO A. VASQUEZ (*) 1 Estaci6n Costera de Investigaciones Marinas, Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile, e-mail: [email protected] 2 Departamento de Ecologfa, Facultad de Biologfa, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile, 3 Instituto de Zoologfa, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 4 Instituto de Ecologfa y Evoluci6n, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 5 EULA, Universidad de Concepci6n, Concepci6n, Chile, 6 Universidad Cat6lica del Norte, Coquimbo, Chile, * in alphabethical order from the second to the last author ABSTRACT Despite Chile has been one of the pioneering countries in studies of human impact on marine communities, and despite the enormous economic and social significance that the marine environment has for the country, the development of marine conservation programs and the scientific basis for sustainability has not kept pace, with the exploitation rate of marine fisheries and the increasing use of the coast for other purposes. Although we think that the establishment of any conservation policies along the vast coastline of Chile must be based on a multitude of approaches and considerations, scientific, biological, and ecological principles should guide much ofthese efforts. -

Land of Fire &
1 Land of Fire & Ice - Adventure in Chile Led by Amazonia Expeditions owner, Dolly Beaver November 17 - November 24, 2018 16 passenger limit Nov 17 – Arrive Santiago, Chile • Transfer from Airport to Santiago - Private service with English speaking guide 1 night Hotel Fundador, Superior room with American breakfast buffet Nov 18 – Santiago to Torres del Paine • Transfer from Santiago to Airport - Private service with English speaking guide • Fly to Punta Arenas • Transfer from Punta Arenas to Torres del Paine, stop to explore Milodon cave. 2 nights at Hotel del Paine, Standard room with breakfast Guanaco Amazonia Expeditions 1-800-262-9669 www.perujungle.com 2 Nov 19 - Full Day excursion Torres del Paine National Park After breakfast we will enter the park stopping to get a look at the scenic Serrano River, then cross the Grey River and head to the Grey Lake’s beach, from where you can see the Grey Glacier in the distance. Then we head back to the administration center to get an introduction to the park. We continue our trip through a forest zone following the path that this impressive glacier carved into the landscape long ago. Along the route witness blue icebergs which have broken off from the glacier and are now floating in the lake. Will make stops to see and photograph some of the wildlife of the park including: Guanacos, foxes (which are common and tame enough to get with 2-3 meters), Darwin's Rheas, colorful plovers, black-necked swans, and much more. We continue our trip north until we arrive to the Paine River, which is the main tributary in the area and will guide us through the lake system in the National Park. -
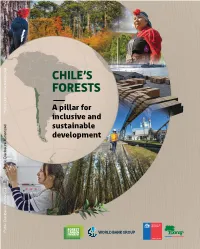
Native Forests
Public Disclosure Authorized CHILE’S FORESTS Public Disclosure Authorized A pillar for inclusive and sustainable development Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CHILE’S FORESTS A pillar for inclusive and sustainable development Acknowledgements This document was prepared by a team led by Stavros Papageor- giou (World Bank) and Carolina Massai (Conaf), in collaboration with an editorial committee formed by José Antonio Prado, Jaeel Moraga, Constanza Troppa, Mariela Espejo, Sergio Aguirre, Wil- fredo Alfaro, Luis Carrasco, and José Manuel Rebolledo. Eduardo Morales Verdugo (technical editor), Humberto Merino Peralta (news editor), and Marisa Polenta (art director) were in charge of the content and editorial production. The team wishes to thank Eduardo Vial Ruiz-Tagle, Patricio Rosas Barriga, Jerónimo Berg Costa, Guillermo Canales Domich, and Charo Gutiérrez for their collaboration. Rights and permits This work is a product of the staff of the World Bank developed in collaboration with staff of the National Forestry Corporation (CONAF) of the Ministry of Agriculture of Chile. The findings, interpretations and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of the World Bank, its Executive Board, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The borders, colors, denominations and any other information shown on any map in this work do not imply any judgment by the World Bank regarding the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such borders. The material in this work is subject to copyright. Because the World Bank encourages the dissemination of its knowledge, this work can be reproduced, in whole or in part, for non-commercial purposes, provided that full attribution to this work is granted. -

Sernatur Araucanía
ARAUCANÍA Biosphere Reserve National Parks and other Wild Protected Areas Biosphere reserves consist of terrestrial Araucarias Biosphere Reserve (Chile) or coastal ecosystems or a combination of both. They are acknowledged internationally such as in the Program on Man and Biosphere (MaB) by UNESCO. They must fullfil three complementary tasks: conservation, development and logistic support (UNESCO 1995), which are applied within the wild protected areas, transitional, and damping zones. Araucarias Biosphere Reserve, located in the mountainrange of Araucania Region, was created in 1983 and enlarged in 2010 (UNESCO–MAB, 2010). It occupies a territory of 1,142,850 hectares, representing a 36% of the total Araucania Region surface, by covering nine mountain areas where a varied natural ecosystem and diverse mosaic of cultures are found. (Enlargement Report RBA, 2010) The region has a vast natural and cultural heritage, particularly araucarias and warm rainforest, as being an important part of this heritage National Parks or Reserves managed by CONAF, the entity that declared 10 nucleus zones among the wild protected areas managed in Los Andes de la Araucania: NP Villarrica, NP Conguillío, NP Huerquehue, NP Tolhuaca, NR Malleco, NR Villarrica, NR China Muerta, NR Alto Biobío, NR Malalcahuello, NR Nalcas, with a surface of 271,623 ha. TOURIST SIGNS Surf Informaciones Turísticas Etnoturismo Casino National Parks in Araucania Region Obras de Ingeniería Geología Plaza de Peaje Fotografía Araucania region is located 570 km south (Chile) Parque Nacional Fauna Cascada Aeropuerto of Santiago, capital of Chile, it is surrounded Caverna Monumento Histórico Sitio Histórico Monumento Religioso byaraucaria trees, lakes and mountains. It has a surface of 31,842 km2 and its Museo Folklore Artesanía Esquí Acuático population is 957,224 inhabitants.(source: INE-Census 2017). -

Park Science 23(1):19–23
SCIENCE INTEGRATING RESEARCH AND RESOURCE MANAGEMENT ISSN 0735-9462 ASSESSING THE ACCURACY OF WETLANDS MAPS AT SEQUOIA, KINGS CANYON, AND POINT REYES MONITORING PAINTED BUNTINGS AT TIMUCUAN IMPLICATIONS OF BARRED OWL RANGE EXPANSION MAYFLIES AS INDICATORS OF AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH AT REDWOOD AT SLEEPING BEAR DUNES CREATING A DIGITAL PHOTOGRAPHY INVENTORY INSECT RANGE EXTENSIONS OF RESEARCH LIBRARY CONTENTS AT CAPULIN VOLCANO AT DINOSAUR CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN CHILE VOLUME 23 • NUMBER 1 • WINTER 2004–2005 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR NATIONAL PARK SERVICE From the Editor “I’LL B E O UT O F THE O FFICE F ROM...” ost of us who write for and read Park Science spend the majority of our time in the office. I suspect that what once attracted us to our professions in park research or Mresource management was the expectation of working—at least part of the time—in the great outdoors of the national parks, an ideal as potent for some as the calling to preserve the magnificence of the National Park System. In reality, we balance these two worlds, conducting experiments or carrying out resource management projects in the field, and enjoying the productivity afforded by the office environment where we synthe- size data from fieldwork, organize staffs for field projects, collaborate with colleagues, advance partnerships, or simply take care of admin- istrative details. In my job I have the great pleasure of engaging daily in the telling of fascinating stories of research and resource management throughout the National Park System. I cross paths with hundreds of park employees and researchers each year. -

International Trade and Sustainable Tourism in Chile
International Trade and Sustainable Tourism in Chile Preliminary Assessment of the Sustainability of Tourism in Chile in the Context of Current Trade Liberalization Hernán Blanco, Alejandra Ruiz-Dana, Andrés Marín, Victoria Alonso, Carmen Paz Silva and Stefano Lucidi August 2007 Funded by the Trade Knowledge Network, www.tradeknowledgenework.net trade knowledge network About the Trade Knowledge Network http://www.tradeknowledgenetwork.net The goal of the Trade Knowledge Network (TKN) is to foster long-term capacity to address the complex issues of trade and sustainable development. TKN is an initiative of the International Institute for Sustainable Development. The current phase of TKN research and policy engagement is kindly supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). In addition, TKN has received past support from the Rockefeller Foundation, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the International Development Research Centre (IDRC), and the Canadian International Development Agency (CIDA). International trade and sustainable tourism in Chile: Preliminary assessment of the sustainability of tourism in Chile in the context of current trade liberalization Hernán Blanco, Alejandra Ruiz-Dana, Andrés Marín, Victoria Alonso, Carmen Paz Silva and Stefano Lucidi © 2007 International Institute for Sustainable Development (IISD) Published by the International Institute for Sustainable Development All rights reserved International Institute for Sustainable Development 161 Portage Avenue East, 6th Floor Winnipeg, Manitoba Canada R3B 0Y4 Tel: (204) 958-7700 Fax: (204) 958-7710 E-mail: [email protected] Web site: http://www.iisd.org Sustainable Trade and Tourism in Chile i trade knowledge network The International Institute for Sustainable Development (IISD) http://www.iisd.org The International Institute for Sustainable Development contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change, measurement and assessment, and natural resources management. -

Grasses (Poaceae) of Easter Island — Native and Introduced Species Diversity
ProvisionalChapter chapter 15 Grasses (Poaceae) of Easter Island — Native and Introduced Species Diversity Víctor L. Finot, Clodomiro Marticorena, Alicia Marticorena, Gloria Rojas and Juan A. Barrera Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/59154 1. Introduction Rapa Nui (Easter Island, Isla de Pascua), also known as Te Pito O Te Henua, is a small oceanic island of volcanic origin discovered by the Dutch explorer Jakob Roggeveen in April 1722. It has belonged to Chile since 1888 and is administratively part of the Region of Valparaíso, Province Isla de Pascua. At around 163.6 km2, it is the largest island of the Chilean insular territory, situated in Polynesia, ca. 3,700 km from continental Chile in the Pacific Ocean (27°7’S, 109°22’W). Rapa Nui is considered the most remote inhabited island in the world, with a population of nearly 5,800 inhabitants. Approximately 43.5 % of the island territory is under the protection of the National System of Wild Protected Areas of the State of Chile (SNASPE). The Rapa Nui National Park, administered by the National Forest Corporation of Chile (CONAF) was created on 16th January, 1935 and declared a World Heritage Site by UNESCO in 1995 to protect the Rapa Nui culture, and especially the 887 statues known as moai [1]. The climate is warm and sub-tropical. The flora of Rapa Nui is extremely poor compared to other oceanic tropical islands [2]. Approximately 40 % of the flora is indigenous. Nearly 23 % of the vascular flora is represented by endemic species, and some 20 species of the native flora, 10 of which are endemic, have disappeared or are endangered, principally due to invasive plants, fire, overgrazing and agriculture, among other factors [3].