Descargar La Revista
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
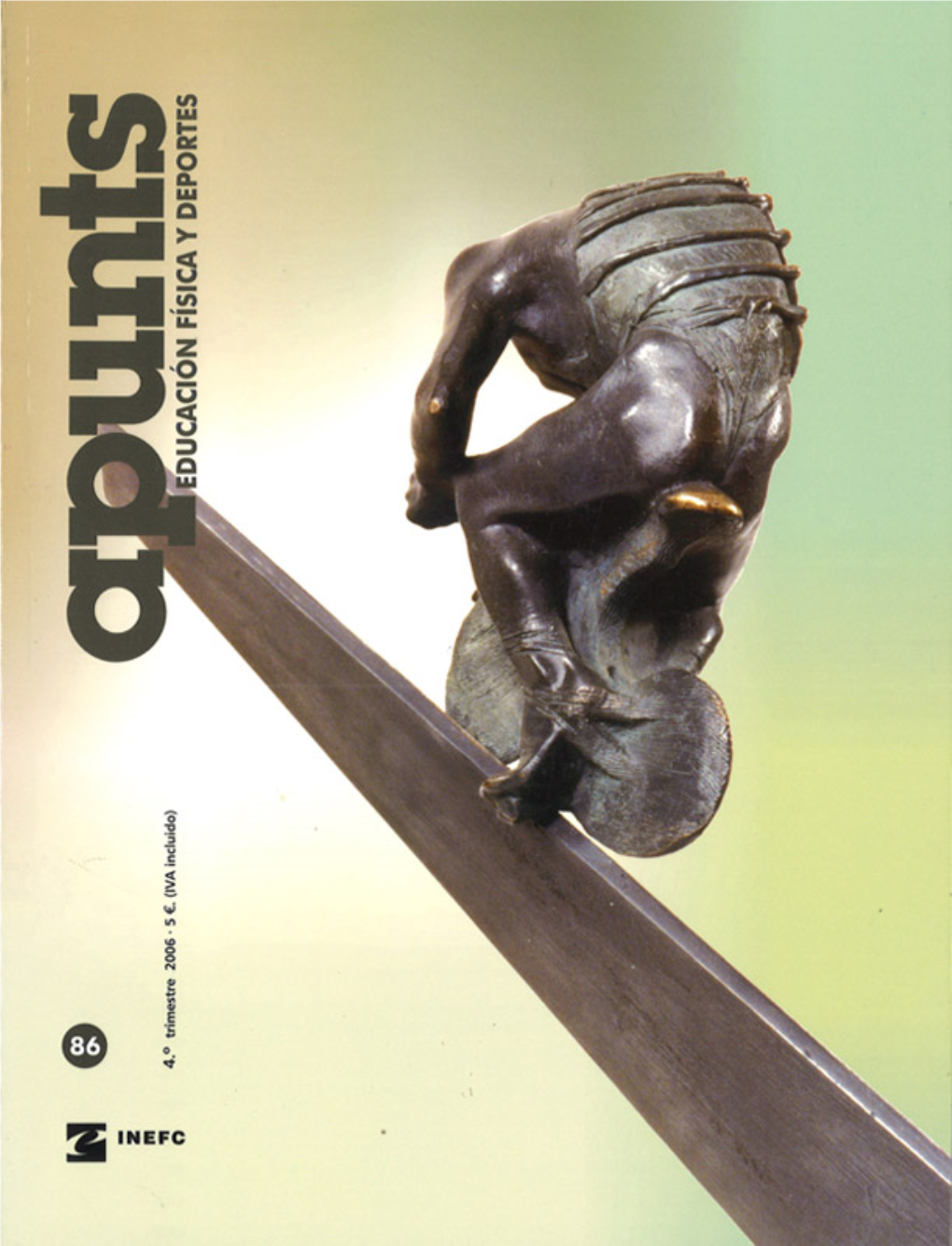
Load more
Recommended publications
-

2020 Len European Water Polo Championships
2020 LEN EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS Cover photo: The Piscines Bernat Picornell, Barcelona was the home of the European Water Polo Championships 2018. Situated high up on Montjuic, it made a picturesque scene by night. This photo was taken at the Opening Ceremony (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) Unless otherwise stated, all photos in this book were taken at the 2018 European Championships in Barcelona 2 BUDAPEST 2020 EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS The silver, gold and bronze medals (left to right) presented at the 2018 European Championships (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) CONTENTS: European Water Polo Results – Men 1926 – 2018 4 European Water Polo Championships Men’s Leading Scorers 2018 59 European Water Polo Championships Men’s Top Scorers 60 European Water Polo Championships Men’s Medal Table 61 European Water Polo Championships Men’s Referees 63 European Water Polo Club Competitions – Men 69 European Water Polo Results – Women 1985 -2018 72 European Water Polo Championships Women’s Leading Scorers 2018 95 European Water Polo Championships Women’s Top Scorers 96 European Water Polo Championships Women’s Medal Table 97 Most Gold Medals won at European Championships by Individuals 98 European Water Polo Championships Women’s Referees 100 European Water Polo Club Competitions – Women 104 Country By Country- Finishing 106 LEN Europa Cup 109 World Water Polo Championships 112 Olympic Water Polo Results 118 2 3 EUROPEAN WATER POLO RESULTS MEN 1926-2020 -

Teams Men Group C
TEAMS MEN GROUP C Croatia Turkey Netherlands Greece © LEN MEDIA TEAM EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS TEAM CROATIA / MEN 2016 Olympic Champion Serbia 2017 World Champion Croatia 2016 European Champion Serbia 2018 World League Winner Montenegro 2014 World Cup Winner Serbia Best results Croatia 2012 Olympic Champion, 1996 and 2016 Olympic silver medallist, 2008 6th 2007 and 2017 World Champion; 2015 World silver medallist; 2009, 2011 and 2013 World bronze medallist 2010 European Champion, 1999 and 2003 European silver medallist, 2016 European 7th 2009 World League 2nd, 2010, 2011 and 2017 Word League 3rd nd 2010 World Cup 2 Results DoB 12 JAN 1991 Olympics: 2016 2nd PoB / Residence Dubrovnik WCh: 2017 1st, 2015 2nd, 2013 3rd Marko BIJAC Height / Weight 199cm / 88kg ECh: 2014 5th Goalkeeper / Righthanded Occupation Athlete 1 Club JUG CO Dubrovnik International since 2013 Coach (Club) Vjekoslav Kobescak Active since DoB 26 APR 1993 Results Olympics: 2016 2nd PoB / Residence Dubrovnik st Marko MACAN Height / Weight 195cm / 112 kg WCh: 2017 1 Defence / Righthanded Occupation Athlete 2 Club JUG CO Dubrovnik International since 2016 Coach (Club) Vjekoslav Kobescak Active since 2005 Results DoB 16 NOV 1996 WCh: 2017 1st PoB / Residence Dubrovnik Loren FATOVIC Height / Weight 185cm / 84 kg Occupation Athlete/ 3 Attack / Righthanded Student (sport management) Club JUG CO Dubrovnik International since 2015 Coach (Club) Vjekoslav Kobescak Active since 2005 Results Olympics: 2016 2nd DoB 26 JUN 1987 WCh: 2017 1st, 2015 2nd, 2013 3rd Luka LONCAR -

Teams Men Group B
TEAMS MEN GROUP B Montenegro Malta France Spain © LEN MEDIA TEAM EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS TEAM MONTENEGRO / MEN 2016 Olympic Champion Serbia 2017 World Champion Croatia 2016 European Champion Serbia 2018 World League Winner Montenegro 2014 World Cup Winner Serbia Best results Montenegro 2008, 2012 and 2016 Olympics 4th 2013 2nd; 2015 and 2017 5th; 2011 Worlds 7th 2008 European Champion; 2012 and 2016 European silver medallist; 2014 4th; 2010 European 5th 2009 and 2018 World League Champion; 2010 runner-up World League Results DoB 08 FEB 1990 Olympics: 2016 4th PoB / Residence Budva WCh: 2015 and 2017 5th Dejan LAZOVIC nd Height / Weight 193cm / 97kg ECh: 2016 2 Goalkeeper / Righthanded Occupation Athlete 1 Club SM Verona/ITA Caps: 88 since 2013 Coach (Club) Active since 2001 Results DoB 27 DEC 1984 Olympics: 2008, 2012 and 2016 4th Drasko BRGULJAN PoB / Residence Kotor WCh: 2013 2nd, 2011 7th, 2015 5th Height / Weight 194cm / 91kg ECh: 2008 1st, 2012 and 2016 2nd, 2014 4th CAPTAIN Occupation Athlete 2 Defence / Righthanded Club OSC Ujbuda Budapest/HUN Coach (Club) Balasz Vince Caps: 281 since 2006 Active since 1998 DoB 01 SEP 1988 PoB Kotor Dragan DRASKOVIC Residence Herceg Novi Height / Weight 194cm / 95kg 3 Attack / Righthanded Occupation Athlete Club PVK Jadran Carine Caps: 91 since 2017 Coach (Club) Vladimir Gojkovic Active since 1999 DoB 03 MAR 1989 Results PoB Belgrade/SRB WCh: 2017 5th Marko PETKOVIC Residence Herceg Novi Height / Weight 189cm / 85kg 4 Attack / Righthanded Occupation Athlete Club PVK Jadran Carine -

Memòria Temporada 2016-2017
MEMÒRIA TEMPORADA 2016•2017 Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris Tornar a l’índex 2 | Memòria 2016/2017 Tornar a l’índex ÍNDEX 4 SALUTACIÓ DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA 5 CARTA CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 6 PROPOSTA DE RELACIÓ DE SOCIS HONORARIS I DE MÈRIT 8 ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19/12/2016 19 MEMÒRIES ESPORTIVES 2016-2017 15 19 ATLETISME 22 20 BÀSQUET 30 21 EXCURSIONISME 31 23 FRONTENNIS 32 25 FUTBOL 35 27 JUDO 36 28 KARATE 37 29 NATACIÓ 39 37 PÀDEL 40 39 PATINATGE ARTÍSTIC 41 40 PILOTA A MÀ 42 41 TENNIS 44 42 TRIATLÓ 45 43 WATERPOLO 49 ÀREA D’ENSENYAMENT DE LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES 51 ACTIVITATS DIRIGIDES I FITNESS 54 PROGRAMES, ACTIVITATS I CONVENIS DE CAIRE SOCIAL 56 EL CLUB EN XIFRES 57 INFORME D’AUDITORIA 68 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA TEMPORADA 2016-2017 70 PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A LA TEMPORADA 2017-2018 72 QUOTES DE SOCIS TEMPORADA 2017-2018 72 ESTADÍSTIQUES DE SOCIS 73 ESDEVENIMENTS MÉS DESTACATS DE LA TEMPORADA 3 | Memòria 2016/2017 Tornar a l’índex SALUTACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA JUNTA DIRECTIVA Benvolguts socis, benvolgudes sòcies, Aquest exercici 2016-2017 ha estat un període de treball intens per a la Junta Directiva en diferents aspectes de la gestió econòmica, social i esportiva del Club. Han estat mesos marcats especialment per la celebració de di- verses efemèrides. D’una banda, hem commemorat el 85è aniversari de la fundació del Club. Així mateix, ha es- tat un any de celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, de Terrassa com a subseu olímpica i de la gestió del nostre Club de gran part de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica. -

HISTÓRIA VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU 1919 - 2005 HISTÓRIA VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU 1919 – 2OO5 OBSAH Tirá Predslov Autor:
ISBN 978-80-969668-9-9 Doc. Ing. Frantiek Jaruek CSc. a kolektív HISTÓRIA VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU 1919 - 2005 HISTÓRIA VODNÉHO PÓLA NA SLOVENSKU 1919 – 2OO5 OBSAH Tirá Predslov Autor: . Ing. Frantiek Jaruek, CSc. a kolektív Úvod Recenzenti: . Ing. Viliam Illes 1. Vznik vodného póla vo svete a jeho rozírenie . 6 PaedDr. Peter Buèka, PhD. 2. Vznik vodného póla a jeho írenie na Slovensku . 7 PhDr. Igor Machajdík 1. kapitola Grafické vyhotovenie: . Peter Buèek (Artwell Design, s.r.o.) 1.1 Zväz, predsedovia, vedenie . 15 1.2 Predsedovia, zloenie vedenia . 17 1.3 Vedenie samostatného orgánu vodného póla v Èeskoslovensku a na Slovensku . 18 2. kapitola 2.1 Zaèiatky reprezentácie Slovenska . 25 2.2 Výsledky stretnutí Slovenska za uvedené obdobia . 25 2.3 Reprezentaèní tréneri . 28 3. kapitola Svetové súae 3.1 Olympijské hry . 36 3.2 Olympijské nádeje . 38 3.3 Majstrovstvá sveta . 39 3.4 Turnaje Druba . 39 3.5 Iné svetové súae . 40 3.6 Reprezentácia ÈSSR na Kube . 40 4. kapitola 4.1 Majstrovstvá Európy . 42 4.1.1 Mui . 42 4.1 2 Juniori . 43 4.1.3 Juniorky . 43 4.1.4 Kadeti . 43 4.2 Európske pohárové súae . 44 4.2.1 Pohár európskych majstrov - mui . 44 4.2.2 Pohár európskych majstrov - eny . 46 4.2.3 Pohár víazov pohárov PVP - mui . 47 4.2.4 LEN Trophy - Superpohár . 47 Vydal: . Artwell Creative, s.r.o., pre Národné portové 4.2.5 Jan De Vries - juniorský pohár . 48 centrum a Slovenský zväz vodného póla 4.2.6 Iné súae . 48 Vydavate3⁄4sky spolupracovali . -

12052014 Dossier Premsa Final Six Waterpolo
PRESENTACIÓ DE LA FINAL SIX WATERPOLO BARCELONA 2014 Barcelona albergarà la Final Six de Waterpolo 2014 i 2015, la fase final de la màxima competició continental de clubs que enfrontarà els sis millors equips d'Europa d'aquest esport. El Club Natació Atlètic-Barceloneta ja va organitzar la Final Four de waterpolo masculí l’any 2008, però en el format de 6 equips és la primera vegada que s’organitza a Barcelona i arreu. Barcelona tornarà a ser l’escenari d’un esdeveniment esportiu de primera línia i d’un esport amb arrels històricament barcelonines i que ha esdevingut un referent europeu i mundial al llarg dels últims 40 anys. El Club Natació Atlètic-Barceloneta es convertirà, en les dues properes edicions, en l’entitat organitzadora, un Club centenari de la ciutat, que ha format part de la història de l’esport a Barcelona i que ha escrit algunes de les seves pàgines més exitoses. Amb tots aquests precedents i la bona imatge de la ciutat projectada recentment als Mundials de Natació Barcelona 2013, es pretén “Waterpolitzar” (el principal lema de la Final Six) a tots els participants en l’esdeveniment. És a dir, implicar a tota la família de l’aigua i a tots els barcelonins i barcelonines en una festa de l’esport i de la ciutat. Competició Lloc: Piscines Municipals Bernat Picornell Dies: 29-31 de maig Equips participants: Grup A • VK Primorje Erste Banka (CRO): Ja classificat per a semifinals • Pro Recco Nuoto e Pallanuoto (ITA) • CN Atlètic-Barceloneta (ESP) Grup B • VK Radnicki (SRB): Ja classificat per a semifinals • AN Brescia SSD ARL -

Easter Camp 2021
WATER POLO & FUN MARCH 28 - APRIL 2, 2021 Club Natació Sabadell, Barcelona - A G E S 2 0 0 3 t o 2 0 1 0 - THE CAMP WHAT'S INCLUDED? The BIWPA Easter Camp is designed for BIWPA suggests a perfect combination of water Two daily training sessions. players from all around the world between 11 polo training, physical preparation and leisure One daily dryland training. and 18 years old. Our sports program allows activities that allows our campers to experience Snacks and hydration during practices. athletes of all levels to improve the water polo an unforgettable camp in the best facilities in Four masterclasses with professional fundamentals and individual technique. Barcelona. players focused on the four main positions: attacker, center, center defender and goalie. The camp is led by top-level and experienced Video sessions on technical and tactical coaches and takes place at the amazing Club skills (Watlicam) - subject to availability. Natació Sabadell (CNS), one of the largest Performance report and certificate of sports clubs in the world, with first-class attendance. facilities and equipment for the practice of all BIWPA staff and supervisor 24/7. kinds of sports. Free Wi-Fi. Welcome pack with BIWPA gear: suit, T-shirt and more. Medical service at CNS. Full board (residential campers). Lunch and snack (day campers). www.biwpa.com SPORTS PROGRAM PROVISIONAL SCHEDULE The sports program is focused on four 8h Wake up - Brekafast main aspects: technique, tactics, physical conditioning and mind. 9h Dryland training / warm-up / leisure activities* Each of these four aspects is developed 10h Individual skills/technique/tactics intensively, and tailored to the campers (pool time) depending on their age, physical 13h Lunch condition and water polo abilities. -

Guida Ai Campionati Pallanuoto Serie A1 2014 - 2015
GUIDA AI CAMPIONATI PALLANUOTO SERIE A1 2014 - 2015 www.federnuoto.it IL SALUTO DEL PRESIDENTE IL SALUTO DEL PRESIDENTE Cari amici, ci apprestiamo a vivere un'altra stagione intensa che ci accompagnerà ai Mondiali di Kazan, dove desideriamo essere ancora protagonisti. Ripartiamo dalla medaglia di bronzo conquistata dal Settebello agli Europei di Budapest - con la squadra di Alessandro Campagna che dal 2010 si è sempre classificata tra le prime quattro ad Olimpiadi, Mondiali ed Europei -, dal quarto posto continentale del Setterosa - d'argento in World League - e dallo splendido argento dell'Under 19 femminile ai Campionati europei di categoria disputati al centro federale di Ostia. I prossimi campionati di serie A1 di pallanuoto maschile e femminile partiranno nel weekend del 3-4 ottobre con la Pro Recco e la Rari Nantes Imperia a difendere il titolo, rispettivamente il 28esimo, e nono consecutivo, ed il primo scudetto della storia. I campionati ricalcheranno le formule della passata stagione. Il torneo maschile, giunto alla 96esima edizione, si concluderà con la finale dei playoff scudetto al meglio delle tre partite su cinque, con le partite della stagione regolare che inizieranno alle ore 18. Il torneo femminile, alla 31esima edizione, segna un'importante novità: ai quarti di finale parteciperanno le squadre classificate dal 3° al 6° posto, con le prime due in classifica direttamente alle semifinali e salve la 7^ e 8^ classificata. La finale scudetto si giocherà al meglio delle tre partite su cinque. Nonostante la crisi economica che condiziona fortemente anche l'area mediatico-informativa, sono felice di comunicarVi che la partnership tra la pallanuoto italiana e RAI Sport prosegue in maniera salda e propositiva. -

Il Saluto Del Presidente Il Saluto Del Presidente
IL SALUTO DEL PRESIDENTE IL SALUTO DEL PRESIDENTE Cari amici, tra pochi giorni riparte la stagione della pallanuoto con i due campionati più prestigiosi del mondo che promettono nuove emozioni. L'anticipo Varese Olona-Mc Donald's Firenze aprirà venerdì 12 ottobre la 24esima edizione del Campionato di Pallanuoto Femminile di Serie A1, venerdì 19 ottobre un altro anticipo, Tufano Electronics Posillipo-RN Sori, darà il via all'89esima edizione del Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie A1- Findomestic Cup. Presentiamo i tornei insieme nel rispetto della tradizione e delle Società, che anche nell'ultima stagione ci hanno regalato soddisfazioni in ambito nazionale ed europeo con i successi della Pro Recco in Campionato, Coppa Italia ed Eurolega, della Fiorentina Waterpolo in Campionato e Coppa dei Campioni e della Ecofim Roma in Coppa Len. Vittorie che ancora una volta testimoniano la passione e la professionalità delle Società che pongono la pallanuoto italiana al centro dell'attenzione mondiale, peraltro a pochi mesi dai Tornei di Qualificazione per le Olimpiadi di Pechino con le nostre Nazionali sicure protagoniste. Anche per il 2007-2008 il Campionato di serie A1 maschile presenta importanti novità: la conferma delle quattro retrocessioni, a coronamento del progetto finalizzato al raggiungimento delle 12 squadre nella prossima stagione, lo slittamento alle 19.30 dell'orario d'inizio degli incontri e la rielaborazione della formula, che prevede una fase regolare con partite di andata e ritorno, playoff scudetto ad otto squadre e playout salvezza a quattro squadre. Invariata la formula del Campionato di serie A1 femminile: girone unico con partite di andata e ritorno nella fase regolare, playoff scudetto tra le prime sei classificate, playout salvezza per le altre. -

Attitudes and Opinions Towards the Prevention of Orofacial Injuries Among Water Polo Coaches in Catalonia: a Cross- Sectional Study
Received: 7 December 2020 | Revised: 10 March 2021 | Accepted: 11 March 2021 DOI: 10.1111/edt.12675 ORIGINAL ARTICLE Attitudes and opinions towards the prevention of orofacial injuries among water polo coaches in Catalonia: A cross- sectional study Natalia Iglesias- Porqueras1 | Carla Zamora- Olave1,2 | Eva Willaert1,2 | Jordi Martinez- Gomis1,2 1Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Faculty of Medicine and Abstract Health Sciences, University of Barcelona, Background/Aim: Although orofacial injuries are frequent in water polo, fewer than Barcelona, Spain 2Oral Health and Masticatory System 10% of players use mouthguards. The aim of this study was to determine the degree Group (Bellvitge Biomedical Research to which coaches and sports club managers encourage mouthguard use in water polo Institute) IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain and to explore their opinions regarding other strategies designed to reduce the preva- lence of orofacial injuries. Correspondence Jordi Martinez- Gomis, Campus de Material and Methods: This was a cross- sectional study in which the coaches and Bellvitge, C/ Feixa Llarga s/n, 08907 sports club managers of 16 water polo clubs in Catalonia were invited to participate. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalonia, Spain. An online questionnaire was administered to the coaches to obtain general data, to Email: [email protected] determine whether they had recommended mouthguard use to their players and to record their opinions on other strategies designed to reduce the prevalence of oro- facial injuries. Sports club managers were interviewed about the facilities offered by their clubs for players to obtain mouthguards and about their attitudes regarding the prevention of orofacial injuries. -

Informe Sectorial Trimestral Pluralisme En La Informació Esportiva Gener-Març De 2010
INFORME IST 1/2011 Àrea de Continguts Barcelona, 16 de febrer de 2011 Informe sectorial trimestral Pluralisme en la informació esportiva Gener-març de 2010 2 ÍNDEX 1. Mètode d’estudi .................................................................................................. 13 1.1 Objecte de l’estudi ...................................................................................... 15 1.2 Definició de conceptes ............................................................................... 15 1.3 Estructura de l’informe ............................................................................... 21 1.4 Disseny de l’informe ................................................................................... 23 1.4.1 Univers d’estudi ................................................................................................... 23 1.4.2 Prevencions metodològiques .............................................................................. 24 1.4.3 Incidències ........................................................................................................... 25 2. Dades estadístiques sobre la pràctica de l’esport a Catalunya ...................... 27 3. Dades generals .................................................................................................. 31 3.1 Atenció informativa a l’esport .................................................................... 33 3.2 Modalitats esportives .................................................................................. 34 3.3 Temàtiques esportives .............................................................................. -

MEMORIA ESPORTIVA I SOCIAL Convocatoria ESP Europeo Jr. En
Carretera Valldemossa,2 07010-Palma de Mallorca Tel. 971 763939-Fax 971 206657 CIF: G 07436751 E-Mail: [email protected] MEMORIA ESPORTIVA I SOCIAL JUNY 2017 RFEN NATACION Convocatoria ESP Europeo Jr. en Netanya 01/06/2017 - La Dirección Técnica de Natación ha dado a conocer la composición del Equipo Nacional Junior convocado para los Campeonatos de Europa Junior que se celebrarán en Netanya (Israel) del 28 de junio al 2 de julio. Se trata de 26 nadadores (15 en categoría femenina y 11 en masculina). EQUIPO FEMENINO: Águeda B. Cons (CN Galaico/00), Claudia Espinosa (CD Gredos San Diego/03), Tamara Frías (RCN Motril), Andrea Galisteo (Real Canoe NC/01), Cristina García (CN Lleida/01), Patricia Garrote (Real Canoe NC/00), Nadia González (Real Canoe NC/02), Rocío González-Espresati (CN Tenis Elche/00), Esther Huete (RealCanoe NC/00), Laia Martí (CN Barcelona/00), Andrea Melendo (CN Mairena Aljarafe/00), Esther Morillo (CN Igualada/01), Andrea F. Prades (CN At.-Barceloneta/01), Julia Pujadas (CN Granollers/01) y Carla Seco (CN Granollers/00). EQUIPO MASCULINO: Francisco Arévalo (Real Canoe NC/99), Francisco J. Chacón (CN Alcalá/99), Alberto Gª Marcos (CD Gredos San Diego/00), Marcos Gil (CN Granollers/00), Héctor D. Gómez (CD Gredos San Diego), Manuel Martos (CN H2O El Ejido), Fernando Pérez (CN Pozuelo/99), Jon Piñeiro (CN Palma de Mallorca/00), Alejandro Raez (Navial/99), Álex Ramos (CN Sabadell/99) y Javier Villanueva (CN Sabadell/99) EQUIPO OFICIALES: Albert Tubella (Director Técnico RFEN), Luisa Domínguez (Entrenadora Fed. Gallega), Luis Rodríguez (Entrenador Fed. Catalana), Paloma García (Entrenadora Fed.