L'uono in Frack
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
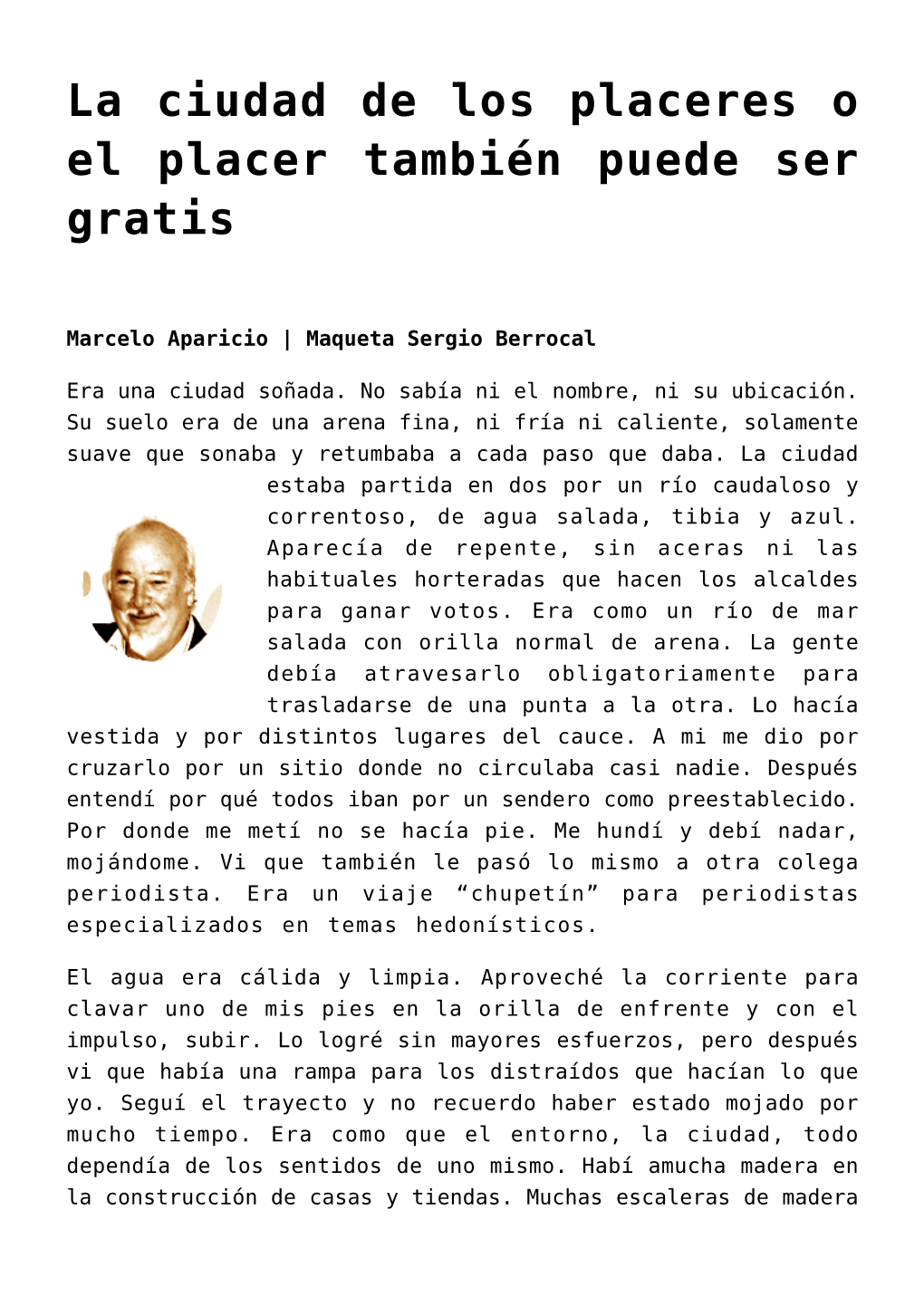
Load more
Recommended publications
-

“Il Grande Dandy” Il Nuovo Libro Di Marcello Sorgi Un Personaggio Simbolico Di Un'epoca
“Il grande dandy” il nuovo libro di Marcello Sorgi Un personaggio simbolico di un’epoca Relazione di Costanza Falvo D’Urso Mercoledì 15 febbraio 2012 Abbiamo ascoltato dalla voce accorata di Domenico Modugno “Vecchio Frac”, una musica accattivante, raffinata e quasi ipnotica, che sicuramente ci ha accompagnato durante gli anni della nostra giovinezza. Ma ci siamo mai chiesti a chi o a quale storia si fosse ispirato Domenico Modugno?. Ci siamo mai chiesti chi fosse quel tristissimo uomo in frac che trasognato e malinconico si aggirava per le strade notturne della città?. Dopo oltre mezzo secolo il nome dell’uomo in frac ci viene rivelato da Marcello Sorgi nel suo romanzo dal titolo “IL grande dandy”, un libro che mi è piaciuto tanto, sicché l’ho letto in poche ore, divorandolo e facendomi catturare dalla narrazione di una vita straordinaria e avventurosa che si è sviluppata tra mondanità e storia. Quell’uomo in frac è Raimondo Lanza di Trabia, ultimo e leggendario principe siciliano, discendente da Federico Barbarossa e da Federico II di Svevia. Una figura che, se la storia ufficiale ha emarginato non riuscendo ad inserirla negli schemi rituali, nei formalismi tradizionali della classe sociale d’appartenenza, resta comunque molto interessante anche sotto il profilo umano, e appartiene, secondo me, forse più all’Ottocento che non al Novecento, considerando la sua fine improvvisa come un rifiuto inconsapevole del nuovo secolo. Secolo che segnerà, con gli eventi bellici iniziati da quelli per l’Unità d’Italia e terminati con il periodo fascista, la fine dell’aristocrazia europea, di quella italiana e di quella siciliana che fino all’ultimo ha cercato di sopravvivere, pur contagiata da una spiccata propensione al gioco, alle scommesse e ai vizi e da commistioni impensabili con mafia e malavita. -

Il Vostro Giornale - 1 / 2 - 27.09.2021 2
1 L’estate culturale di Alassio si inaugura domani con Marcello Sorgi di Redazione 01 Luglio 2011 – 8:38 Alassio. Domani, ad Alassio, alle ore 21, nei Giardini del Palazzo del Comune, si svolgerà l’incontro con l’autore Marcello Sorgi, promosso dal Comune di Alassio. Sorgi, intervistato dal caporedattore de “La Stampa” Sandro Chiaromonti, presenterà il libro “Il grande dandy. Vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe siciliano” (Rizzoli, 2011). “Inauguriamo l’estate culturale alassina – dice la Consigliera Delegata alla Cultura, Chicca Ienca – con un ospite di primo piano. Il giornalista e scrittore Marcello Sorgi, già direttore del Tg1, del Giornale Radio Rai e de La Stampa, ha accolto il nostro invito a presentare il suo ultimo libro ad Alassio. La serata letteraria anticipa di alcuni giorni la rassegna dedicata ai finalisti del Premio letterario ‘Alassio 100 libri – Un autore per l’Europa’, che accompagnerà la stagione balneare 2011 fino a settembre, quando premieremo i vincitori di questa edizione”. Tra biografia e romanzo “Il Grande Dandy”, è la storia della vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, il leggendario principe siciliano che Domenico Modugno nel 1955, un anno dopo la sua scomparsa, ricorderà con commozione in una delle sue canzoni più famose, “Vecchio frac”: “Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell’occhiello, e sul candido gilet un papillon di seta blu”. Il Vostro Giornale - 1 / 2 - 27.09.2021 2 Misterioso tombeur de femmes personaggio fascinoso e brillante, doppiogiochista imprevedibile, il principe e la sua fulminea vicenda si perdono sfuggenti tra le pieghe reali e fantastiche della storia del Novecento italiano, e non solo. -

S Ic Il Ia Q U E E R 2 0 1 9 Int E R Na T Io Na L N E W V Is Ions Fil M F E St
SICILIA QUEER 2019 INTERNATIONAL NEW VISIONS FILMFEST FILMFEST INTERNATIONAL NEW VISIONS NEW VISIONS INTERNATIONAL SICILIA QUEER 2019 IX 30 maggio — 5 giugno / 30 may — 5 june Palermo Cantieri Culturali alla Zisa, Cinema Rouge et Noir nona edizione / ninth edition prodotto da con il contributo di con il sostegno di sposor tecnici principali in collaborazione con sponsor tecnici media partner festival partner FILMFEST VISIONS NEW INTERNATIONAL 2019 QUEER SICILIA 30 maggio — 5 giugno / 30 may — 5 june Palermo Cantieri culturali alla Zisa, Cinema Rouge et Noir nona edizione / ninth edition www.siciliaqueerfilmfest.it [email protected] BAVF siciliaqueer CAST & CREDITS CATALOGO direttore artistico / artistic direction organizzazione generale proiezioni / screenings a cura di / curated by Andrea Inzerillo e accoglienza / general organization Danilo Flachi, Angelo Mattatresa, Andrea Inzerillo and welcoming Franco Rizzuto, Mimmo Trapani, direzione organizzativa Andrea Anastasi, Valeria Cicilese, Rino Cammarata redazione testi / texts / organizational direction Francesca Ernandes, Roberta Sardella, Fulvio Abbate, Eric Biagi, Giorgio Lisciandrello Gabriele Uzzo premi / awards Umberto Cantone, Serge Daney, Daniele Franzella, Housamedden Darwish, Donatella Della programmer ospitalità / accomodation Cittàcotte (Vincenzo Vizzari) Ratta, Donato Faruolo, Andrea Inzerillo, Etrio Fidora, Giorgio Lisciandrello, Chiara Bonanno, Giulia Bosruel, Marie Losier, Pietro Renda Roberto Nisi Raffaela Nucatola teatro bastardo Giovanni Lo Monaco, schede -

Book Adaptation Rights Market 76
30.08 – 01.09.2019 LABIENNALE.ORG VENICEPRODUCTIONBRIDGE.ORG BOOK ADAPTATION RIGHTS MARKET 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia La Biennale di Venezia Director General and its collaborators for Andrea Del Mercato Book Adaptation Rights Market Erika Giorgianni Artistic Director Laura Kirlum of the Cinema Department Eugenia Leonardi Alberto Barbera Mariachiara Manci Chiara Marin Venice Production Bridge Alessandro Mezzalira Pascal Diot Nikolas Montaldi Savina Neirotti [email protected] The 4th edition of the Book Adaptation Rights Market, which will take labiennale.org place within the context of the 76th Venice International Film Festival, veniceproductionbridge.org confirms the increasing success of this initiative dedicated to publishers, as well as to producers. The Venice Production Bridge team is proud to announce that, in 2019, we are welcoming more international publishers than last year and who will be pitching their new titles as well as to present their complete catalogues, as opposed to other events dedicated to publishing within the context of Film Festivals that focus on a single book or volume. Producers will be offered a worldwide tour of 25 publishing companies coming from France, Germany, Greece, Japan, Italy, Spain, Sweden, The Netherlands, the UK and the USA. The uniqueness of this 3-day event consists not only in the organization of 1-to-1 meetings between the publishers and the producers, but also in enabling them to develop their network in a productive and welcoming setting. With the Book Adaptation Rights Market, the Venice Production Bridge renews its vocation to foster the development and production of international and European projects across a wide range of audiovisual forms. -

' !'Fl of Mussolini and Fascism
.ume 15, Number 3 May / June 1995 1 1 How Mussolini Crushed Murray Rothbard: A Tribute the Mafia Italy, and How in On the Importance of Revisionism the United States Revived It Murray- N. Rothbard James J. Martin Two-Year Prison Sentence for America's Changing View 'Holocaust Denial' ' !'fl of Mussolini and Fascism I Jews as World War II I I Bergen-Belsen Camp: Underground Fighters The Suppressed Story William B. Ziff Mark Weber - And M~re- The War that Never Ends early fifty years ago, the bombing and the shooting World War. You'll find yourself reading, and re-reading, ended in the most total military victories, and the concise, judicious and thorough studies by the leading N most annihilating defeats, of the modern age. Yet the names in American Revisionist scholarship. war lives on, in the words-and the deeds-of the politi- cians, in the purposeful distortions of the professors, in the Classic... and Burningly Controversial blaring propaganda of the media. The Establishment Perpetual War for Perpetual Peace, first published which rules ordinary Americans needs to keep World War in 1953,represents Revisionist academic scholarship at its I1 alive-in a version which fractures the facts and full and (to date) tragically final flowering in America's sustains old lies to manufacture phony justifications for greatest universities-just before America's international- sending America's armed forces abroad in one senseless, ist Establishment imposed a bigoted and chillingly effec- wasteful, and dangerous military adventure after another. tive blackout on Revisionism in academia. Perpetual War for Perpetual Peace is the most Its republication by the Institute in 1983 was an event, authoritative, and the most comprehensive, one-volume and not merely because IHR's version included Harry history of America's real road into World War 11. -

L'espion Inattendu
Émissions radio et télé Histoire TV « Historiquement Show 377 : Spécial « coups de cœur » présenté par Jean- Christophe Buisson, coups de cœur d’Eugénie Bastié, 8 février à 20h : [https://www.histoire.fr/actualités/historiquement-show-377-spéciale-«-coups-de-cœur-»] 28 u www.liberation.fr f facebook.com/liberation t @libe Libération Jeudi 20 Février 2020 Livres/ Agents et secrets de famille Une ex-espionne de la CIA et la petite-fille d’un ancien du renseignement italien humanisent un corps de métier fantasmé et redouté dans deux ouvrages très romanesques. Par son visage aux joues pleines et aux drame et ses premiers questionne- sonnage ne pouvait passer sous les celle différente de l’image à chaque Alexandra grands yeux doux, un visage de ments géopolitiques à 8 ans, quand radars de la CIA. Elle est enrôlée et visionnage dans l’espoir de repérer Schwartzbrod jeune Américaine en week-end tou- elle perd sa meilleure amie dans cet intègre le siège de Langley. «Je un détail passé inaperçu pouvant ristique à Paris. Nul n’imaginerait avion de la Pan Am que des terro- prends vite ma place dans le micro- révéler le lieu du crime.» Elle ne lles ont toutes deux la qua- qu’à 17 ans, elle a rapporté les ban- ristes libyens ont fait exploser au- cosme de l’Agence, écrit-elle. Nous peut dévoiler la nature exacte de rantaine, la même énergie, la des d’enregistrement des confiden- dessus de Lockerbie, en Ecosse. parlons par cryptonymes, les son travail à quiconque, ni à sa mère E même blondeur, la même ces exclusives d’Aung San Suu Kyi C’est une ado brillante qui étudie “crypts”, et par acronymes de trois ni à son amour de fac qu’elle se voit fascination pour le monde sulfu- roulées en un fin cylindre glissé pour le plaisir la physique théo- lettres. -

Notiziario Bibliografico Della Biblioteca Civica
Liber Notiziario Bibliografico della Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè Gentilissimo lettore, Siamo già al terzo numero di Liber! Questo numero presenta due novità: uno spazio dedicato all’ autore del mese , uno scrittore particolarmente significativo del quale vi suggeriamo differenti letture, e soprattutto, uno spazio rivolto alla fonoteca jazz, nuova sezione che si affianca alla ormai già avviata fonoteca classica. Dobbiamo rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che effettuano donazioni librarie a favore della Biblioteca Civica: le donazioni sono preziose perché consentono di ampliare l’offerta libraria a disposizione del pubblico. Vi ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionanti di libri sia in forma cartacea presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié (www.cirie.net). Fred Vargas La cavalcata dei morti Einaudi “Durante le mie ricerche sul Medioevo” , - spiega Fred Vargas – “mi sono imbattuta nella leggenda della ‘Schiera furiosa’, un gruppo di cavalieri spettrali che di tanto in tanto tornava in terra per punire con la morte i responsabili di delitti mai scoperti e quindi impuniti. Questi mostri che combattono a modo loro l'ingiustizia mi sono sembrati subito un ottimo punto di partenza per un romanzo noir” . Ecco spiegato il motivo per cui il commissario Adamsberg, il personaggio forse più noto della giallista francese, sia costretto ancora una volta a lasciare la sua Parigi per un’ambientazione leggermente più gotica, la Normandia. Non che ne avesse tanta voglia, ne siamo certi. Il commissario sognatore è, insieme a Maigret, a Mon- talbano e a pochi altri, uno di quei commissari che si ritrovano in mezzo alle azioni senza avere nessun ruolo veramente propulsivo nella vicenda. -

Perfetti, Guglielmo (2018) Absolute Beginners of the “Belpaese.” Italian Youth Culture and the Communist Party in the Years of the Economic Boom
Perfetti, Guglielmo (2018) Absolute beginners of the “Belpaese.” Italian youth culture and the Communist Party in the years of the economic boom. PhD thesis. https://theses.gla.ac.uk/9132/ Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten: Theses https://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Absolute Beginners of the “Belpaese.” Italian Youth Culture and the Communist Party in the Years of the Economic Boom Guglielmo Perfetti Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy School of Modern Languages and Cultures College of Arts University of Glasgow March 2017 1 Abstract This study has the aim of exploring aspects of youth culture in Italy during the economic boom of the late 1950s and early 1960s. Its theoretical framework lies between the studies around Italian youth culture and those around the Italian Communist Party (PCI), investigating the relationship between young people and contemporary society and examining, for the first time, the relationship of the former with the PCI, its institutions and media organs.1 The arrival of an Anglo-American influenced pop culture (culture transmitted by the media and targeted at young people) and of its market, shaped the individualities of part of the pre-baby boomers that, finally, were able to create bespoke identities somewhat disconnected from the traditional party-related narrative while remaining on the left of the political spectrum. -

Book Adaptation Rights Market 76
30.08 – 01.09.2019 LABIENNALE.ORG VENICEPRODUCTIONBRIDGE.ORG BOOK ADAPTATION RIGHTS MARKET 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia La Biennale di Venezia Director General and its collaborators for Andrea Del Mercato Book Adaptation Rights Market Erika Giorgianni Artistic Director Laura Kirlum of the Cinema Department Eugenia Leonardi Alberto Barbera Mariachiara Manci Chiara Marin Venice Production Bridge Alessandro Mezzalira Pascal Diot Nikolas Montaldi Savina Neirotti [email protected] The 4th edition of the Book Adaptation Rights Market, which will take labiennale.org place within the context of the 76th Venice International Film Festival, veniceproductionbridge.org confirms the increasing success of this initiative dedicated to publishers, as well as to producers. The Venice Production Bridge team is proud to announce that, in 2019, we are welcoming more international publishers than last year and who will be pitching their new titles as well as to present their complete catalogues, as opposed to other events dedicated to publishing within the context of Film Festivals that focus on a single book or volume. Producers will be offered a worldwide tour of 25 publishing companies coming from France, Germany, Greece, Japan, Italy, Spain, Sweden, The Netherlands, the UK and the USA. The uniqueness of this 3-day event consists not only in the organization of 1-to-1 meetings between the publishers and the producers, but also in enabling them to develop their network in a productive and welcoming setting. With the Book Adaptation Rights Market, the Venice Production Bridge renews its vocation to foster the development and production of international and European projects across a wide range of audiovisual forms. -

Marcello Sorgi, Ultimo Appuntamento Della Rassegna Sul Giornalismo
Comune di Savignano sul Panaro Ufficio Stampa Comunicato n. 7- 16 gennaio 2012 MARCELLO SORGI, ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA SUL GIORNALISMO Ultimo appuntamento della rassegna sul giornalismo organizzata dall‘Amministrazione comunale di Savignano in collaborazione con Radio Bruno. Mercoledì 18 gennaio, alle ore 21, salirà sul palco del teatro La Venere di Savignano, Maecello Sorgi per trent‘anni giornalista nelle principali testate della carta stampata e della tv. —La rassegna che nei primi 4 appuntamenti ha proposto, con molto successo, gli incontri con Paolo Mieli, Luca Telese, Alfio Caruso e Toni Capuozzo“ commenta il sindaco Germano Caroli, —ha proposto i protagonisti del giornalismo dei nostri giorni, che hanno guidato il pubblico, attraverso i loro racconti, a scoprire il suo ruolo e i suoi contenuti: idee, aneddoti, retroscena, storie, opinioni“. La formula della serata è sempre la stessa: nella prima parte si parla di giornalismo e giornalisti, nella seconda parte si presenta il libro in uscita dell‘ospite. Marcello Sorgi, giornalista, è stato direttore del Tg1, del Giornale radio Rai e della "Stampa", di cui è oggi editorialista e inviato. Ha scritto La testa ci fa dire, libro intervista con Andrea Camilleri (Sellerio 2000), Il secolo dell'Avvocato (Skira 2008), pubblicato in occasione della mostra fotografi ca sulla vita di Gianni Agnelli di cui è stato curatore, e Edda Ciano e il comunista (2009, disponibile in BUR). Il suo ultimo lavoro, che verrà presentato a Savignano, è intitolato Il grande dandy. Vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe siciliano Dal libro: "Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello, e sul candido gilet un papillon di seta blu": con queste parole in Vecchio frac una delle sue canzoni più famose, Domenico Modugno nel 1955 ricorderà con commozione, un anno dopo la scomparsa, il leggendario principe siciliano Raimondo Lanza di Trabia. -

Télécharger Un Extrait
Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir un grand-père digne d’un roman ! La narratrice de ce livre est la petite-fille de Raimondo Lanza di Trabia, un prince sicilien, dandy extravagant et charmeur qui fut, pendant les neuf mois qui suivirent le début de la Seconde Guerre mondiale, l’espion de confiance de Galeazzo Ciano, ministre des Affaires étrangères et gendre de Mussolini. Sa mission ? Mener une bataille secrète contre l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés du Reich, la préserver des agissements du « petit caporal » Hitler et déjouer l’influence des va-t-en-guerre auprès du Duce. Pour cette mission (et pour son plaisir…) il fit tomber dans ses filets amoureux Cora, une ravissante espionne britannique débutante. Après avoir infiltré une cellule nazie dans le Sud-Tyrol, évité le pire à Cinecittà, traversé la France en pleine Débâcle et rencontré en tête à tête Churchill… de péripéties en aventures rocambolesques (mais véridiques) les deux tourtereaux perdirent la bataille ! Tout en laissant matière à écrire une histoire à suspense digne des meilleures séries. OTTAVIA CASAGRANDE est metteuse en scène de théâtre. Elle a étudié au Goldsmiths College de Londres et obtenu un diplôme en Drama and Theatre Arts. Elle a travaillé en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Russie. Avant ce roman, elle a écrit un livre retraçant la jeunesse de ce grand-père mythique, en collaboration avec Raimonda Lanza di Trabia, sa mère. « Inédit et palpitant. » Le Figaro Magazine « Un authentique roman d’espionnage. » Le Monde des Livres « Passionnant et allègre. -

Ottavia Casagrande
Conversation avec Ottavia Casagrande Votre grand-père, Raimondo Lanza di Trabia, est un retrouvé devant la cour martiale, pas lui. Raimondo personnage célèbre en Italie. pouvait tout se permettre. Raimondo est entré dans l’imaginaire italien en incarnant la dolce vita avant La Dolce Vita : C’était un prince sicilien Après la parution de la biographie de Raimondo né hors mariage en 1915, rejeté et ignoré par sa famille écrite avec votre mère, vous avez été contactées jusqu’à l’âge de 12 ans, et habitué à vivre en marge. Il par la fille de l’espionne anglaise dont il est question menait une vie extravagante et hors-limites. Il aimait le dans L’Espion inattendu ? football et a inventé le mercato. Il pratiquait la course En lisant la biographie de mon grand-père, Geraldine, automobile et a ressuscité la Targa Florio, l’une des la fille de Cora, a reconnu en Raimondo le Rodrigo compétitions les plus dangereuses qui ait jamais été. Linzer dont sa mère lui avait souvent parlé. Elle nous Il a aimé et a été aimé des plus belles femmes de son a contactées, ma mère et moi, par l’intermédiaire époque ( dont Rita Hayworth et Joan Fontaine ). Ami de de notre éditeur et nous sommes allées la voir en Giovanni Agnelli, de Reza Pahlavi et d’Aristote Onassis, Angleterre. Au départ, nous pensions avoir affaire à une il est mort à 39 ans seulement, dans des circonstances mythomane, mais par la suite nous avons constaté que mystérieuses. Selon la version officielle, même si les documents retrouvés dans les archives confirmaient beaucoup de détails ne cadrent pas, il se serait suicidé.