La Guerra En Cuestión
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
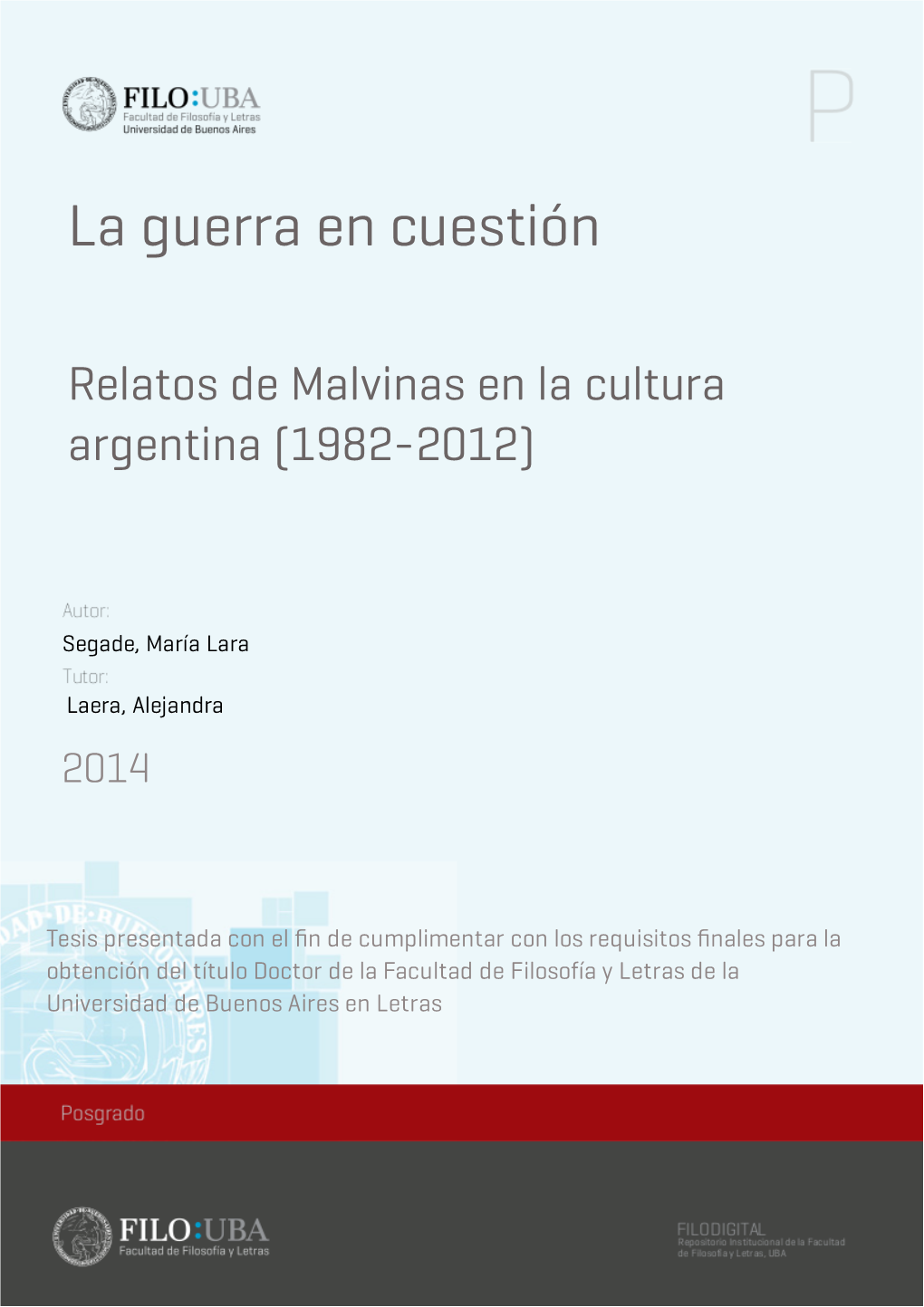
Load more
Recommended publications
-

Designer Notes
Designer’s Notes I started work on this game several years ago at the request of Rich Hamilton. I am sure I tried his patience as progress was always slow and sometimes non-existent. While I had helped to playtest Soviet – Afghan Wars and even designed a few scenarios for that game, I had a lot to learn about putting a game together from the ground up. I am still learning as I am sure the play-testers would be happy to confirm. When I was told that the subject of the game would be the Falklands War of 1982, my initial thought was that it would have to be combined with some other conflicts, such as Grenada and Panama to provide enough material for scenarios. However, the more I read about the war, I realized that this was not necessary at all. Unlike any other tactical wargame I am aware of, in Squad Battles Falklands, there are scenarios that cover almost every action above squad level that actually occurred, along with several that did not occur, but might have. This gives the gamer, as well as the designer, a change to fully experience the conflict from beginning to end. It also provides a number of small scenarios utilizing elite troops, such as the SAS, SBS and the Argentine Commandos This game uses the weapon values from Squad Battles Tour of Duty, with only a few changes. HEAT type weapons have a reduced lethality, but the flag that doubles their lethality against vehicles. This was started in Soviet – Afghan Wars and I have retained it. -

Malvinas Myths, Falklands Fictions: Cultural Responses to War from Both Sides of the Atlantic Laura Linford Williams
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2005 Malvinas Myths, Falklands Fictions: Cultural Responses to War from Both Sides of the Atlantic Laura Linford Williams Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES MALVINAS MYTHS, FALKLANDS FICTIONS: CULTURAL RESPONSES TO WAR FROM BOTH SIDES OF THE ATLANTIC By LAURA LINFORD WILLIAMS A Dissertation submitted to the Interdisciplinary Program in the Humanities in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Spring Semester, 2005 Copyright © 2005 Laura Linford Williams All Rights Reserved The members of the Committee approve the dissertation of Laura Linford Williams defended on March 25, 2005. Jean Graham-Jones Professor Directing Dissertation Dale A. Olsen Outside Committee Member William J. Cloonan Humanities Representative Juan C. Galeano Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES iv ABSTRACT v INTRODUCTION 1 1. THE MAKING OF FALKLANDS AND MALVINAS MYTHS 32 2. MYTH PERPETUATORS 87 3. DEMYTHOLOGIZERS 131 4. COUNTERMYTHOLOGIZERS 188 5. THE ONES THAT GOT AWAY: AMBIGUOUS TEXTS 262 CONCLUSION 321 APPENDIX 343 BIBLIOGRAPHY 347 BIOGRAPHICAL SKETCH 367 iii LIST OF FIGURES 1. The Thatcher Years, by John Springs 189 2. The Iron Woman Victorious, by Raymond Briggs 233 iv ABSTRACT The Falklands/Malvinas War of 1982 brought two previously friendly nations into armed conflict – not only over the possession of a few small islands, but also over moral principles and national honor. -

Paper 112 1972 – 1982 Negotiation
Falklands Wars – the History of the Falkland Islands: with particular regard to Spanish and Argentine pretensions and taking some account of South Georgia, the South Sandwich Islands and Britain's Antarctic Territories by Roger Lorton 1 Paper 112 1972 – 1982 Negotiation “the only other option open to the Argentine government is a resort to force.” 3 ◈ In 1965 the United Nations had called upon the UK and Argentina to commence negotiations with a view to resolve the single issue that lay between them – sovereignty over the Falkland Islands. Talks had started in 1968, but had been slow to produce anything tangible. Added to the different perceptions of historic rights, which neither side were prepared to discuss, there was an addition problem. Just the year after calling for negotiations, the UN had adopted the International Covenant on Civil and Political Rights. Unsigned by Argentina, and only reluctantly acknowledged by the UK, the Covenant confirmed that “all people have the right of self-determination.” Not a principle to be aimed for, but a human right. Th Covenant acknowledged that only the Falkland Islanders could decide their future, giving them a power of veto over any deal that could be struck with Argentina. This paper considers the slow breakdown in negotiations and the changing political landscape in Argentina. Mixed together, they would produce a fateful decision. 1972 – January 7th, Libertad sails from Buenos Aires with tourists for Antarctica. On board is Britain's Ambassador to Argentina, Michael Hadow. With him is Mario Izaguirre, of Argentina’s Foreign Ministry. Both bound for Stanley. 4 January 8th, Argentina's state-owned airline, LADE, initiates twice-monthly amphibious flights between Comodoro Rivadavia and the Falkland Islands. -

XXXIV Congresso Della Commissione Internazionale Di Storia Militare Commissione Italiana Di Storia Militare
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica CIHM XXXIV Congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare Commissione Italiana di Storia Militare MINI S TERO DELLA DIFE S A Conflitti militari e popolazioni civili. Guerre totali, guerre limitate, guerre asimmetriche Conflits militaires et populations civiles. Guerres totales, guerres limitées, guerres asymmetriques STATO MAGGIORE Military conflicts and civil populations. DELLA DIFE S A Total wars, limited wars, asymmetric wars Trieste 31 agosto - 5 settembre 2008 Tomo II COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2009 • Ministero della Difesa CISM - Commissione Italiana di Storia Militare Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] Comitato di redazione direttore Col. Matteo Paesano coordinatore generale Amm. Paolo Alberini consulenti scientifici Prof. Piero Del Negro, Prof. Massimo de Leonardis collaboratori Ten. Col. Giancarlo Montinaro Magg. Luca De Sabato, Mar. 1 cl. Pierluigi Gabrielli INDICE II TOMO I conflitti extra-europei nei secoli XIX-XXI Le Nazioni Unite e la protezione delle popolazioni civili, dai documenti alle azioni ........................................................................................................................................... pag. 511 Enrico Magnani, Italia Le Canada, société non militariste: quelques jalons historiques .................................................................................................................................... -

Hoy Te Convertís En Héroe. La Construcción De La Figura Heroica De Giachino
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Revistas - Facultad de Humanidades UNMDP (Universidad Nacional... Hoy te convertís en Héroe. La construcción de la figura heroica de Giachino. Today you'll become a Hero. The Giachino's heroic figure construction. Cristian Palmisciano (UNMDP-GEVJDH)- [email protected] Resumen: En el año 2011, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata decidió descolgar el cuadro de Pedro Giachino, el primer caído y héroe argentino de la guerra de Malvinas. La remoción, realizada a pedido de las organizaciones de derechos humanos locales, provocó un escándalo público respecto a la figura de Giachino quien, en diferentes procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, fue señalado como un activo agente del terrorismo de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. La investigación que aquí proponemos se focalizará en el periodo anterior a la remoción del cuadro, por lo que indagaremos en el proceso de construcción de la figura heroica de Giachino iniciado a partir de su muerte durante la recuperación de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Nos centraremos en los procesos de lucha política y social por la definición en torno a la figura de Giachino y su accionar por parte distintos emprendedores de la memoria durante el periodo 1982 - 2011. Palabras clave: Memoria social – Guerra de Malvinas – Derechos Humanos Abstract: On 2011 the Mar del Plata city council president decided to remove a Pedro Giachino's picture who was the first fallen soldier and first argentinian hero at the Malvinas War.