Revista Del Programa De Estudios De Posgrado En Geografía Enero a Junio De 2019 Vol
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Evolution of Fluvial Drainage During Mountain Building in the Eastern Cordillera of the Colombian Andes
ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi queda condicionat a lʼacceptació de les condicions dʼús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://cat.creativecommons.org/?page_id=184 ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis queda condicionado a la aceptación de las condiciones de uso establecidas por la siguiente licencia Creative Commons: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ WARNING. The access to the contents of this doctoral thesis it is limited to the acceptance of the use conditions set by the following Creative Commons license: https://creativecommons.org/licenses/?lang=en Department de Geologia Evolution of fluvial drainage during mountain building in the Eastern Cordillera of the Colombian Andes Ph. D. Thesis 2016 Lucía Struth Izquierdo 1 2 DRAINAGE REORGANIZATION DURING MOUNTAIN BUILDING IN THE EASTERN CORDILLERA OF THE COLOMBIAN ANDES by LUCÍA STRUTH IZQUIERDO A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR IN GEOLOGY by the UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PhD thesis supervised by Dr. Antonio Teixell Cácharo Departament de Geologia Universitat Autònoma de Barcelona June 2016 3 4 A mi familia. “Talk about a dream, try to make it real” Bruce Springsteen 5 6 Table of contents Abstract ..................................................................................................................................................... 9 Resumen ................................................................................................................................................. -

Annual Report 2013
Annual Report Emgesa Annual Report and Financial Statements Table of Contents 4 • BOARD OF DIRECTORS 4 • MANAGEMENT 5 • SHAREHOLDING STRUCTURE 6 • LETTER TO SHAREHOLDERS 12 • MACROECONOMIC OUTLOOK 14 • SALES MANAGEMENT 32 • PRODUCTION MANAGEMENT 46 • FINANCIAL MANAGEMENT 56 • EL QUIMBO HYDROELECTRIC PLANT 76 • BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT 80 • REGULATORY MANAGEMENT 82 • EQUITY AND GENERAL SERVICES MANAGEMENT 88 • SUPPLY MANAGEMENT 92 • LEGAL MANAGEMENT 94 • HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 106 • INSTITUTIONAL RELATIONS AND COMMUNICATIONS MANAGEMENT 120 • FINANCIAL STATEMENTS 3 Board of Directors Primary Member Alternate Member Joaquín Galindo Vélez Omar Serrano Rueda Lucio Rubio Díaz Carlos Alberto Luna Restrepo José Antonio Vargas Lleras Juan Manuel Pardo Gómez Sandra Stella Fonseca Arenas Ernesto Moreno Restrepo Ricardo Roa Barragán Álvaro Torres Macías Ricardo Bonilla González Jose Alejandro Herrera Lozano Luisa Fernanda Lafaurie Andrés López Valderrama CHAIRMAN OF THE BOARD Lucio Rubio Díaz FIRST ALTERNATE CHAIRMAN Carlos Alberto Luna Restrepo SECOND ALTERNATE CHAIRMAN Fernando Javier Gutiérrez Medina Management Chief Executive Officer Lucio Rubio Díaz Generation Manager Colombia Carlos Alberto Luna Cabrera Administration, Finance and Control Manager Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira Supply Manager Raúl Gonzalo Puentes Barrera Legal and Corporate Affairs Manager Andrés Caldas Rico Audit Manager Mauricio Carvajal García Business Development Manager Diana Marcela Jiménez Rodríguez Energy and Sales Manager Fernando Javier Gutiérrez Medina -
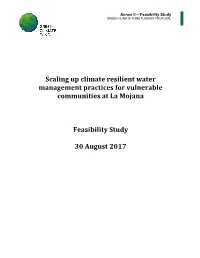
Scaling up Climate Resilient Water Management Practices for Vulnerable Communities at La Mojana
Annex II – Feasibility Study GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL I Scaling up climate resilient water management practices for vulnerable communities at La Mojana Feasibility Study 30 August 2017 Executive Summary Colombia is exposed to climate related events. Hydrometeorological hazards such as avalanches, floods, flash floods, prolonged dry periods have had the greatest impact on the national territory. During the period 2010 - 2011, the ‘La Niña’ phenomenon caused serious damage in much part of the territory and generated serious social, economic, environmental and political impacts. Because of the magnitude of the disaster, the government declared an economic, social and ecological emergency (Decree 4579 of 2010) and created the Disaster Fund Management (Decree 4709 of 2010) and later the National Disaster Risk Management Fund (Spanish acronym FNGRD). Since then, the government has been strengthening national institutions in order to support the resilience of the population to climate risks, improve safety, welfare and quality of life and contribute towards sustainable development. According to the Third National Communication (TCNCC), climate change scenarios to 2100 indicate that the country as a whole would be affected by climate change and the behaviour of temperature and rainfall would be variable in all regions of Colombia. This implies that each region should take different measures to address the potential impacts of climate change. A gradual change in temperature and precipitation in the country generated by climate change could increase impacts of climatic variability phenomena such as El Niño or La Niña on territories and sectors, which have a greater impact on the territory, and consequently on human health, the rural economy and overall regional competitiveness. -

The Construction and Comparison of Regional Drought Severity-Duration-Frequency Curves in Two Colombian River Basins—Study of the Sumapaz and Lebrija Basins
water Article The Construction and Comparison of Regional Drought Severity-Duration-Frequency Curves in Two Colombian River Basins—Study of the Sumapaz and Lebrija Basins Laura Patricia Torres Rojas * and Mario Díaz-Granados Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA), Universidad de los Andes, Bogotá 111711, Colombia; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +57-1-339-4949 (ext. 1809) Received: 27 August 2018; Accepted: 18 September 2018; Published: 15 October 2018 Abstract: Accurate classification of drought-severity is one of the most challenging issues in designing regional monitoring and control plans, especially in developing countries, where resources are scarce and must be carefully optimized to maximize social benefit. Typically, drought assessment is performed using drought indices which enable the interpretation of complex climatic information series for operational purposes. Frequency analyses are also useful for estimating future occurrence probabilities, even on regional scales. This study generated regional Severity-Duration-Frequency (SDF) curves for two Colombian catchments (Sumapaz and Lebrija River Basins), and 7 index-calculation procedures. First, the relationships between the two catchments were analyzed to obtain differences between drought indices. Second, the consistency among the indices that identified the same drought types for each region was evaluated. Finally, historical regional drought occurrences were selected, characterized, and located in local SDF -

Ivan Acosta Master Thesis Final.Indd
HCU Hamburg - REAP Evaluation of sustainable water management strategies for urban renovation projects in bogota, colombia. - Green roof and rainwater harvesting systems in et-can. Case study - Prepared by : Ivan Acosta Hafencity University, Hamburg M.Sc. Resource Efficiency in Architecture and Planning Master Thesis July 2016 Evaluation of sustainable water management strategies for urban renovation projects in bogota, colombia. projects in bogota, for urban renovation strategies management water of sustainable Evaluation I Evaluation of sustainable water management strategies for urban renovation projects in bogota, colombia. * green roof and rainwater harvesting systems in et-can. Case study * Hafencity University, Hamburg M.Sc. Resource Efficiency in Architecture and Planning Master Thesis Prepared by : Ivan Acosta Under Supervision of: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Dickhaut Second advisor: Dr.-Ing. Anke Jurleit July 2016 Acknowledgements I would like to express my gratitude to my supervisors Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Dickhaut and Dr.-Ing. Anke Jurleit for the guidance, helpful comments, remarks and engagement through the entire development process of this master thesis. Furthermore, I am also very thankful for the collaboration and imput from public officials from several public entities in Bogota, who were open to provide me, not only with information, but with their professional points of view towards the topic. My gratitude also goes to all of my colleagues and friends in the REAP master program who have shared with me their knowledge throughout the past years and have made it an incredible experience. Finally, and foremost, I would like to thank my family and loved ones, who have always given me their love and support in all the projects in which I have ventured. -

Study on Sustainable Water Supply for Bogota City And
BOGOTA´ WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY (ACUEDUCTO) STUDY ON SUSTAINABLE WATER SUPPLY FOR BOGOTA´ CITY AND SURROUNDING AREA BASED ON THE INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF COLOMBIA FINAL REPORT SUMMARY REPORT March 2009 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. Exchange Rate US$1.00 = Col.$1,912.15 = ¥105.65 Average between May to November 2008 PREFACE In response to a request from the Government of the Republic of Colombia, the Government of Japan decided to conduct a study on the Study on Sustainable Water Supply for Bogotá City and Surrounding Area Based on the Integrated Water Resources Management, in Republic of Colombia, and entrusted the study to the Japan International Cooperation Agency. JICA selected and dispatched a study team headed by Mr. Hiroshi Nakamura of Yachiyo Engineering Co., Ltd. to Colombia, three times between November 2006 and January 2009. The team held a series of discussions with the officials concerned of the Government of Colombia and conducted field surveys at the study area. Upon returning to Japan, the team conducted further studies and prepared this final report. I hope that this report will contribute to the promotion of this project and to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Government of the Republic of Colombia for their close cooperation extended to the study. March 2009 Mr. Ariyuki Matsumoto Vice President Japan International Cooperation Agency Codito area in Eastern Hills. Residential area is distributed in the Soacha area in Southern Hills. -

The Conquerors of the New Kingdom of Granada
THE CONQUERORS OF THE NEW KINGDOM OF GRANADA By JOSE IGNACIO AVELLANEDA A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE Or DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 1990 Copyright 1990 by Jose Ignacio Avellaneda To Ippolita Monica Silvana Carolina Ignacio Hipolito ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dr. Murdo J. MacLeod, my chairman, for his patience and cooperation thoroughout the lengthy process of writing this dissertation. I would also like to thank my committee members, Professors Lyle N. McAlister, David Bushnell, Michael V. Gannon, and Michael E. Moseley, who helped to shape my work. Others from the Department of History of the University of Florida and other academic institutions devoted their energies to guide my efforts; among these I owe a debt of gratitude to Professors Peter Boyd-Bowman, Sylvia Broadbent, German Colmenares, Jeffrey D. Needell, Darrett B. Rutman, and Juan A. Villamarin, who helped me in broadening my understanding of history and archaeology. Financial support for part of my research came from the Vining Davis/Curtis Wilgus grants, the Department of History at the University of Florida, the Spain-Florida Alliance, and the Instituto de Cooperacion Ibero-Americano . To these organizations I am indebted. My research was carried out in the archives of Colombia and Spain. I would like to thank in Colombia Mrs. Pilar Moreno de Angel, Dr. Hedwig Hartmann, and Dr. Jorge Palacios Preciado, directors of the Archivo Nacional de Colombia, Archivo Central del Cauca, and Archivo Regional de Boyaca, respectively, and their able staffs, for their valuable archival assistance. -

PROJECT UPDATE SUBMITTED by GIOVANNI ALBERTO CHAVES PORTILLA Fundación Ecodiversidad Colombia [email protected]
PANDI MUSHROOM-TONGUE SALAMANDER PROJECT: CONSERVATION STATUS ASSESSMENT OF A THREATENED ANDEAN SALAMANDER FROM COLOMBIA PROJECT UPDATE SUBMITTED BY GIOVANNI ALBERTO CHAVES PORTILLA Fundación Ecodiversidad Colombia [email protected] www.ecodiversidad.org Co-investigators FABIAN TAVERA BELTRAN OSWALDO CORTES HERRERA Fundación Ecodiversidad Colombia Introduction The mushroom-tongue salamander ( Bolitoglossa pandi ) is perhaps the most enigmatic salamander species of Colombia because is only known for two specimens from the municipality of Pandi, which is located in the western slope of the Eastern Andes of Colombia. Currently this endemic species is listed by the IUCN as endangered (EN) because its areal distribution is small, fragmented or fluctuating. Little is known about this salamander, its current distribution, ecology, natural history, and others relevant aspects are basically unknown. This species was described by Arden H. Brame Jr. and David B. Wake, who in 1963 published a work about the salamanders of South America in which they described six new species of salamanders for the continent including Bolitoglossa pandi. The species description was made with only one specimen, an adult female collected by Wilhelm Fritsche in September 1913, which is currently deposited in the Zoological Hamburg Museum (Germany), in poor conditions of conservation. The other known specimen of this salamander and which is in good conditions was collected by Franz Kanston Flórez and José Ignacio Bernal in 2002 at another place different of the holotype, also in the municipality of Pandi. Because of this disappointing scenery, it is necessary to ascertain the conservation status of the species in areas with historical records and places with similar properties in the municipality of Pandi, recording significant information about the ecology, biology and history natural of this species, which has been poorly reported; also will be known threats that are facing this amphibian in the assessed areas. -

UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) Permalink https://escholarship.org/uc/item/9ct000hc Author Miller, Melanie Jayne Publication Date 2016 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) By Melanie Jayne Miller A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Associate Professor Sabrina C. Agarwal, Chair Professor Christine Hastorf Professor Rosemary Joyce Professor Todd Dawson Fall 2016 Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) Copyright Ó 2016 by Melanie Jayne Miller Abstract Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) By Melanie Jayne Miller Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Associate Professor Sabrina C. Agarwal, Chair This project uses multiple methods to explore how the biosocial variables of age, sex, and status intersect with social inequalities in a prehistoric Colombian population. The archaeological site of Tibanica in the Sabana de Bogotá, Colombia (AD 1000-1400) is an ideal place to examine the biocultural aspects of intersectionality, as it is a settlement of a complex chiefdom society. -

Diet, Activity, and Health Differences in a Prehistoric Muisca Population (Sabana De Bogotá, Colombia, AD 1000-1400)
Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) By Melanie Jayne Miller A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Associate Professor Sabrina C. Agarwal, Chair Professor Christine Hastorf Professor Rosemary Joyce Professor Todd Dawson Fall 2016 Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) Copyright Ó 2016 by Melanie Jayne Miller Abstract Social Inequality and the Body: Diet, activity, and health differences in a prehistoric Muisca population (Sabana de Bogotá, Colombia, AD 1000-1400) By Melanie Jayne Miller Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Associate Professor Sabrina C. Agarwal, Chair This project uses multiple methods to explore how the biosocial variables of age, sex, and status intersect with social inequalities in a prehistoric Colombian population. The archaeological site of Tibanica in the Sabana de Bogotá, Colombia (AD 1000-1400) is an ideal place to examine the biocultural aspects of intersectionality, as it is a settlement of a complex chiefdom society. Inequality may be tied to age groups, differences between the sexes, or between those who are archaeologically recognized as higher/lower status based on mortuary practices. This project studies three loci where identities and inequality may be expressed and evidenced in the body: food consumption patterns, physical labor, and skeletal health. Human skeletons present the opportunity to study how these variables that are both biologically real and socially constituted, may relate to unequal power access within any society. -

Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Estudios Ambientales Y Rurales Carrera De Ecologia
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES CARRERA DE ECOLOGIA Distribución de la nutria Lontra longicaudis en la zona baja del río Sumapaz (Melgar-Ricaurte, Cundinamarca Colombia) Daniela Gómez Espinosa Director: Alberto Ramírez González Bogotá D.C. Mayo de 2014 AGRADECIMIENTOS A mis padres por ser los motores de mi vida, mi estudio y quienes siempre me apoyaron en todo lo que hice, por sus consejos, su preocupación durante la investigación. A mis hermanos y mis abuelos por estar siempre ahí. A las fuerzas militares base Tolemaida, en especial al General Barrero, Sargento Mayor Salazar, Teniente Coronel Martínez, Mayor García, Cabo primero Gallo, soldado De la Hoz por todo la ayuda brindada y el gran apoyo durante la realización del proyecto. A la defensa civil por su gestión, colaboración y acompañamiento a través de recorridos por el río. A mi director de grado Alberto Ramírez por su colaboración, sus palabras y compañía durante el semestre. A Juan Ricardo Gómez por su colaboración y consejos dados. A mi novio por tu ayuda, apoyo incondicional en todo momento y lugar, por la paciencia que tuviste, por aguantarte mis estados de ánimo y no desampararme ni de noche ni de día. Gracias infinitas por todo lo que hiciste por mí. A mi mejor amiga Sol por la linda amistad que tenemos hace 6 años, el apoyo incondicional que he tenido de parte tuya siempre y que recibí de ti durante este trabajo, siempre estuviste ahí en todo momento y lugar. Gracias infinitas por tu ayuda, tus consejos y tu compañía. A mis amigos Juli C, Sheily y Juli L por su amistad, su apoyo e interés en el transcurso de la tésis. -

Study on Sustainable Water Supply for Bogota City And
BOGOTA´ WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY (ACUEDUCTO) STUDY ON SUSTAINABLE WATER SUPPLY FOR BOGOTA´ CITY AND SURROUNDING AREA BASED ON THE INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF COLOMBIA FINAL REPORT MAIN REPORT March 2009 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. Exchange Rate US$1.00 = Col.$1,912.15 = ¥105.65 Average between May to November 2008 PREFACE In response to a request from the Government of the Republic of Colombia, the Government of Japan decided to conduct a study on the Study on Sustainable Water Supply for Bogotá City and Surrounding Area Based on the Integrated Water Resources Management, in Republic of Colombia, and entrusted the study to the Japan International Cooperation Agency. JICA selected and dispatched a study team headed by Mr. Hiroshi Nakamura of Yachiyo Engineering Co., Ltd. to Colombia, three times between November 2006 and January 2009. The team held a series of discussions with the officials concerned of the Government of Colombia and conducted field surveys at the study area. Upon returning to Japan, the team conducted further studies and prepared this final report. I hope that this report will contribute to the promotion of this project and to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Government of the Republic of Colombia for their close cooperation extended to the study. March 2009 Mr. Ariyuki Matsumoto Vice President Japan International Cooperation Agency Codito area in Eastern Hills. Residential area is distributed in the Soacha area in Southern Hills.