Tesis Beatriz Unzeta.PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
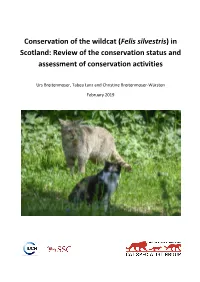
Conservation of the Wildcat (Felis Silvestris) in Scotland: Review of the Conservation Status and Assessment of Conservation Activities
Conservation of the wildcat (Felis silvestris) in Scotland: Review of the conservation status and assessment of conservation activities Urs Breitenmoser, Tabea Lanz and Christine Breitenmoser-Würsten February 2019 Wildcat in Scotland – Review of Conservation Status and Activities 2 Cover photo: Wildcat (Felis silvestris) male meets domestic cat female, © L. Geslin. In spring 2018, the Scottish Wildcat Conservation Action Plan Steering Group commissioned the IUCN SSC Cat Specialist Group to review the conservation status of the wildcat in Scotland and the implementation of conservation activities so far. The review was done based on the scientific literature and available reports. The designation of the geographical entities in this report, and the representation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the IUCN concerning the legal status of any country, territory, or area, or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The SWCAP Steering Group contact point is Martin Gaywood ([email protected]). Wildcat in Scotland – Review of Conservation Status and Activities 3 List of Content Abbreviations and Acronyms 4 Summary 5 1. Introduction 7 2. History and present status of the wildcat in Scotland – an overview 2.1. History of the wildcat in Great Britain 8 2.2. Present status of the wildcat in Scotland 10 2.3. Threats 13 2.4. Legal status and listing 16 2.5. Characteristics of the Scottish Wildcat 17 2.6. Phylogenetic and taxonomic characteristics 20 3. Recent conservation initiatives and projects 3.1. Conservation planning and initial projects 24 3.2. Scottish Wildcat Action 28 3.3. -

Publications for Julia Beatty 2021 2020 2019
Publications for Julia Beatty 2021 <a href="http://dx.doi.org/10.1089/vbz.2019.2520">[More Mazeau, L., Wylie, C., Boland, L., Beatty, J. (2021). A shift Information]</a> towards early‑age desexing of cats under veterinary care in Australia. Scientific Reports, 11(1), 1-9. <a 2019 href="http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-79513-6">[More Pesavento, P., Jackson, K., Scase, T., Tse, T., Hampson, B., Information]</a> Munday, J., Barrs, V., Beatty, J. (2019). A Novel Hepadnavirus Kay, A., Boland, L., Kidd, S., Beatty, J., Talbot, J., Barrs, V. is Associated with Chronic Hepatitis and Hepatocellular (2021). Complete clinical response to combined antifungal Carcinoma in Cats. Viruses, 11(10), 1-8. <a therapy in two cats with invasive fungal rhinosinusitis caused href="http://dx.doi.org/10.3390/v11100969">[More by cryptic Aspergillus species in section Fumigati. Medical Information]</a> Mycology Case Reports, 34, 13-17. <a Whitney, J., Haase, B., Beatty, J., Barrs, V. (2019). Breed- href="http://dx.doi.org/10.1016/j.mmcr.2021.08.005">[More specific variations in the coding region of toll-like receptor 4 in Information]</a> the domestic cat. Veterinary Immunology and Sacrist�n, I., Acu�a, F., Aguilar, E., Garc�a, S., Jos� Immunopathology, 209, 61-69. <a L�pez, M., Cabello, J., Hidalgo-Hermoso, E., Sanderson, J., href="http://dx.doi.org/10.1016/j.vetimm.2019.02.009">[More Terio, K., Barrs, V., Beatty, J., et al (2021). Cross-species Information]</a> transmission of retroviruses among domestic and wild felids in Van Brussel, K., Carrai, M., Lin, C., Kelman, M., Setyo, L., human-occupied landscapes in Chile. -

Functions, Structure, and Read-Through Alternative Splicing Of
Open Access Research2008MünketVolume al. 9, Issue 3, Article R48 Functions, structure, and read-through alternative splicing of feline APOBEC3 genes Carsten Münk*, Thomas Beck†, Jörg Zielonka*, Agnes Hotz-Wagenblatt‡, Sarah Chareza§, Marion Battenberg*, Jens Thielebein¶, Klaus Cichutek*, Ignacio G Bravo¥, Stephen J O'Brien#, Martin Löchelt§ and Naoya Yuhki# Addresses: *Division of Medical Biotechnology, Paul-Ehrlich-Institut, 63225 Langen, Germany. †SAIC-Frederick, Inc., NCI-Frederick, Laboratory of Genomic Diversity, Frederick, MD 21702-1201, USA. ‡Department of Molecular Biophysics, Research Program Structural and Functional Genomics, German Cancer Research Center, 69120 Heidelberg, Germany. §Department of Genome Modifications and Carcinogenesis, Research Program Infection and Cancer, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany. ¶Institute of Agricultural and Nutritional Sciences, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 06108 Halle, Germany. ¥Institute for Evolution and Biodiversity, Westfälische Wilhems University Münster, 48143 Münster, Germany. #Laboratory of Genomic Diversity, NCI at Frederick, Frederick, MD 21702-1201, USA. Correspondence: Carsten Münk. Email: [email protected], Martin Löchelt. Email: [email protected], Naoya Yuhki. Email: [email protected] Published: 3 March 2008 Received: 24 January 2008 Revised: 29 February 2008 Genome Biology 2008, 9:R48 (doi:10.1186/gb-2008-9-3-r48) Accepted: 3 March 2008 The electronic version of this article is the complete one and can be found online at http://genomebiology.com/2008/9/3/R48 © 2008 Münk et al.; licensee BioMed Central Ltd. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. -

Romantic Comedy-A Critical and Creative Enactment 15Oct19
Romantic comedy: a critical and creative enactment by Toni Leigh Jordan B.Sc., Dip. A. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Deakin University June, 2019 Table of Contents Abstract ii Acknowledgements iii Dedication iv Exegesis 1 Introduction 2 The Denier 15 Trysts and Turbulence 41 You’ve Got Influences 73 Conclusion 109 Works cited 112 Creative Artefact 123 Addition 124 Fall Girl 177 Our Tiny, Useless Hearts 259 Abstract For this thesis, I have written an exegetic complement to my published novels using innovative methodologies involving parody and fictocriticism to creatively engage with three iconic writers in order to explore issues of genre participation. Despite their different forms and eras, my subjects—the French playwright Molière (1622-1673), the English novelist Jane Austen (1775-1817), and the American screenwriter Nora Ephron (1941-2012)—arguably participate in the romantic comedy genre, and my analysis of their work seeks to reveal both genre mechanics and the nature of sociocultural evaluation. I suggest that Molière did indeed participate in the romantic comedy genre, and it is both gender politics and the high cultural prestige of his work (and the low cultural prestige of romantic comedy) that prevents this classification. I also suggest that popular interpretations of Austen’s work are driven by romanticised analysis (inseparable from popular culture), rather than the values implicit in the work, and that Ephron’s clever and conscious use of postmodern techniques is frequently overlooked. Further, my exegesis shows how parody provides a productive methodology for critically exploring genre, and an appropriate one, given that genre involves repetition—or parody—of conventions and their relationship to form. -

Feline Foamy Virus-Based Vectors: Advantages of an Authentic Animal Model
Viruses 2013, 5, 1702-1718; doi:10.3390/v5071702 OPEN ACCESS viruses ISSN 1999-4915 www.mdpi.com/journal/viruses Review Feline Foamy Virus-Based Vectors: Advantages of an Authentic Animal Model †,‡ † Weibin Liu , Janet Lei , Yang Liu, Dragana Slavkovic Lukic, Ann-Mareen Räthe, # Qiuying Bao, Timo Kehl, Anne Bleiholder, Torsten Hechler and Martin Löchelt * Department of Genome Modifications, Research Program Infection and Cancer, German Cancer Research Center, Im Neuenheimer Feld 242, 69120 Heidelberg, Germany; E-Mails: [email protected] (W.L.); [email protected] (J.L.); [email protected] (Y.L.); [email protected] (D.S.L.); [email protected] (A.-M.R.); [email protected] (Q.B.); [email protected] (T.K.); [email protected] (T.H.) † These authors contributed equally to this work. ‡ Current address: Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA. # Current address: Department of Biochemistry, Heidelberg Pharma GmbH, Schriesheimer Str. 101, 68526 Ladenburg, Germany. * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +49-6221-424933; Fax: +49-6221-424932. Received: 1 March 2013; in revised form: 13 June 2013 / Accepted: 25 June 2013 / Published: 12 July 2013 Abstract: New-generation retroviral vectors have potential applications in vaccination and gene therapy. Foamy viruses are particularly interesting as vectors, because they are not associated to any disease. Vector research is mainly based on primate foamy viruses (PFV), but cats are an alternative animal model, due to their smaller size and the existence of a cognate feline foamy virus (FFV). -

The Diagnostic Approach to Fever of Unknown Origin in Cats*
3 CE CREDITS CE Article 2 The Diagnostic Approach to Fever of Unknown Origin in Cats* ❯❯ Julie Flood, DVM, DACVIM Abstract: Identifying the cause of fever of unknown origin (FUO) in cats is a diagnostic challenge, Antech Diagnostics just as it is in dogs. Infection is the most common cause of FUO in cats. As in dogs, the diagnostic Irvine, California workup can be frustrating, but most FUO causes can eventually be determined. This article address- es the potential diagnostic tests for, and the differential diagnosis and treatment of, FUO in cats. rue fever (pyrexia) is defined as an during the initial workup or responds to increase in body temperature due to antibiotic treatment; therefore, most cats T an elevation of the thermal set point do not have a true FUO.4 in the anterior hypothalamus secondary to the release of pyrogens.1 With hyperther- Differential Diagnosis mic conditions other than true fever, the Information regarding FUO in cats is hypothalamic set point is not adjusted.1 extremely limited, and there are no retro- At a Glance Nonfebrile hyperthermia occurs when heat spective studies. Fevers are common in cats, gain exceeds heat loss, such as with inade- and most diseases associated with FUO Differential Diagnosis quate heat dissipation, exercise, and patho- in cats are infectious.5 Neoplasia is a less Page 26 logic or pharmacologic causes.1 common cause of FUO in cats, and FUO Clinical Approach Cats with true fever typically have body due to immune-mediated disease is rare in Page 26 temperatures between 103°F and 106°F cats.6 FUO causes are often separated into Potential Causes of Fever (39.5°C to 41.1°C).2 Cats are less likely than groups based on the underlying disease of Unknown Origin in Cats dogs to succumb to the dangerous effects mechanism.2,3,7 Most FUOs are caused by a Page 27 of body temperatures greater than 106°F, common disease presenting in an obscure 8 Staged Diagnostic which are usually seen with nonfebrile fashion. -

Alidia) Cornelissen Student Number: 3932842
Student: A.B. (Alidia) Cornelissen Student number: 3932842 Supervisors: Dr. M.R. (Michael) Lappin¹ Dr. H.F. (Herman) Egberink² ¹Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, CO, United States. ²Department of Infectious Diseases and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.A. A.B. Cornelissen/ Prevalence of selected pathogens in client-owned cats from the Netherlands Table of contents Abstract ................................................................................................................................................... 3 Introduction ............................................................................................................................................ 3 Materials and methods .......................................................................................................................... 5 Samples ............................................................................................................................................... 5 Serological assays ................................................................................................................................ 5 Molecular assays ................................................................................................................................. 5 Statistical analysis ............................................................................................................................... -

Feline Infectious Diseases and Pediatrics
REGISTRATION BROCHURE AMERICAN ASSOCIATION OF FELINE PRACTITIONERS 2017 CONFERENCE Feline Infectious Diseases and Pediatrics October 19 – 22, 2017 Sheraton Denver Downtown Hotel • Denver, CO www.catvets.com/education Feline Infectious Diseases and Pediatrics 2017 October 19–22, 2017 I Sheraton Denver Downtown Hotel I Denver, CO CONFERENCE THURSDAY, OCTOBER 19, 2017 Pre-conference Day Sessions PRE-CONFERENCE DAY Separate registration required Partner Sponsor Sponsor 8:00 – 10:00 am Feline-Friendly Handling Lab, Dr. Ilona Rodan – Room 14 Separate registration required Healthy People, Healthy Practices: Wellness & Compassion Satisfaction, 10:00 –11:15 am Dr. Laurie Fonken – Plaza Ballroom D -F Included in pre-conference registration Sponsor 11:20 –12:45 pm Food for Thought Luncheon – Plaza Ballroom A - C Included in pre-conference registration 11:45 – 12:45 pm Feline Fitness, Fatness, & Feeding: Maximizing Comfort & Mobility Dr. Robin Downing 1:00 – 5:30 pm ABVP/AAFP Seminar & Social – Plaza Ballroom D - F Included in pre-conference registration 1:00 – 2:00 pm Pain Physiology & Feline Neuropathic Pain Conditions Dr. Mark Epstein 2:00 – 3:00 pm Update on NSAIDs & Opioids in Feline Pain Management Dr. Mark Epstein 3:00 – 3:30 pm Seminar & Social Refreshment Break – Plaza Ballroom A - C Included in pre-conference registration Updates on Adjunctive Pain Modifying Drugs in Cats 3:30 – 4:30 pm Dr. Mark Epstein 4:30 – 5:30 pm Local Anesthesia & Loco-regional Techniques in Cats Dr. Mark Epstein Sponsor 5:30 – 7:00 pm WELCOME RECEPTION – South Convention Lobby - 2nd Floor All attendees invited Track Descriptions Tracks A & B - This conference offers two concurrent veterinary tracks that allow attendees the opportunity to customize their learning experience. -
Open for Service “We Need to Be Having These Conversations All Over Minnesota and the Country,” Said State DFL David M
Inside: More trash talk...See /3 First Zup’s bid awarded...See /9 Lights in the Fall sports... See /1B night...See /4B the T VOL.IMBERJAY 30, ISSUE 41 October 18, 2019 $100 TOWERGATE Former Tower mayor pleads guilty to misconduct Yet Josh Carlson made false statement under oath in acknowledging his guilt by MARSHALL HELMBERGER Carlson made his plea in the The St. Louis County Attorney’s last Wednesday. Carlson’s attorney, Managing Editor Sixth District Court in Virginia on Office had charged Carlson along Jon Rice of Hibbing, led the former Wednesday as part of a plea deal with former Tower City Clerk- mayor through a brief recitation of VIRGINIA— Former Tower reached with county prosecutors. Treasurer Linda Keith over the what was supposed to be a factual Mayor Josh Carlson has pleaded The judge issued a stay of ajudica- removal of Helmberger, which came accounting of events, but instead guilty to engaging in official miscon- tion, which means Carlson’s convic- in apparent retaliation for unflatter- prompted his client to make a duct when he removed Timberjay tion won’t be immediately entered ing news coverage and editorials false statement to the court over publisher Marshall Helmberger into the record and could be cleared questioning decision-making by the reasons behind Helmberger’s from his position as president of away if he remains law-abiding for city officials. removal. the Tower Economic Development the next year. He was required to But Carlson cited a different Authority in January 2018. pay a $50 fine. rationale in the Virginia courtroom See...TOWER pg. -

Reactivation of Feline Foamy Virus from a Chronically Infected Feline Renal Cell Line by Trichostatin A
Virology 283, 315–323 (2001) doi:10.1006/viro.2000.0861, available online at http://www.idealibrary.com on View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elsevier - Publisher Connector Reactivation of Feline Foamy Virus from a Chronically Infected Feline Renal Cell Line by Trichostatin A Shinichi Hatama,* Kaori Otake,† Michio Ohta,‡ Miya Kobayashi,§ Kazuhiko Imakawa,¶ Atsushi Ikemoto, Harumi Okuyama, Masami Mochizuki,** Takayuki Miyazawa,* Yukinobu Tohya,* Yoichi Fujii, and Eiji Takahashi*,1 *Department of Veterinary Microbiology, ¶Laboratory of Animal Breeding, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo, Tokyo; †Department of Immunology, National Institute of Infectious Disease, Tokyo; ‡Department of Bacteriology and §Department of Anatomy, Nagoya University School of Medicine, Nagoya; Department of Biological Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, Nagoya; and **Central Laboratory, Kyoritsu Shouji Co., Ltd., Ibaraki, Japan Received October 31, 2000; returned to author for revision January 17, 2001; accepted February 7, 2001 Although acute infection of feline foamy virus (FeFV) is normally highly cytopathogenic in Crandell feline kidney (CRFK) cells, a noncytopathic persistent infection was established in the cells after cocultivation of the initially infected cells with uninfected cells four times. To investigate reactivation of persistent infection, CRFK cells chronically infected with FeFV were treated with trichostatin A (TA), a histone deacetylase inhibitor. TA induced higher FeFV production from the Coleman strain carrier culture and also induced marked syncytium formation. In contrast, human foamy virus, which contains less homologous long terminal repeat (LTR) and putative internal promoter (IP) sequences, persistently infecting baby hamster kidney cells was not reactivated by TA. -

Replacement of Feline Foamy Virus Bet by Feline Immunodeficiency Virus Vif Yields Replicative Virus with Novel Vaccine Candidate
Ledesma‑Feliciano et al. Retrovirology (2018) 15:38 https://doi.org/10.1186/s12977-018-0419-0 Retrovirology RESEARCH Open Access Replacement of feline foamy virus bet by feline immunodefciency virus vif yields replicative virus with novel vaccine candidate potential Carmen Ledesma‑Feliciano1, Sarah Hagen2, Ryan Troyer1,5, Xin Zheng1, Esther Musselman1, Dragana Slavkovic Lukic2,7, Ann‑Mareen Franke2,8, Daniel Maeda2,6, Jörg Zielonka3,4, Carsten Münk3, Guochao Wei2,9, Sue VandeWoude1 and Martin Löchelt2* Abstract Background: Hosts are able to restrict viral replication to contain virus spread before adaptive immunity is fully initi‑ ated. Many viruses have acquired genes directly counteracting intrinsic restriction mechanisms. This phenomenon has led to a co-evolutionary signature for both the virus and host which often provides a barrier against interspecies transmission events. Through diferent mechanisms of action, but with similar consequences, spumaviral feline foamy virus (FFV) Bet and lentiviral feline immunodefciency virus (FIV) Vif counteract feline APOBEC3 (feA3) restriction fac‑ tors that lead to hypermutation and degradation of retroviral DNA genomes. Here we examine the capacity of vif to substitute for bet function in a chimeric FFV to assess the transferability of anti-feA3 factors to allow viral replication. Results: We show that vif can replace bet to yield replication-competent chimeric foamy viruses. An in vitro selection screen revealed that an engineered Bet-Vif fusion protein yields suboptimal protection against feA3. After multiple passages through feA3-expressing cells, however, variants with optimized replication competence emerged. In these variants, Vif was expressed independently from an N-terminal Bet moiety and was stably maintained. -
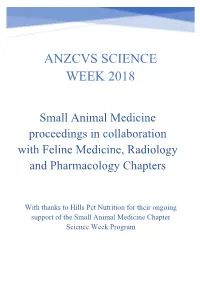
Anzcvs Science Week 2018
ANZCVS SCIENCE WEEK 2018 Small Animal Medicine proceedings in collaboration with Feline Medicine, Radiology and Pharmacology Chapters With thanks to Hills Pet Nutrition for their ongoing support of the Small Animal Medicine Chapter Science Week Program 2018 ANZCVS Science Week Contents Stem cell therapy in cats: what’s the evidence? Keshuan Chow ………………………..…...4 Treatment guidelines for respiratory tract infections in the cat. Jane Sykes……………….....7 Diagnostic approach to fever in cats. Jane Sykes………………………………………….....9 Funny feline syndromes: the oddities of the cat. Katherine Briscoe………………………...11 Feline nutrition: a clinician’s perspective. Sue Foster………………………………………16 Hepatic CT including portosystemic shunt assessment. Chris Ober………………………..25 Thoracic CT imaging. Chris Ober………………………………………………………….28 Imaging in Oncology. Chris Ober…………………………………………………………...31 Personal infection control practices. Angela Willemsen…………………………………….35 Brucella Suis seroprevalence. Cathy Kneipp………………………………………………..35 Feline listeriosis. .Tommy Fluen……………………………………………………………..36 2 2018 ANZCVS Science Week Macronutrient intake and behaviour in cats. Sophia Little………………………………………36 Body condition and morbidity, survival and lifespan in cats. Kendy Teng………………….37 DGGR lipase concentrations and hyperadrenocorticsm. Amy Collings……………………..37 Canine mast cell tumours. Benjamin Reynolds ……………………………………………..38 Effect of melatonin on cyclicity and lactation in queens. Mark Vardanega………………...38 Lower motor neuron paresis in dogs. Melissa Robinson…………………………………….39 Management