Manuel Sadosky
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elkin, Judith Laikin. "Jews and Non-Jews. " the Jews of Latin America. Rev. Ed. New York
THE JEWS OF LATIN AMERICA Revised Edition JUDITH LAIKIN ELKIN HOLMES & MEIER NEW YORK / LONDON Published in the United Stutes of America 1998 b y ll olmes & Meier Publishers. Inc . 160 Broadway ew York, NY 10038 Copyr ight © 199 by Holmes & Meier Publishers, 1.nc. F'irst edition published und er th e title Jeics of the u1tl11A111erica11 lle1'11hlics copyright © 1980 The University of o rth Ca rolina Press . Chapel Hill , NC . All rights reserved . No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any elec troni c o r mechanical means now known or to be invented, including photocopying , r co rdin g, and information storage and retrieval systems , without permission in writing from the publishers , exc·ept by a reviewe r who may quote brief passages in a review. The auth or acknow ledges with gra titud e the court esy of the American Jewish lli stori cal Society to reprint the follo,ving articl e which is published in somewhat different form in this book: "Goo dnight , Sweet Gaucho: A Revisio nist View of the Jewis h Agricultural Experiment in Argentina, " A111eric1111j etds h Historic(I/ Q11111terly67 (March 1978 ): 208 - 23. Most of the photographs in this boo k were includ d in the exhibit ion . "Voyages to F're dam: .500 Years of Je,vish Li~ in Latin America and the Caribbean ," and were ma de availab le throu ,I, the court esy of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith . Th e two photographs of the AMIA on pages 266 - 267 we re s uppli ed by the AMIA -Co munidad Judfa de Buenos Aires. -

Manuel Sadosky – Recordando a Un Maestro
Manuel Sadosky – Recordando a un Maestro Conocí a Manuel Sadosky hace casi sesenta años cuando se reincorporó como profesor a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires a fines de 1955. Yo promediaba entonces mis estudios en la Licenciatura en Química y participaba activamente en el Centro de Estudiantes de Química. Junto con los estudiantes de los dos otros centros que había entonces –de ciencias naturales y de física– compartíamos intereses y preocupaciones sobre la reconstrucción académica de la Facultad. Con aquellos objetivos comunes teníamos discusiones frecuentes con los profesores que regresaron a la Facultad durante el decanato interino de José Babini, entre los que se destacaban Manuel y Cora Sadosky. La participación como docente auxiliar en el nuevo curso de ingreso con características formativas, que se desarrolló durante el verano 1955/56, me llevó a establecer una relación directa con Manuel y Cora, quienes compartían una pasión por la enseñanza de las matemáticas. Luego, durante mis dos últimos años de facultad tomé con ellos cursos de matemáticas que me mostraron una manera distinta de ver las matemáticas, menos formal que las de los primeros cursos de álgebra y análisis, más vinculada con las aplicaciones. Manuel tenía alma de maestro, más allá de las matemáticas, siempre listo para dar consejos y recomendaciones. Recuerdo como en, su afán para ofrecer consejos y referencias, solía recurrir a sus anotaciones en una misteriosa libretita negra que guardaba siempre en algún bolsillo. Después de 1966 nos vimos menos frecuentemente. Yo fui a Chile y Estados Unidos durante los gobiernos militares de Onganía y Lanusse y Manuel se exilió en Venezuela durante la última dictadura. -

Clementina - (1961-1966) a Personal Experience
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Servicio de Difusión de la Creación Intelectual The Beginning of Computer Science in Argentina – Clementina - (1961-1966) A Personal Experience Cecilia Berdichevsky 1 SADIO-Argentine Computing Society-Uruguay 252-Buenos Aires-Argentina http://www.sadio.org.ar, <[email protected]> 2 ICDL Argentina (International Computer Driving Licence)-Rincon 326-Buenos Aires-Argentina http://www.icdl.org.ar, <[email protected]> I dedicate this work to the memory of Dr. Manuel Sadosky. Abstract. 1957 marked the beginning of modern education in computing in Argentina. I was lucky enough to live this part of the history. After issuing an international bid that year, all members of a special commission from the University of Buenos Aires selected the Ferranti Mercury computer to be purchased for the University. Once installed in 1961, an Institute of Calculus1 was created with the aim of improving the use and professional and technical applications of the machine. Almost at the same time, a new course of study was organized, the Scientific Computist2. Those three events, promoted by our teacher and mentor Manuel Sadosky, set the start point of education assisted by computers in our country. The work at the Institute covered three fields: problem solving, research and teaching. Several Working Teams were organized looking to solve “real problems” in different disciplines: Mathematical Economics, Operations Research, Statistics, Linguistics, Applied Mechanics, Numerical Analysis, Electronic Engineering and Programming Systems. The architecture, structure, operation, languages and other characteristics of the machine, quite advanced for the time, determined the specific area of each of the working teams. -

Reporte Técnico RT 08-17
PEDECIBA Informática Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería Universidad de la República Montevideo, Uruguay Reporte Técnico RT 08-17 De Clementina al e-mail; una aproximación a la historia de la computación en la Universidad de la República, Uruguay. Laura Bermúdez Juan José Cabezas María E. Urquhart 2008 De Clementina al e-mail; una aproximación a la historia de la computación en la Universidad de la República, Uruguay. Bermúdez, Laura; Cabezas, Juan José, Urquhart, María E. ISSN 0797-6410 Reporte Técnico RT 08-17 PEDECIBA Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería Universidad de la República Montevideo, Uruguay, 2008 De Clementina al e-mail; una aproximación a la historia de la computación en la Universidad de la República, Uruguay. Laura Bermúdez *, Juan José Cabezas **, María Urquhart ** [email protected] , [email protected] , [email protected] *Facultad de Humanidades, ** Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay Resumen La escritura es, antes que nada, sobre-vivencia. La historia de la Computación en Uruguay es una historia de sobre-vivientes que navegaron a través de las frecuentes revoluciones tecnológicas del área y los golpes de estado, las dictaduras, la cárcel o el exilio. Parece comprensible que recuperar (escribir) la historia de la computación en Uruguay, que no llega al medio siglo, se encuentre entre las preocupaciones de estos sobre-vivientes. Mediante testimonios orales y documentados presentamos algunas facetas de lo acontecido en torno a las dos fundaciones del Instituto de Computación de la Universidad de la Republica, en el Uruguay. Nos basamos en entrevistas realizadas a los actores principales de cada uno de los períodos, como ser el Profesor Manuel Sadosky, el Ingeniero Ruglio para la primera y para la segunda en las vivencias de los propios actores de ese período. -

D2.3 Good Practices Guide for Technology and Knowledge Transfer
D2.3 Good Practices Guide for Technology and Knowledge Transfer Grant Agreement number: 611099 Project acronym: LEADERSHIP Project title: Latin America-Europe Advanced Dialogues to Enhance ICT Research and Innovation partnerSHIP Funding Scheme: Support Action Due date: 1/05/15 Actual date: 31/10/2015 Document Author/s: VTT, with input from partners Version: 1.0 Dissemination level: PU Status: Final Good Practices Guide TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................... 4 1 INTRODUCTION....................................................................................................................................... 6 2 INNOVATION SYSTEMS, TRIPLE HELIX AND LOCAL DEVELOPMENT ................................................. 8 2.1 Role of Universities ...................................................................................................................................... 9 2.2 Role of Government Organizations ....................................................................................................... 10 2.3 Role of Companies .................................................................................................................................... 10 2.4 Patterns of Relationships in the Triple Helix .............................................................................................. 11 3 BEST PRACTICES OF TRIPLE HELIX INTERACTION FOR INNOVATION ...................................... -

El Caso De La Escuela Superior Latinoamericana De Informática (ESLAI) Confines María Fernanda Arias*
María Fernanda Arias Política Informática y Educación: el caso de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) CONfines María Fernanda Arias* La Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) nació en el año 1986 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y se disolvió en el año 1991 durante la Presidencia de Carlos Menem en la Argentina. Un estudio de la ESLAI resulta relevante ya que ésta fue una de las pocas experiencias, en Argentina y en América del Sur, en las que un centro de estudios universitarios dictara cursos de excelencia en un tema estratégico como son las ciencias informáticas. Calificamos este emprendimiento como excelente, pues los alumnos eran becados, tenían una dedicación exclusiva, un labo- ratorio muy equipado y sus profesores provenían de los mejores centros educativos de informática en Europa y Latinoamérica. Lamentablemente, esta iniciativa tuvo corta vida. A diferencia del Instituto Balseiro, otro centro de alta calidad en el país, el cambio de gobierno, la crisis socioeconó- mica y el recelo ideológico de las nuevas autoridades produjeron el eventual cierre del proyecto. Artículos Palabras clave: política informática, educación, Latinoamérica Computing Policy and Education: The case of Escuela Superior Latinoamericana de Informatica (ESLAI) The Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) was created in 1986 in Argentina, under the presidency of Raul Alfonsin, and was dissolved in 1991 under the rule of Carlos Saul Menem. A study of ESLAI is relevant since it was one of the few experiences in the country, as well as in all South America, where a high-level educational institution dictated courses of academic excellence on a very strategic field as computing sciences. -
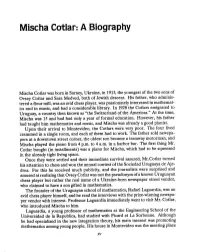
Mischa Cotlar: a Biography
Biography A Cotlar: Mischa of 1913, of the Ukraine, youngest the Sarney, in two in Cotlar born sons Mischa was adminis- father, who His descent. Jewish of Medved, both Ovsey Sara Cotlar and passionately mathemat- interested in player, avid chess mill, tered flour was an was a emigrated Cotlars the library. 1928 In to considerable music, and had and in ics a time, Americas." At the of the Switzerland "the known Uruguay, then country as a father However, his education. formal only of had 15 and had Mischa year a was pianist. good already Mischa music• and mathematics and taught him had a was lived The four Cotlars Montevideo, the Upon arrival their poor. very to were sold father The work. had of them newspa- single and each to in crammed room, a and became motorman, tramway oldest the downtown a street son corner, at pers a thing Mr. The first harbor bar. in piano 4 4 from played the Mischa to a p.m. a.m. squeezed be had Mischa, which piano for installments) (in to bought Cotlar a was living tight already in the space. turned Mr.Cotlar assured, survival immediate their settled and they Once were Aje- Uruguaya de Sociedad of the annual the and contest chess his attention to won surprised and journalists publicity, the and much received For this he drez. were Uruguayan pseudonym of known Ovsey the Cotlar realizing that not amused a at was vendor, Ukraine-born of street real player the newspaper rather but' chess a name mathematics. gifted in have who claimed to son a Laguardia, mathematics, Rafael school of Uruguayan an of the was The founder prize-winning with the interviews read himself, the player newspa- and he avid chess Cotlar, Mr. -

To Have Been There Then Memoir of Childhood and Youth Cuba: 1969 - 1983
to have been there then Memoir of Childhood and Youth Cuba: 1969 - 1983 GREGORY RANDALL translation by margaret randall THBTT_galley1.indd 1 10/30/16 7:34 PM the operating system print//document TO HAVE BEEN THERE THEN Memoir of Childhood and Youth Cuba: 1969 - 1983 ISBN 978-1-946031-00-6 Library of Congress Control Number ######## copyright © 2016 by Gregory Randall with translation by Margaret Randall photographs courtesy of author and translator originally published in Spanish © 2010, Ediciones Trilce, Durazno 1888, 11200 Montevideo, Uruguay, [email protected]. ISBN 978-9974-32-533-3 is released under a Creative Commons CC-BY-NC-ND (Attribution, Non Commercial, No Derivatives) License: its reproduction is encouraged for those who otherwise could not afford its purchase in the case of academic, personal, and other creative usage from which no profit will accrue. Complete rules and restrictions are available at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ For additional questions regarding reproduction, quotation, or to request a pdf for review contact [email protected] Cover design, book design and layout by Lynne DeSilva-Johnson This text was set in Molot, Minion Pro, Franchise, and OCR-A Standard, printed and bound by Spencer Printing and Graphics in Honesdale, PA, in the USA, and distributed to the trade by Small Press Distribution / SPD. THE OPERATING SYSTEM//PRESS 141 Spencer Street #203 Brooklyn, NY 11205 www.theoperatingsystem.org THBTT_galley1.indd 2 10/30/16 7:34 PM to have been there then Memoir of Childhood and Youth Cuba: 1969 - 1983 THBTT_galley1.indd 3 10/30/16 7:34 PM THBTT_galley1.indd 4 10/30/16 7:34 PM “Gregory Randall grew up in revolutionary Cuba. -

Some Commentaries on the History of Computer Science in Argentina
Some commentaries on the history of computer science in Argentina Pablo Miguel Jacovkis Departamento de Computación and Instituto de Cálculo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina [email protected] Abstract. To historians and sociologists of science, computer science has very attractive characteristics. On the one hand, we all know and acknowledge the profound impact it has had in the scientific and techno- logical development all over the world, and in the social changes that this development caused (suffice it to mention Internet or the human genome sequencing, project much more computational than biological). On the other hand, interesting enough, computer science is the only “hard” sci- ence some of whose creators were alive until not many years, and some of their main disciples are alive today. It is as if in physics and chemistry some important disciple of Newton or Lavoisier were alive, and perhaps active. In Argentina, to this situation we must add that the evolution of computer science was strongly influenced – probably more than any other exact and natural science – by its political history: being the newest of the sciences, it was the most sensitive to the events that happened be- tween 1966 and 1983, and no “aseptic” vision, that tries to use the “most neutral” possible criteria can avoid taking into account the terrible dam- age that the military dictatorships caused to its incipient development. We shall try then to comment here the evolution of computer science in Argentina, its current problems, and the influence of the Argentinean political history on this evolution. -

Mathematics People
Mathematics People in 1994, where he has also been director of the Institute Mok and Phong Receive 2009 of Mathematical Research since 1999. Ngaiming Mok was Bergman Prize a Sloan Fellow in 1984, and he received the Presidential Young Investigator Award in Mathematics in 1985, the Ngaiming Mok of Hong Kong University and Duong H. Croucher Senior Fellowship Award in Hong Kong in 1998, Phong of Columbia University have been awarded the and the State Natural Science Award in China in 2007. He 2009 Stefan Bergman Prize. Established in 1988, the prize has been serving on the editorial boards of Inventiones recognizes mathematical accomplishments in the areas Mathematicae, Mathematische Annalen, and other math- of research in which Stefan Bergman worked. The prize ematical research journals in China and in France. He consists of one year’s income from the prize fund. Mok was an invited speaker at the International Congress of and Phong have each received US$12,000. Mathematicians 1994 in Zurich in the subject area of real The previous Bergman Prize winners are: David W. Cat- and complex analysis and served as a core member on the lin (1989), Steven R. Bell and Ewa Ligocka (1991), Charles Panel for Algebraic and Complex Geometry for ICM 2006 in Fefferman (1992), Yum Tong Siu (1993), John Erik Fornaess Madrid. He was a member of the Fields Medal Committee (1994), Harold P. Boas and Emil J. Straube (1995), David E. for ICM 2010 in Hyderabad. Barrett and Michael Christ (1997), John P. D’Angelo (1999), Masatake Kuranishi (2000), László Lempert and Sidney Citation: Duong H. -
Manuel Sadosky (1914 - 2005)
Manuel Sadosky (1914 - 2005) El 18 de junio de 2005 falleció en Buenos Aires el Dr. Manuel Sadosky, quien puede ser considerado sin lugar a dudas como el padre de la matemática aplicada y de la computa- ción en Argentina. Sadosky había nacido en Buenos Aires el 13 de abril de 1914, hijo de inmigrantes judíos provenientes de Ekaterinoslav (actualmente Dniepropetrovsk, en Ucrania, parte del Imperio Ruso), que llegaron a Argentina en 1905 huyendo del hambre y de los pogroms. Argentina es un país extremadamente contradictorio: así como a partir del golpe de esta- do del 6 de septiembre de 1930 durante muchos años una ideología de extrema derecha permeó su sociedad y dañó seriamente sus instituciones, esa admirable capacidad de absorción del extranjero y ascenso social que el país mantuvo a pesar de todas sus viscisitudes permitió a Sadosky y a sus hermanos completar su educación universitaria, lo cual en muchos otros países hubiera sido impensable dado su humildísimo origen so- cial: su padre era zapatero, y Manuel siempre me hacía reír cuando contaba cómo, estan- do su padre preocupado porque cada vez tenía menos dinero a medida que fabricaba más zapatos, él le mostraba cómo eso era perfectamente natural y lógico dado que el precio que les ponía a los zapatos era menor que el costo de producción de los mismos... Después de asistir a la escuela pública y a la Escuela Normal Mariano Acosta, de muchos de cuyos profesores conservó un gratísimo recuerdo (entre los practicantes estaban, para dar una idea, José Luis Romero y Jorge Romero Brest), y donde se profundizó su voca- ción nata de maestro, Sadosky ingresó a la carrera de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. -

La Llegada De La Computación a La Universidad De Buenos Aires
La llegada de la computación a la Universidad de Buenos Aires Hernán Czemerinski* y Pablo M. Jacovkis** Clementina fue la primera computadora con fines académicos y científicos en llegar a la Argentina. Llegó al país a fines de 1960 y fue instalada en el Pabellón 1 de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. En el presente trabajo se analiza el contexto histórico en el cual se produjo su llegada, tanto a nivel nacional como universitario. Asimismo, también se repasa la experiencia de su instalación, la organización que implicó su uso, los trabajos que se realizaron con ella y el triste desenlace que sufrió luego del golpe de estado de 1966. Palabras clave: computación científica, historia argentina, Clementina Clementina was the first computer for scientific and academic purposes to arrive in Argentina. It arrived to the country in late 1960s and was installed in the Building 1 of the campus (Ciudad Universitaria) of the University of Buenos Aires. This study analyzes the historical context in which it made its arrival both at national and university levels. It also reviews the experience of its installation, the organization that involved its use, the work done with it and the sad denouement it suffered after the 1966 coup-d’état. Key words: scientific computing, Argentinean history, Clementina * Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: [email protected]. ** Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Departamento de Matemáticas, Facultad de Ingeniería; Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: [email protected].