Sobre El Territorio De Formación De La Lengua Rumana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reflections of Roman Imperialisms
Reflections of Roman Imperialisms Reflections of Roman Imperialisms Edited by Marko A. Janković and Vladimir D. Mihajlović Reflections of Roman Imperialisms Edited by Marko A. Janković and Vladimir D. Mihajlović This book first published 2018 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2018 by Marko A. Janković, Vladimir D. Mihajlović and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-0625-8 ISBN (13): 978-1-5275-0625-1 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations .................................................................................... vii List of Tables ............................................................................................... x Reflecting Roman Imperialisms .................................................................. 1 Vladimir D. Mihajlović & Marko A. Janković Lost and (re)found? The Biography of Some Apparently Roman Artefacts in Ireland .................................................................................... 30 Michael Ann Bevivino Rural Society on the Edge of Empire: Copper Alloy Vessels in Roman Britain Reported through the Portable Antiquities Scheme ...................... -

Volcaniclastic Turbidites of the Coşuştea Nappe: a Record of Late Cretaceous Arc Volcanism in the South Carpathians (Romania)
GEOLOGICA BALCANICA, 43.1 – 3, Sofia, Dec. 2014, 77-98. Volcaniclastic turbidites of the Coşuştea Nappe: a record of Late Cretaceous arc volcanism in the South Carpathians (Romania) Antoneta Seghedi, Gheorghe Oaie National Institute of Marine Geology and Geoecology, 23-25 Dimitrie Onciul St., sector 2, Bucharest, Romania; e-mails: [email protected]; [email protected] (Accepted in revised form: November 2014) Abstract. Sedimentological and mineralogical composition of Upper Cretaceous terrigenous and volcaniclastic sandstones are presented for the Coşuştea Nappe of the South Carpathians, Romania, in order to constrain the provenance and tectonic setting of deposition. Existing geochemical data on volcaniclastic rocks were interpreted using discrimination diagrams in order to get additional information. The Coşuştea Nappe includes terrigenous turbidites, overlain by upward coarsening sequences of volcaniclastic turbidites, both associated with a strongly dismembered mélange complex. Facies association and vertical facies distribution suggest that terrigenous successions are midfan turbidites, dominated by deposition in suprafan channels. Their sandstone mineralogy indicates that a major sediment source, located on the upper plate, provided detritus of Getic type metamorphic basement and withinplate volcanic rocks, with minor input from the accretionary wedge. Volcaniclastic sedimentation took place as dominantly sandstone deposition in supracone lobes, followed by coarse sedimentation as channelized debris flows. Vertical facies distribution suggests evolution in time from midfan to proximal fan turbidites. Mineralogical composition of volcaniclastic sandstones indicates provenance from a major volcanic source, with minor contributions from the accretionary wedge and from an upper continental plate supplying terrigenous siliciclastic detritus, and suggests that volcaniclastic turbidites accumulated in a trench or a slope forearc basin. -

Abstracts-Booklet-Lamp-Symposium-1
Dokuz Eylül University – DEU The Research Center for the Archaeology of Western Anatolia – EKVAM Colloquia Anatolica et Aegaea Congressus internationales Smyrnenses XI Ancient terracotta lamps from Anatolia and the eastern Mediterranean to Dacia, the Black Sea and beyond. Comparative lychnological studies in the eastern parts of the Roman Empire and peripheral areas. An international symposium May 16-17, 2019 / Izmir, Turkey ABSTRACTS Edited by Ergün Laflı Gülseren Kan Şahin Laurent Chrzanovski Last update: 20/05/2019. Izmir, 2019 Websites: https://independent.academia.edu/TheLydiaSymposium https://www.researchgate.net/profile/The_Lydia_Symposium Logo illustration: An early Byzantine terracotta lamp from Alata in Cilicia; museum of Mersin (B. Gürler, 2004). 1 This symposium is dedicated to Professor Hugo Thoen (Ghent / Deinze) who contributed to Anatolian archaeology with his excavations in Pessinus. 2 Table of contents Ergün Laflı, An introduction to the ancient lychnological studies in Anatolia, the eastern Mediterranean, Dacia, the Black Sea and beyond: Editorial remarks to the abstract booklet of the symposium...................................6-12. Program of the international symposium on ancient lamps in Anatolia, the eastern Mediterranean, Dacia, the Black Sea and beyond..........................................................................................................................................12-15. Abstracts……………………………………...................................................................................16-67. Constantin -

Heritage for Sale!
Heritage for sale! The role of museums in promoting metal detecting and looting in Romania Iulian Ganciu Iulian Ganciu Address: Langebrug 40, 2311TM, Leiden Email: [email protected] Mobile: +40755279259 2 Heritage for sale! The role of museums in promoting metal detecting and looting in Romania Iulian Ganciu: s1586262 Supervisor: Profesor J.C.A. Kolen and Professor I. Lilley Research Master’s Thesis Specialization: Archaeological Heritage Management in a Globalizing World Course code:ARCH 1046WTY University of Leiden, Faculty of Archaeology Leiden, 13.06.2016, Final Version 3 How can we live without our lives? How will we know it's us without our past? John Steinbeck, Grapes of Wrath 4 Table of Content 1. Chapter: Introduction ....................................................................................... 9 1.1. Problem statement .................................................................................................... 10 1.2. Opinion of the author and research question ........................................................... 13 1.3. Methods of collecting data ........................................................................................ 14 1.4. Theoretical framework .............................................................................................. 15 1.5. Thesis structure ......................................................................................................... 16 2. Chapter: Analysis of crucial documents ........................................................... 18 -

The Rosaceae Family from the Lower Basin of the Motru River
Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii i comunicri. tiinele Naturii, Tom XXIII/2007 ISSN 1454-6914 THE ROSACEAE FAMILY FROM THE LOWER BASIN OF THE MOTRU RIVER IULIAN COSTACHE, MARINELA ELENA COSTACHE Abstract. The paper presents the species from Rosaceae Family, which were identified in the Lower Basin of the Motru River. Their identification was performed short before the defence of the Ph.D. thesis. Key words: Basin, flora, Motru, Rosaceae Rezumat Rosaceele din Bazinului inferior al Motrului. Lucrarea prezint speciile din familia Rosaceae identificate în Bazinul inferior al râului Motru. Identificarea a fost realizat înainte de susinerea tezei de doctorat. Cuvinte cheie: Bazin, flora, Motru, Rosaceae INTRODUCTION From the geographical point of view, the Lower Basin of the Motru River lies in the western part of the Getic Piedmont, with the coordinates: 440 55' north latitude and 230 45' east longitudes. The studied area is 691 Km2. From the administrative-territorial point of view, the territory under research is located at the borderline between the counties of Gorj and Mehedini – the borderline starts in the eastern part of the Negoieti Hills (Comneti-Mehedini, altitude 388 m) and reaches Valea Jiului near Gura Motrului (altitude 110 m). Being situated in the south-western part of the country and of the Getic Piedmont, the studied area has a Central-European climate with sub-Mediterranean influences. In the territory under research, there have been made floristic and phytosociological studies between 1997 and 2005, within the PhD thesis (COSTACHE I., 2005). Besides the scientific side of the research, it had been wanted the applicant approach too, instructive- ecological. -
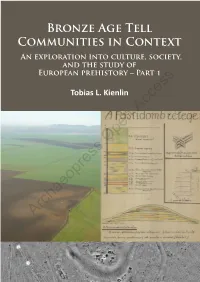
Bronze Age Tell Communities in Context: an Exploration Into Culture
Bronze Age Tell Kienlin This study challenges current modelling of Bronze Age tell communities in the Carpathian Basin in terms of the evolution of functionally-differentiated, hierarchical or ‘proto-urban’ society Communities in Context under the influence of Mediterranean palatial centres. It is argued that the narrative strategies employed in mainstream theorising of the ‘Bronze Age’ in terms of inevitable social ‘progress’ sets up an artificial dichotomy with earlier Neolithic groups. The result is a reductionist vision An exploration into culture, society, of the Bronze Age past which denies continuity evident in many aspects of life and reduces our understanding of European Bronze Age communities to some weak reflection of foreign-derived and the study of social types – be they notorious Hawaiian chiefdoms or Mycenaean palatial rule. In order to justify this view, this study looks broadly in two directions: temporal and spatial. First, it is asked European prehistory – Part 1 how Late Neolithic tell sites of the Carpathian Basin compare to Bronze Age ones, and if we are entitled to assume structural difference or rather ‘progress’ between both epochs. Second, it is examined if a Mediterranean ‘centre’ in any way can contribute to our understanding of Bronze Age tell communities on the ‘periphery’. It is argued that current Neo-Diffusionism has us essentialise from much richer and diverse evidence of past social and cultural realities. Tobias L. Kienlin Instead, archaeology is called on to contribute to an understanding of the historically specific expressions of the human condition and human agency, not to reduce past lives to abstract stages on the teleological ladder of social evolution. -

Roman Defence Sites on the Danube River and Environmental Changes
Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII 563 Roman defence sites on the Danube River and environmental changes D. Constantinescu Faculty Material’s Science and Engineering, University Politehnica of Bucharest, Romania Abstract There are many things to learn from the past regarding ancient settlements, the ancient organization of cities, the structures of the buildings and concerning the everyday life of our ancestors. There are numerous sites along the Danube River which were once included in the economic and defensive system of the Roman Empire. Many of them are not well known today or studies are in their very early stages. Sucidava is an example of a Daco-Roman historical defence site, situated on the north bank of the Danube. The ancient heritage site covers more than two hectares; comprising the Roman-Byzantine basilica of the 4th century, the oldest place of worship north of the Danube, the building containing the hypocaust dates from the late 6th century AD, Constantine the Great portal bridge, to span the Danube river, the gates linking the bridge and city, a Roman fountain dating from the 2nd century AD. This entire defensive and communication system stands as a testimony to the complexity of an historical conception. However, how was it possible that such sophisticated structures have been partially or totally destroyed? Certainly not only economic and military aspects might be a likely explanation. The present article considers the evolution of the sites from cultural ecology point of view, as well as taking into consideration environmental and climatic changes. Doubtless, the overall evolution of this site is not singular. -

Lucrări Ştiin Ifice, Seria I, Vol. Xii (3) Romanian Culas Culele Din România
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XII (3) ROMANIAN CULAS CULELE DIN ROMÂNIA V. LALA1, I. PETROMAN1, CORNELIA PETROMAN1, I. TRIŞCĂU1, O. AMZULESCU1, S. PALADE1, MONICA DOBOŞ1 1Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timişoara, Faculty of Agricultural Management, Timişoara, Romania ; [email protected] Abstract: Romanian culas are the proof of the artistic sense and craftsmen’s skills who have taken over elements from the architecture of the fortified boyars’ houses. The buildings that can be admired in certain areas in the country are a synthesis of the features of the peasants’ houses. Keywords: cula, Romania, peasant architecture INTRODUCTION As a general rule, culas (from the Turkish kula ‘tower’) are tall buildings, with walls painted in white and penetrated by small towers, looking like small fortresses built for the needs of a single family. They are the equivalent of the Transylvanian peasant fortresses and of the Moldavian fortified monasteries – all built to protect from the invaders. Culas have a high ground floor, lighted through very narrow openings and connected to the first floor by an inner staircase. It seems that they also had secret ways out (through tunnels) like medieval fortresses. Culas in Argeş have no veranda, while the ground floor is isolated. Some of them (e.g. the cula in Curtişoara harbouring nowadays the folk art section of the Museum in Târgu Jiu, or the culas in Măldăreştii de Sus, near Horezu) have two storeys. They are spread all over the Balkans, and it seems they have been built on the present territory of Romania (all over Oltenia and Western Walachia) FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL starting with the year 1650, when lower or higher boyars were trying to protect their assets from the Turks. -

Floods in the Last Decade: Management Flood Risk Strategy in Novaci City, Romania
Floods in the Last Decade: Management Flood Risk Strategy in Novaci City, Romania Camelia Slave To Link this Article: http://dx.doi.org/10.46886/IJAREG/v4-i1/3145 DOI: 10.46886/IJAREG/v4-i1/3145 Received: 09 Aug 2017, Revised: 23 Sep 2017, Accepted: 12 Oct 2017 Published Online: 29 Nov 2017 In-Text Citation: (Slave, 2017) To Cite this Article: Slave, C. (2017). Floods in the Last Decade: Management Flood Risk Strategy in Novaci City, Romania. International Journal of Academic Research in Enviornment & Geography, 4(1), 37–47. Copyright: © 2017 The Author(s) Published by Knowledge Words Publications (www.kwpublications.com) This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this license may be seen at: http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode Vol. 4, No. 1 (2017) Pg. 37 - 47 https://kwpublications.com/journals/journaldetail/IJAREG JOURNAL HOMEPAGE Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://kwpublications.com/pages/detail/publication-ethics International Journal of Academic Research in Environment & Geography Vol. 4, No. 1, 2017, E-ISSN: 2313-769X © 2017 KWP Floods in the Last Decade: Management Flood Risk Strategy in Novaci City, Romania Camelia Slave University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania Email: [email protected] Abstract Floods are natural phenomena and constitute a natural component of the hydrological cycle of the earth. -

Aux Débuts De L'archéologie Moderne Roumaine: Les Fouilles D'atmageaua
Aux débuts de l’archéologie moderne roumaine: les fouilles d’Atmageaua Tătărască∗ Radu-Alexandru DRAGOMAN** Abstract: This text is an analysis of the archive resulting from the 1929-1931, 1933 and 1935 archaeological research at Atmageaua Tătărască, southern Dobrudja (today Sokol, in Bulgaria). The excavations at Atmageaua Tătărască are relevant for the history of Romanian archeology because they correspond to the time of formation and institutionalization of a scientific approach considered to be “modern” and of a research philosophy that would dominate the archaeological practice ever since. The text seeks to contribute to a better understanding of the beginnings of the discipline and also advocates for the redefinition of the current archaeological practice. Rezumat: Textul reprezintă o analiză a arhivei rezultate în urma cercetărilor arheologice din 1929-1931, 1933 şi 1935 de la Atmageaua Tătărască, sudul Dobrogei (astăzi Sokol, în Bulgaria). Săpăturile de la Atmageaua Tătărască sunt relevante pentru istoria arheologiei românești, deoarece corespund perioadei de formare şi instituţionalizare a unei demers ştiinţific considerat a fi „modern” şi a unei filosofii de cercetare ce va domina practica arheologică de atunci încolo. Textul își propune să contribuie la o mai bună înțelegere a începuturilor disciplinei și, totodată, pledează pentru redefinirea practicii arheologice din prezent. Keywords: History of archaeology, modern archaeology, “lovers of antiquities”, archive, Atmageaua Tătărască, Romania. Cuvinte-cheie: Istoria arheologiei, arheologie modernă, „pasionaţii de antichităţi”, arhivă, Atmageaua Tătărască, România. ≤ Introduction Pendant la première guerre mondiale, lorsque l’armée roumaine, qui luttait près d’Entente, avait été vaincue et une partie du pays occupée par les troupes des Empires Centraux, les archéologues Allemands ont entrepris des fouilles dans plusieurs sites préhistoriques de la Roumanie (Vl. -

The North-Western Region of the Black Sea During the 6Th and Early 7Th Century Ad*
doi: 10.2143/AWE.7.0.2033257 AWE 7 (2008) 151-187 THE NORTH-WESTERN REGION OF THE BLACK SEA 151 THE NORTH-WESTERN REGION OF THE BLACK SEA DURING THE 6TH AND EARLY 7TH CENTURY AD* Florin CURTA Abstract Early Byzantine authors knew very little about the north-western region of the Black Sea. 6th- to 7th-century archaeological assemblages display a remarkable polarity of distribution. This has often been viewed as an indication of distinct ethnic groups (Slavs in the north and nomads in the south), but a closer examination of the archaeological record suggests a different interpretation. Burial assemblages in the steppe represent the funerary monuments of individuals of prominent status from communities living in settlements on the border between the steppe and the forest-steppe belts. ‘From the city of Cherson to the mouth of the Ister river, which is also called the Danube, is a journey of ten days, and barbarians hold that whole region’ (Procopius Wars 8. 5. 29). Procopius of Caesarea’s description of the Black Sea shore between the Crimea and the Danube delta, a part of his ‘account of the distribution of the peoples who live about the Euxine Sea’ (Wars 7. 1. 7), 1 underscores the limits of his knowledge. Because of barbarians holding that entire region, not much was known to him about what was going on north of the Danube delta and the region beyond that, because of barbarians holding that entire region.2 It is not at all clear just who were the barbarians controlling the north-western coast of the Black Sea, but those ‘still’ crossing the Danube during Procopius’ lifetime were the Cutrigurs, whom Procopius otherwise placed ‘on the western side of the Maeotic Lake’ (Wars 8. -

Jordanes and the Invention of Roman-Gothic History Dissertation
Empire of Hope and Tragedy: Jordanes and the Invention of Roman-Gothic History Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Brian Swain Graduate Program in History The Ohio State University 2014 Dissertation Committee: Timothy Gregory, Co-advisor Anthony Kaldellis Kristina Sessa, Co-advisor Copyright by Brian Swain 2014 Abstract This dissertation explores the intersection of political and ethnic conflict during the emperor Justinian’s wars of reconquest through the figure and texts of Jordanes, the earliest barbarian voice to survive antiquity. Jordanes was ethnically Gothic - and yet he also claimed a Roman identity. Writing from Constantinople in 551, he penned two Latin histories on the Gothic and Roman pasts respectively. Crucially, Jordanes wrote while Goths and Romans clashed in the imperial war to reclaim the Italian homeland that had been under Gothic rule since 493. That a Roman Goth wrote about Goths while Rome was at war with Goths is significant and has no analogue in the ancient record. I argue that it was precisely this conflict which prompted Jordanes’ historical inquiry. Jordanes, though, has long been considered a mere copyist, and seldom treated as an historian with ideas of his own. And the few scholars who have treated Jordanes as an original author have dampened the significance of his Gothicness by arguing that barbarian ethnicities were evanescent and subsumed by the gravity of a Roman political identity. They hold that Jordanes was simply a Roman who can tell us only about Roman things, and supported the Roman emperor in his war against the Goths.