Gilbert Y Nuget
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sonic on Mellanox Spectrum™ Switches
SOFTWARE PRODUCT BRIEF SONiC on Mellanox Spectrum™ Switches Delivering the promises of data center disaggregation – SONiC – Software for Open Networking in the Cloud, is a Microsoft-driven open-source network operating system (NOS), HIGHLIGHTS delivering a collection of networking software components aimed at – scenarios where simplicity and scale are the highest priority. • 100% free open source software • Easy portability Mellanox Spectrum family of switches combined with SONiC deliver a performant Open Ethernet data center cloud solution with • Uniform Linux interfaces monitoring and diagnostic capabilities. • Fully supported by the Github community • Industry’s highest performance switch THE VALUE OF SONiC systems portfolio, including the high- Built on top of the popular Switch Abstraction Interface (SAI) specification for common APIs, SONiC density half-width Mellanox SN2010 is a fully open-sourced, hardware-agnostic network operating system (NOS), perfect for preventing • Support for home-grown applications vendor lock-in and serving as the ideal NOS for next-generation data centers. SONiC is built over such as telemetry streaming, load industry-leading open source projects and technologies such as Docker for containers, Redis for balancing, unique tunneling, etc. key-value database, or Quagga BGP and LLDP routing protocols. It’s modular containerized design makes it very flexible, enabling customers to tailor SONiC to their needs. For more information on • Support for small to large-scale deployments open-source SONiC development, visit https://github.com/Azure/SONiC. MELLANOX OPEN ETHERNET SOLUTIONS AND SONiC Mellanox pioneered the Open Ethernet approach to network disaggregation. Open Ethernet offers the freedom to use any software on top of any switches hardware, thereby optimizing utilization, efficiency and overall return on investment (ROI). -

List of Section 13F Securities
List of Section 13F Securities 1st Quarter FY 2004 Copyright (c) 2004 American Bankers Association. CUSIP Numbers and descriptions are used with permission by Standard & Poors CUSIP Service Bureau, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No redistribution without permission from Standard & Poors CUSIP Service Bureau. Standard & Poors CUSIP Service Bureau does not guarantee the accuracy or completeness of the CUSIP Numbers and standard descriptions included herein and neither the American Bankers Association nor Standard & Poor's CUSIP Service Bureau shall be responsible for any errors, omissions or damages arising out of the use of such information. U.S. Securities and Exchange Commission OFFICIAL LIST OF SECTION 13(f) SECURITIES USER INFORMATION SHEET General This list of “Section 13(f) securities” as defined by Rule 13f-1(c) [17 CFR 240.13f-1(c)] is made available to the public pursuant to Section13 (f) (3) of the Securities Exchange Act of 1934 [15 USC 78m(f) (3)]. It is made available for use in the preparation of reports filed with the Securities and Exhange Commission pursuant to Rule 13f-1 [17 CFR 240.13f-1] under Section 13(f) of the Securities Exchange Act of 1934. An updated list is published on a quarterly basis. This list is current as of March 15, 2004, and may be relied on by institutional investment managers filing Form 13F reports for the calendar quarter ending March 31, 2004. Institutional investment managers should report holdings--number of shares and fair market value--as of the last day of the calendar quarter as required by Section 13(f)(1) and Rule 13f-1 thereunder. -

Build Reliable Cloud Networks with Sonic and ONE
Build Reliable Cloud Networks with SONiC and ONE Wei Bai 白巍 Microsoft Research Asia OCP China Technology Day, Shenzhen, China 1 54 100K+ 130+ $15B+ REGIONS WORLDWIDE MILES OF FIBER AND SUBSEA CABLE EDGE SITES Investments Two Open Source Cornerstones for High Reliability Networking OS: SONiC Network Verification: ONE 3 Networking OS: SONiC 4 A Solution to Unblock Hardware Innovation Monitoring, Management, Deployment Tools, Cutting Edge SDN SONiC SONiC SONiC SONiC Switch Abstraction Interface (SAI) Merchant Silicon Switch Abstraction Interface (SAI) NetworkNetwork ApplicationsApplicationsNetwork Applications Simple, consistent, and stable Hello network application stack Switch Abstraction Interface Help consume the underlying complex, heterogeneous частный 你好 नमते Bonjour hardware easily and faster https://github.com/opencomputeproject/SAI 6 SONiC High-Level Architecture Switch State Service (SWSS) • APP DB: persist App objects • SAI DB: persist SAI objects • Orchestration Agent: translation between apps and SAI objects, resolution of dependency and conflict • SyncD: sync SAI objects between software and hardware Key Goal: Evolve components independently 8 SONiC Containerization 9 SONiC Containerization • Components developed in different environments • Source code may not be available • Enables choices on a per- component basis 10 SONiC – Powering Microsoft At Cloud Scale Tier 3 - Regional Spine T3-1 T3-2 T3-3 T3-4 … … … Tier 2 - Spine T2-1-1 T2-1-2 T2-1-8 T2-4-1 T2-4-2 T2-4-4 Features and Roadmap Current: BGP, ECMP, ECN, WRED, LAG, SNMP, -

The Race of Sound: Listening, Timbre, and Vocality in African American Music
UCLA Recent Work Title The Race of Sound: Listening, Timbre, and Vocality in African American Music Permalink https://escholarship.org/uc/item/9sn4k8dr ISBN 9780822372646 Author Eidsheim, Nina Sun Publication Date 2018-01-11 License https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 4.0 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Race of Sound Refiguring American Music A series edited by Ronald Radano, Josh Kun, and Nina Sun Eidsheim Charles McGovern, contributing editor The Race of Sound Listening, Timbre, and Vocality in African American Music Nina Sun Eidsheim Duke University Press Durham and London 2019 © 2019 Nina Sun Eidsheim All rights reserved Printed in the United States of America on acid-free paper ∞ Designed by Courtney Leigh Baker and typeset in Garamond Premier Pro by Copperline Book Services Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Title: The race of sound : listening, timbre, and vocality in African American music / Nina Sun Eidsheim. Description: Durham : Duke University Press, 2018. | Series: Refiguring American music | Includes bibliographical references and index. Identifiers:lccn 2018022952 (print) | lccn 2018035119 (ebook) | isbn 9780822372646 (ebook) | isbn 9780822368564 (hardcover : alk. paper) | isbn 9780822368687 (pbk. : alk. paper) Subjects: lcsh: African Americans—Music—Social aspects. | Music and race—United States. | Voice culture—Social aspects— United States. | Tone color (Music)—Social aspects—United States. | Music—Social aspects—United States. | Singing—Social aspects— United States. | Anderson, Marian, 1897–1993. | Holiday, Billie, 1915–1959. | Scott, Jimmy, 1925–2014. | Vocaloid (Computer file) Classification:lcc ml3917.u6 (ebook) | lcc ml3917.u6 e35 2018 (print) | ddc 781.2/308996073—dc23 lc record available at https://lccn.loc.gov/2018022952 Cover art: Nick Cave, Soundsuit, 2017. -

Using Pubsub for Scheduling in Azure SDN Qi Zhang (Microsoft - Azure Networking)
Using PubSub For Scheduling in Azure SDN Qi Zhang (Microsoft - Azure Networking) Azure Networking Azure Region ‘A’ Regional Cable Network Consumers Regional CDN Network Carrier Microsoft Edge Enterprise, SMB, WAN mobile Azure Region ‘B’ ExpressRoute Regional Internet Network Exchanges Enterprise Regional DC/Corpnet Network DC Hardware Services Intra-Region WAN Backbone Edge and ExpressRoute CDN Last Mile • SmartNIC/FPGA • Virtual Networks • DC Networks • Software WAN • Internet Peering • Acceleration for • E2E monitoring • SONiC • Load Balancing • Regional Networks • Subsea Cables • ExpressRoute applications and (Network Watcher, • VPN Services • Optical Modules • Terrestrial Fiber content Network Performance • Firewall • National Clouds Monitoring) • DDoS Protection • DNS & Traffic Management Microsoft Global Network Svalbard Greenland United States Sweden Norway Russia Canada United Kingdom Poland Ukraine Kazakistan France Russia United States Turkey Iran China One of the largest private Algeria Pacific Ocean Atlanta Saudi Ocean Libya networks in the world Mexico Egypt Arabia India Myanmar Niger (Burma) Mali Chad Sudan Pacific Ocean Nigeria • 8,000+ ISP sessions Ethiopi Venezuela a Colombia Dr Congo • 130+ edge sites Indonesia Peru Angola Brazil Zambia Indian Ocean • Bolivia 44 ExpressRoute locations Nambia Australia • 33,000 miles of lit fiber South Africa Owned Capacity Data Argentina • SDN Managed (SWAN, OLS) center Leased Capacity Moving to Owned Edge Site DCs and Network sites not exhaustive Software Defined Management Central Commodity -

Sonic: Software for Open Networking in the Cloud
SONiC: Software for Open Networking in the Cloud Lihua Yuan Microsoft Azure Network Team for the SONiC Community SONiC Community @ OCP Mar 2018 Application & Management Application Management & SONiC [Software For Open Networking in the Cloud] Switch Platform Platform Switch SAI [Switch Abstraction Interface] Silicon/ASIC Microsoft Cloud Network - 15 Billion Dollar Bet SONiC Is Powering Microsoft Cloud At Scale Tier 3 - Regional Spine T3-1 T3-2 T3-3 T3-4 … … … Tier 2 - Spine T2-1-1 T2-1-2 T2-1-8 T2-4-1 T2-4-2 T2-4-4 … … … T1-1 T1-2 SONICT1-7 TSONIC1-8 T1-1 T1-2 T1-7 T1-8 Tier 1 – Row Leaf SONICT1-1 SONICT1-2 SONICT1-7 T1SONIC-8 SONIC SONIC SONIC SONIC SONIC SONIC … … … Tier 0 - Rack SONICT0-1 SONICT0-2 SONICT0-20 SONICT0-1 SONICT0-2 T0SONIC-20 SONICT0-1 SONICT0-2 SONICT0-20 Servers Servers Servers Goals of SONiC Faster Reduce Technology Operational Evolution Burden Disaggregation with SONiC Open & Choices of Vendors & Modular Platforms Software SONiC: Software for Open Networking in the Cloud • Switch Abstraction Interface (SAI) • Cross-ASIC portability • Modular Design with Switch State Service (SwSS) • Decoupling software components • Consistent application development model • Containerization of SONiC • Serviceability • Cross-platform portability • SONiC Operational Scenarios • Hitless upgrade • Network emulation with CrystalNet Switch Abstraction Interface (SAI) NetworkNetwork ApplicationsApplications Simple, consistent, and Network Applications stable network application stack Hello Switch Abstraction Interface Helps consume the underlying -
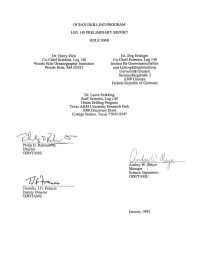
Leg 140 Preliminary Report
OCEAN DRILLING PROGRAM LEG 140 PRELIMINARY REPORT HOLE 504B Dr. Henry Dick Dr. Jörg Erzinger Co-Chief Scientist, Leg 140 Co-Chief Scientist, Leg 140 Woods Hole Oceanographic Institution Institut fur Geowissenschaften Woods Hole, MA 02543 und Lithosphárenforschung Universitàt Giessen Senckenbergstraße 3 6300 Giessen Federal Republic of Germany Dr. Laura Stokking Staff Scientist, Leg 140 Ocean Drilling Program Texas A&M University Research Park 1000 Discovery Drive College Station, Texas 77845-9547 Philip D. Rabinoütffz" Director ODP/TAMU λuànülu Audrey W. Meyer Manager / Science Operations ODP/TAMU Timothy J.G. Francis Deputy Director ODP/TAMU January 1992 This informal report was prepared from the shipboard files by scientists, engineers, and technicians who participated in the cruise. The report was assembled under time constraints and is not considered to be a formal publication that incorporates final works or conclusions of the participants. The material contained herein is privileged proprietary information and cannot be used for publication or quotation. Preliminary Report No. 40 First Printing 1992 Distribution Copies of this publication may be obtained from the Director, Ocean Drilling Program, Texas A&M University Research Park, 1000 Discovery Drive, College Station, Texas 77845-9547, U.S.A. In some cases, orders for copies may require a payment for postage and handling. DISCLAIMER This publication was prepared by the Ocean Drilling Program, Texas A&M University, as an account of the work performed under the international Ocean -

New Music Festival 2014 1
ILLINOIS STATE UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC REDNEW MUSIC NOTEFESTIVAL 2014 SUNDAY, MARCH 30TH – THURSDAY, APRIL 3RD CO-DIRECTORS YAO CHEN & CARL SCHIMMEL GUEST COMPOSER LEE HYLA GUEST ENSEMBLES ENSEMBLE DAL NIENTE CONCORDANCE ENSEMBLE RED NOTE New Music Festival 2014 1 CALENDAR OF EVENTS SUNDAY, MARCH 30TH 3 PM, CENTER FOR THE PERFORMING ARTS Illinois State University Symphony Orchestra and Chamber Orchestra Dr. Glenn Block, conductor Justin Vickers, tenor Christine Hansen, horn Kim Pereira, narrator Music by David Biedenbender, Benjamin Britten, Michael-Thomas Foumai, and Carl Schimmel $10.00 General admission, $8.00 Faculty/Staff, $6.00 Students/Seniors MONDAY, MARCH 31ST 8 PM, KEMP RECITAL HALL Ensemble Dal Niente Music by Lee Hyla (Guest Composer), Raphaël Cendo, Gerard Grisey, and Kaija Saariaho TUESDAY, APRIL 1ST 1 PM, CENTER FOR THE PERFORMING ARTS READING SESSION - Ensemble Dal Niente Reading Session for ISU Student Composers 8 PM, KEMP RECITAL HALL Premieres of participants in the RED NOTE New Music Festival Composition Workshop Music by Luciano Leite Barbosa, Jiyoun Chung, Paul Frucht, Ian Gottlieb, Pierce Gradone, Emily Koh, Kaito Nakahori, and Lorenzo Restagno WEDNESDAY, APRIL 2ND 8 PM, KEMP RECITAL HALL Concordance Ensemble Patricia Morehead, guest composer and oboe Music by Midwestern composers Amy Dunker, David Gillingham, Patricia Morehead, James Stephenson, David Vayo, and others THURSDAY, APRIL 3RD 8 PM, KEMP RECITAL HALL ISU Faculty and Students Music by John Luther Adams, Mark Applebaum, Yao Chen, Paul Crabtree, John David Earnest, and Martha Horst as well as the winning piece in the RED NOTE New Music Festival Chamber Composition Competition, Specific Gravity 2.72, by Lansing McLoskey 2 RED NOTE Composition Competition 2014 RED NOTE NEW MUSIC FESTIVAL COMPOSITION COMPETITION CATEGORY A (Chamber Ensemble) There were 355 submissions in this year’s RED NOTE New Music Festival Composition Com- petition - Category A (Chamber Ensemble). -
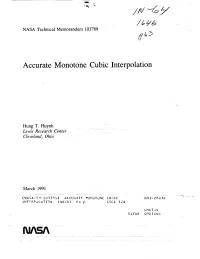
Accurate Monotone Cubic Interpolation
//v NASA Technical Memorandum 103789 Accurate Monotone Cubic Interpolation Hung T. Huynh Lewis Research Center Cleveland, Ohio March 1991 (NASA-T_4-1037_9) ACCUQAT_ MONOTONE CUBIC N91-2OdSO INTCRP,JLATInN (NASA) 63 p CSCL 12A UnclJs G_/64 000164o ACCURATE MONOTONE CUBIC INTERPOLATION Hung T. Huynh National Aeronautics and Space Administration Lewis Research Center Cleveland, Ohio 44135 Abstract. Monotone piecewise cubic interpolants are simple and effective. They are generally third-order accurate, except near strict local extrema where accuracy de- generates to second-order due to the monotonicity constraint. Algorithms for piecewise cubic interpolants, which preserve monotonicity as well as uniform third and fourth- order accuracy, are presented. The gain of accuracy is obtained by relaxing the mono- tonicity constraint in a geometric framework in which the median function plays a crucial role. 1. Introduction. When the data are monotone, it is often desirable that the piecewise cubic Hermite interpolants are also monotone. Such cubics can be constructed by imposing a monotonicity constraint on the derivatives, see [2], [3], [5]-[10], [17], [19]. These constraints are obtained from sufficient conditions for a cubic to be monotone. A necessary and sufficient condition for monotonicity of a Hermite cubic was indepen- dently found by Fritsch and Carlson [10], and Ferguson and Miller [8]. The resulting constraints are complicated and nonlocal [7], [10]. A simpler sufficient condition, which generalizes an observation by De Boor and Swartz [5], is more commonly used [10], [17], [19]. The corresponding constraint is local. It imposes different limits on the derivatives depending on whether the data are increasing, decreasing, or have an extremum. -

Relationships Extended Demonstrations
Relationships Extended Demonstrations This document guides you through setting up all 6 scenarios that are handled by the Relationships Extended module in a step by step fashion. The 6 scenarios covered are: 1. Related Pages (Both Orderable AdHoc Relationships and Unordered Relationships) 2. Node Categories (using CMS.TreeNode) 3. Node Categories (using a Custom Joining Table) 4. Object to Object binding with Ordering 5. Node to Object binding with Ordering 6. Node to Object binding without Ordering. Quick Navigation 1. Installation 2. Setting up Related Pages a) Preparations – Creating Banner and Quote Page Types b) Create Relationships c) Relate Banners / Quotes to Page 3. Node Categories – Using CMS.TreeCategory 4. Node Categories – Using custom Join Table a) Preparations: Creation of Node-to-Category Joining table b) Adding the custom Node-Category UIs c) Testing 5. Binding Object to Object with Ordering a) Preparations: Create 2 Object Classes with CRUD UI, and Binding Class b) Add Ordering to Binding class c) Add Binding UI d) Testing 6. Node to Object Binding w/ Ordering a) Add Orderable binding object b) Add UI Element c) Testing 7. Node to Object Binding w/out Ordering a) Preparations: Create Baz class and Node-Baz binding class b) Add UI Element c) Testing 8. Enabling Staging on Node-to-Object Bindings a) Preparations: Add InitializationModule • Set Staging Settings to bind objects to Document • Node Baz (Node to Object), Node Foo (Node to Object w/Order), Node Regions (Node to Object) b) Trigger Document Updates on Binding Inset/Update/Delete • Node Baz & Node Regions (Node to Object w/out Binding) • Node Foo (Node to Object w/ Ordering) c) Add Node-binding data to Document Staging Task Data d) Manually handle the Node to Object data on Task Processes Installation 1. -

Health Systems and Hospitals
FS000006046 121st Street Family Health Center CS000434510 121st. Street Hc CS000434511 35th Street Hc FS000001385 35th Street Health Center CS000000267 3rd Avenue Pediatrics CS000000284 43rd Street Family Practice CS000434512 53rd Street Hc CS000140193 54 Main Street Medical Practice Pc RX000020261 58th Street Pharmacy, Inc., Town Drug And Surgical CS000000410 609 Fulton Pediatrics Pc CS000000405 61st St Family Health Center CS000436719 786 Medical Pc FS000010161 850 Grand St Campus High School CS000000425 8th Avenue Medical Office CS000000498 93 17 Medical Office Pc CS000187023 @phillips Ambulatory Care Center CS000430681 A & E Ob Gyn Pc FS000000534 A Holly Patterson Extended Care Facility FS000006802 A Merryland Health Center CS000437620 A Plus Medical Care CS000438635 A To Z Pediatrics, Pc CS000438636 A&d; Medical, Pc CS000000633 Aaron B Grotas Md CS000000634 Aaron Daluiski Md CS000000995 Aaron David Ob/gyn CS000000658 Aaron E Walfish Md CS000000665 Aaron N Manson Md CS000434513 Aaron Woodall, Md CB000000002 Abbott House As of: September 7, 2021 Page 1 MH000018730 Abbott House, Inc. CS000000788 Abbydek CS000000795 Abbydek Family Medical Practice CS000434158 Abbydek Family Medical Practice CS000000800 Abbydek Family Medical Practice CS000000867 Abdul A Khuwaja Md CS000436229 Abdul-haki Issah, Md, Pc CS000000986 Abk Neurological Associates FS000004471 Able Health Care Service Inc CS000001174 Abu M Haque M.d CS000438945 Academic Health Care Center FS000000941 Acadia Center For Nursing And Rehabilitation CS000001348 Access Community Health -

Biogeochemical Value of Managed Realignment, Humber Estuary, UK ⁎ J.E
Science of the Total Environment 371 (2006) 19–30 www.elsevier.com/locate/scitotenv Biogeochemical value of managed realignment, Humber estuary, UK ⁎ J.E. Andrews a, , D. Burgess 1, R.R. Cave 2, E.G. Coombes a, T.D. Jickells a, D.J. Parkes a, R.K. Turner b a School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, UK b CSERGE, School of Environmental Sciences, University of East Anglia Norwich NR4 7TJ, UK Received 9 May 2006; received in revised form 10 August 2006; accepted 12 August 2006 Available online 25 September 2006 Abstract We outline a plausible, albeit extreme, managed realignment scenario (‘Extended Deep Green’ scenario) for a large UK estuary to demonstrate the maximum possible biogeochemical effects and economic outcomes of estuarine management decisions. Our interdisciplinary approach aims to better inform the policy process, by combining biogeochemical and socioeconomic components of managed realignment schemes. Adding 7494 ha of new intertidal area to the UK Humber estuary through managed realignment leads to the annual accumulation of a 1.2×105 tof‘new’ sediment and increases the current annual sink of organic C and N, and particle reactive P in the estuary by 150%, 83% and 50%, respectively. The increase in intertidal area should also increase denitrification. However, this positive outcome is offset by the negative effect of enhanced greenhouse gas emissions in new marshes in the low salinity region of the estuary. Short-term microbial reactions decrease the potential benefits of CO2 sequestration through gross organic carbon burial by at least 50%. Net carbon storage is thus most effective where oxidation and denitrification reactions are reduced.