Pressbook Español
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE LOOK of SILENCE a Film by Joshua Oppenheimer
THE LOOK OF SILENCE A film by Joshua Oppenheimer “The Look of Silence is profound, visionary, and stunning.” Werner Herzog "One of the greatest and most powerful documentaries ever made. A profound comment on the human condition.” Errol Morris Running time: 99 min (25fsp), 103 min (24fsp) Year: 2014 Language: Indonesian, Javanese Countries of production: Denmark, Indonesia, Norway, Finland & UK Principal Producer: Final Cut for Real, (Denmark) Co-producers: Anonymous, (Indonesia) Piraya Film, (Norway), Making Movies (Finland) and Spring Films (UK) Production Company International Press (Venice) Final Cut for Real WOLF Consultants Contact: Signe Byrge Sørensen Gordon Spragg, Laurin Dietrich, Forbindelsesvej 7 Michael Arnon DK-2100 Copenhagen, Denmark [email protected] www.final-cut.dk T: +49 157 7474 9724 [email protected] T: +45 35 43 60 43 Italian Press (Venice) M: +45 41 18 48 90 Claudia Tomassini International Sales [email protected] M: +39 334 3075056 Contact: Philippa Kowarsky, Federica Ceraolo T: + 972 54 496 1114 [email protected] [email protected] M: + 39 340 9172947 Press (Toronto) Susan Norget Film Promotion Contact: Susan Norget T: +1 917 833 3056 E: [email protected] Press Material available at: www.wolf-con.com/download 1 CONTENTS SYNOPSIS p. 3 DIRECTOR STATEMENT p. 3 THE STORY OF THE PRODUCTION p. 3 IMPACT OF THE ACT OF KILLING p. 7 POLITICAL SITUATION IN INDONESIA TODAY p. 8 JOSHUA OPPENHEIMER p. 9 Biography & Filmography THE 1965 – 1966 MASSACRES IN INDONESIA p. 10 Historical Context THE LOOK OF SILENCE - CREDITS p. 13 2 SYNOPSIS Through Joshua Oppenheimer’s work filming perpetrators of the Indonesian genocide, a family of survivors discovers how their son was murdered and the identity of the men who killed him. -
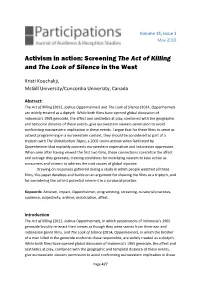
Activism in Action: Screening the Act of Killing and the Look of Silence in the West
. Volume 15, Issue 1 May 2018 Activism in action: Screening The Act of Killing and The Look of Silence in the West Kristi Kouchakji, McGill University/Concordia University, Canada Abstract: The Act of Killing (2012, Joshua Oppenheimer) and The Look of Silence (2014, Oppenheimer) are widely treated as a diptych. While both films have opened global discussion of Indonesia’s 1965 genocide, the affect and aesthetics at play, combined with the geographic and temporal distance of these events, give eurowestern viewers permission to avoid confronting eurowestern implication in these events. I argue that for these films to serve as activist programming in a eurowestern context, they should be considered as part of a triptych with The Globalisation Tapes, a 2002 union-activist video facilitated by Oppenheimer that explicitly connects eurowestern imperialism and Indonesian oppression. When seen after having viewed the first two films, these connections concretize the affect and outrage they generate, creating conditions for mobilizing viewers to take action as consumers and citizens to address the root causes of global injustice. Drawing on responses gathered during a study in which people watched all three films, this paper develops and builds on an argument for showing the films as a triptych, and for considering the activist potential inherent in a curatorial practice. Keywords: Activism, impact, Oppenheimer, programming, screening, curatorial practices, audience, subjectivity, archive, mobilization, affect. Introduction The Act of Killing (2012, Joshua Oppenheimer), in which perpetrators of Indonesia’s 1965 genocide lavishly re-enact their crimes as though they were scenes from American and Indonesian genre films, and The Look of Silence (2014, Oppenheimer), in which the brother of a man killed in the genocide confronts those responsible, are widely treated as a diptych. -

Bab Ii Gambaran Umum Objek Penelitian A
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Gambaran umum film dokumenter Jagal (The Act of Killing) a. Profil Film 1. Judul Film : Jagal (The Act of Killing) 2. Jenis Film : Dokumenter; a) Dokumenter sejarah b) Dokumenter rekontruksi c) Dokumenter investigasi 3. Tahun Rilis : 2012 4. Produser : Signe Byrge Sørensen 5. Sutradara : Joshua Oppenheimer 6. Produksi : Final Cut For Real, Denmark 7. Durasi : 117 dan 159 menit Gambar 2.1 Cover Film Jagal (The Act of Killing) 33 b. Sinopsis Film Ketika pemerintah Indonesia digulingkan oleh militer pada tahun 1965, Anwar dan teman-temannya dipromosikan dari gangster kecil yang menjual tiket bioskop di pasar gelap menjadi pemimpin pencabut nyawa. Mereka membantu tentara membunuh lebih dari satu juta orang komunis, etnis Cina, dan intelektual dalam waktu kurang dari satu tahun. Sebagai algojo untuk skuad kematian paling terkenal di kotanya, Anwar sendiri membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri. Hari ini, Anwar dipuja sebagai ayah pendiri sebuah organisasi paramiliter sayap kanan yang tumbuh dari regu kematian. Organisasi ini begitu kuat sehingga para pemimpinnya termasuk menteri pemerintah, dan mereka dengan senang hati membanggakan segala hal mulai dari korupsi dan kecurangan pemilihan terhadap tindakan genosida, yaitu Pemuda Pancasila. Film dokumenter Jagal (The Act of Killing) adalah film kemenangan suatu pembunuh dan tentang masyarakat yang telah dibangunnnya. Tidak seperti Nazi atau Rwanda génocidaires, Anwar dan teman-temannya belum dipaksa oleh sejarah untuk mengakui bahwa mereka berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Sebagai gantinya, mereka telah menulis sejarah mereka sendiri, menjadi teladan bagi jutaan paramiliter muda dalam pemuda pancasila. Jagal (The Act of Killing) adalah kenangan dan imajinasi dari para pelaku kejahatan, dan Jagal (The Act of Killing) adalah visi mimpi buruk dari budaya menakutkan dangkal impunitas di mana pembunuh bisa bercanda tentang kejahatan terhadap manusia, dan merayakan bencana moral yang dengan mudah mereka rayakan dengan suatu tarian dansa. -

The Look of Silence
WWW.FILMPLATFORM.NET STREAMING SERVICE Providing your library with the best collection of international documentary films FINAL CUT FOR REAL PRESENTS Profound, visionary, stunning. - WERNER HERZOG THE LOOK OF SILENCE A FILM BY JOSHUA OPPENHEIMER (THE ACT OF KILLING) DIRECTED BY JOSHUA OPPENHEIMER PRODUCED BY SIGNE BYRGE SØRENSEN CO-DIRECTOR ANONYMOUS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY L A RS SK REE EDITOR NIELS PAGH ANDERSEN SOUND EDITOR & MIXER HENRIK GARNOV EXECUTIVE PRODUCERS WERNER HERZOG ERROL MORRIS ANDRÉ SINGER ASSOCIATE PRODUCERS ANNE KÖHNCKE MARIA KRISTENSEN HEIDI ELISE CHRISTENSEN JORAM TEN BRINK CO-PRODUCERS ANONYMOUS KAARLE AHO TORSTEIN GRUDE BJARTE MØRNER TVEIT LINE PRODUCERS ANONYMOUS ANONYMOUS COLORIST & VISUAL EFFECTS TOM CHR. LILLETVEDT GRAPHICS NR2154 DEVELOPED WITH THE SUPPORT OF DANISH FILM INSTITUTE DANIDA PRODUCED WITH THE SUPPORT OF DANISH FILM INSTITUTE NORDISK FILM & TV FOND DANIDA BERTHA BRITDOC DOCUMENTARY JOURNALISM FUND THE FINNISH FILM FOUNDATION THE FREEDOM OF EXPRESSION FOUNDATION SUNDANCE INSTITUTE DOCUMENTARY FILM PROGRAM CENTRE FOR RESEARCH AND EDUCATION IN ARTS AND MEDIA, UNIVERSITY OF WESTMINSTER ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL PRODUCED IN COLLABORATION WITH ZDF IN COLLABORATION WITH ARTE DR K NRK YLE VPRO VISION MACHINE FILM PROJECT PRODUCED BY FINAL CUT FOR REAL APS CO-PRODUCED BY ANONYMOUS MAKING MOVIES OY PIRAYA FILM IN ASSOCIATION WITH SPRING FILMS LTD INTERNATIONAL SALES AGENT CINEPHIL - PHILIPPA KOWARSKY WWW.CINEPHIL.CO.IL FESTIVAL DISTRIBUTION DANISH FILM INSTITUTE WWW.THELOOKOFSILENCE.COM Introducing FILM PLATFORM’s brand new STREAMING SERVICE Access a curated selection of the world’s best documentary SEARCH AND DISCOVERY films with the FILM PLATFORM streaming server. Students and • Add our films to your library catalogue with ease using our academics can watch our films online, on or off campus, at any detailed MARC records time of the day or night, through our high-speed viewing portal. -

Journey to the Academy Awards: an Investigation of Oscar-Shortlisted and Nominated Documentaries (2014-2016)
Journey to the Academy Awards: An Investigation of Oscar-Shortlisted and Nominated Documentaries (2014-2016) PRELIMINARY KEY FINDINGS By Caty Borum Chattoo, Co-Director, Center for Media & Social Impact American University School of Communication | Washington, D.C. February 2016 OVERVIEW For a documentary filmmaker, being recognized by the Academy of Motion Picture Arts & Sciences for an Oscar nomination in the Best Documentary Feature category is often the pinnacle moment in a career. Beyond the celebratory achievement, the acknowledgment can open up doors for funding and opportunities for next films and career opportunities. The formal recognition happens in three phases: It begins in December with the Academy’s announcement of a shortlist—15 films that advance to a formal nomination for the Academy’s Best Documentary Feature Award. Then, in mid-January, the final list of five official nominations is announced. Finally, at the end of February each year, the one winner is announced at the Academy Awards ceremony. Beyond a film’s narrative and technical prowess, the marketing campaigns that help a documentary make it to the shortlist and then the final nomination list are increasingly expensive and insular, from advertisements in entertainment trade outlets to lavish events to build buzz among Academy members and industry influencers. What does it take for a documentary film and its director and producer to make it to the top—the Oscars shortlist, the nomination and the win? Which film directors are recognized—in terms of race and gender? -

The Look of Silence Discussion Guide
www.influencefilmclub.com The Look of Silence Discussion Guide Director: Joshua Oppenheimer Year: 2014 Time: 103 min You might know this director from: The Globalisation Tapes (2002) The Act of Killing (2012) FILM SUMMARY In 2001, Joshua Oppenheimer set out to make a documentary about the struggles of Indonesian palm oil workers. Yet the more he understood about Indonesia, the more he understood that an entirely different beast was rearing its head. In his words, “I felt as though I’d wandered into Germany 40 years after the Holocaust, only to find the Nazis still in power.” With this knowledge, he spent the next 10 years investigating Indonesia’s 50-year-old secret. The first of the resulting films, THE ACT OF KILLING, boldly reveals the shocking mentality of the perpetrators of the 1965 Indonesian genocide, who are living as heroes. The follow up, THE LOOK OF SILENCE, unbuttons the victims from their caged-in trauma through one Adi Rukun. Born as a consolation to his mother’s grief over the loss of her son Ramli in the anti-communist purge, Adi can no longer live his life in darkening silence as his family and country struggle to swallow the pain and carry on, still under the thumb of the men who committed these acts decades earlier. With optometry case in hand, Adi confronts his brother’s killers, enduring the awkward, aching aftermath that follows. Faced with the humanity of their long-ago reign of terror, the killers are stunned into edgy ambivalence and frustration as we become uncomfortably aware of the extent of Rukun’s bravery in these confrontations. -

The Fever Dream of Documentary a Conversation with Joshua Oppenheimer Author(S): Irene Lusztig Source: Film Quarterly, Vol
The Fever Dream of Documentary A Conversation with Joshua Oppenheimer Author(s): Irene Lusztig Source: Film Quarterly, Vol. 67, No. 2 (Winter 2013), pp. 50-56 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/fq.2014.67.2.50 Accessed: 16-05-2017 19:55 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms University of California Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Film Quarterly This content downloaded from 143.117.16.36 on Tue, 16 May 2017 19:55:39 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms THE FEVER DREAM OF DOCUMENTARY: A CONVERSATION WITH JOSHUA OPPENHEIMER Irene Lusztig In the haunting final sequence of Joshua Oppenheimer’s with an elegiac blue light. The camera tracks as she passes early docufiction film, The Entire History of the Louisiana a mirage-like series of burning chairs engulfed in flames. Purchase (1997), his fictional protagonist Mary Anne Ward The scene has a kind of mysterious, poetic force: a woman walks alone at the edge of the ocean, holding her baby in wandering alone in the smoke, the unexplained (and un- a swaddled bundle. -

The Look of Silence
THE LOOK OF SILENCE A film by Joshua Oppenheimer Executive Produced by Errol Morris and Werner Herzog Produced by Final Cut for Real Awards and Official Selection Grand Jury Prize - Venice Film Festival 2014 Critics Prize (FIPRESCI) - Best Film of Venice Film Festival 2014 European Critics Prize (FEDEORA) - Best European and Mediterranean Film of Venice Film Festival 2014 Online Critics Prize (Mouse d’Oro) - Best Film of Venice Film Festival 2014 Human Rights Nights Award - Venice Film Festival 2014 Best World Documentary (Cinephile Prize) - Busan International Film Festival 2014 Grand Prize (DOX Award) - CPH:DOX 2014 Best Documentary - Denver Film Festival 2014 Prize of the Danish Arts Council - 2014 Don Quixote Prize - Tromsø International Film Festival 2015 Audience Award - Angers Premiers Plans 2015 True Life Fund Recipient - True/False Film Festival 2015 Peace Film Award - Berlin International Film Festival 2015 Best Documentary - Danish Film Academy Award (Robert Prize) 2015 Best Documentary - Danish Film Critics’ Award (Bodil Prize) 2015 Audience Award: Festival Favorite - SXSW Film Festival 2015 2014 / 103 min / not yet rated PUBLICITY CONTACTS New York Los Angeles Online Field Susan Norget Film Promotion Fredell Pogodin & Associates Brigade Marketing Drafthouse Films Susan Norget Fredell Pogodin/Josh Haroutunian Jim Gerlach Sumyi Antonson [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 212.431.0090 323.931.7300 646.862.3151 310.351.1185 SYNOPSIS The Look of Silence is Joshua Oppenheimer’s powerful companion piece to the Oscar®- nominated The Act of Killing. Through Oppenheimer’s footage of perpetrators of the 1965 Indonesian genocide, a family of survivors discovers how their son was murdered, as well as the identities of the killers. -

Joshua Oppenheimer
The Director Joshua Oppenheimer 56 57 JOSHUA OPPENHEIMER In 2012, a film was released called The Act of Killing in which death-squad leaders of the 1965 Indonesian genocide personally reconstructed their killings through surreal sequences and operatic set pieces. It was nominated for an Oscar, won a BAFTA and both Errol Morris and Werner Herzog fêted it as the most important documentary of the past decade. This year, its director Joshua Oppenheimer released The Look of Silence, which told the victims’ story in no less transcendental and upsetting terms. Both films have provoked a national debate in Indonesia, made heroes or pariahs of the participants and stamped a new form of documentary on the world. One which searches out poetic truth with the participation of its subjects: monsters made men, the voiceless given voice. You will never have seen anything like Oppenheimer’s films. Interview Joshua Bullock 58 59 Photographer © Heinrich-Böll-Stiftung Joshua Bullock: So how does a Texas-born documentary filmmaker end up and surrealness of it. We talked about how metaphor and surrealism work making films about historical genocide in Indonesia? in these films, with people who really had never seen a film before, apart from action movies on TV. It was an amazing three months, and it was how Joshua Oppenheimer: In the early 2000s I was asked to train a group of I learned Indonesian as well. The other thing the project did was introduce plantation workers who were trying to organise a union in the aftermath me to the first perpetrator I ever filmed, Sharman Sinaga, before The Act of of the Suharto military dictatorship to make their own film about their Killing project had even begun. -
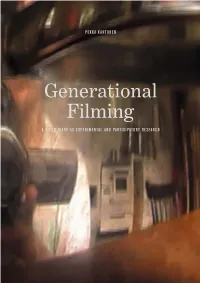
Generational Filming a VIDEO DIARY AS EXPERIMENTAL and PARTICIPATORY RESEARCH
PEKKA KANTONEN Generational Filming A VIDEO DIARY AS EXPERIMENTAL AND PARTICIPATORY RESEARCH Generational Filming PEKKA KANTONEN Generational Filming A Video Diary as Experimental and Participatory Research © Pekka Kantonen 2017 Publisher: The Academy of Fine Arts at the University of the Arts Helsinki Graphic Design: Mika Aalto-Setälä English translation: Hannah Ouramo (Ch. 1, 2, 3, 8, 9, 11) and Perttu Järvenpää (Ch. 4, 5, 6, 10) Proof reading: Annette Arlander Image editing: Sakari Viika Cover picture: Pekka Kantonen Printing: Tallinna Raamatutrükikoja, Viro, 2017 ISBN 978-952-7131-31-2 (printed) ISBN 978-952-7131-30-5 (pdf) PEKKA KANTONEN Generational Filming A VIDEO DIARY AS EXPERIMENTAL AND PARTICIPATORY RESEARCH Acknowledgement The video diary, that my research is based on, was begun in 1990, while my family, together with the help of professional builders, friends and the security of a loan, was building a house in the village of Hermanonkimaa in Mäntsälä. Also, I was able to complete this research with the help of professionals, friends, a loan, and luckily some research grants. The main setting for the video material is mostly the aforementioned house. I am in gratitude to architect Timo Jeskanen for designing our home, Rauhala. The most important people during the first few years of shooting the diary were the three families who were simultaneously building houses in Her- manonkimaa. I am especially thankful to the neighbours’ children who are now all adults. The Haarlas, Ahos, Lukinmaas, and later, in the 2000s the Kutvonens and Heikkinens formed a community, which helped me under- stand that there are two types of friends: those who like to be filmed and those who find it awkward. -

Cinema 11 Journal of Philosophy and the Moving Image Revista De Filosofia E Da Imagem Em Movimento
CINEMA 11 JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE MOVING IMAGE REVISTA DE FILOSOFIA E DA IMAGEM EM MOVIMENTO FILM AND ETHICS edited by CINEMA E ÉTICA editado por Patrícia Castello Branco Susana Viegas CINEMA 11 EDITORS Patrícia Silveirinha Castello Branco (IFILNOVA) Sérgio Dias Branco (University of Coimbra/CEIS20) Susana Viegas (IFILNOVA/Deakin University) EDITORIAL ADVISORY BOARDD. N. Rodowick (University of Chicago) Francesco Casetti (Catholic University of the Sacred Heart/Yale University) Georges Didi-Huberman (School for Advanced Studies in the Social Sciences) Ismail Norberto Xavier (University of São Paulo) João Mário Grilo (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) Laura U. Marks (Simon Fraser University) Murray Smith (University of Kent) Noël Carroll (City University of New York) Patricia MacCormack (Anglia Ruskin University) Raymond Bellour (New Sorbonne University - Paris 3/CNRS) Stephen Mulhall (University of Oxford) Thomas E. Wartenberg (Mount Holyoke College) INTERVIEWS EDITOR Susana Nascimento Duarte (School of Arts and Design, Caldas da Rainha/IFILNOVA) BOOK REVIEWS EDITOR Maria Irene Aparício (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) CONFERENCE REPORTS EDITOR William Brown (University of Roehampton) ISSN 1647-8991 CATALOGS Directory of Open Access Journals (DOAJ) Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics (ESCI) Web of Science TM European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) Regional Cooperative Online Information System for Scholarly Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal -

This Is the Big Question in Sun Hee Engelstoft's Poignant Heartbreaker
FORGET ME NOT Director Sun Hee Engelstoft Producer Monica Hellström Co-producer MinChul Kim Executive producer Signe Byrge Sørensen Duration: 83 min Release: 24 March 2019 Language: Korean, Danish and English CONTACT Sales agent AUTLOOKFilmsales [email protected] mobile: +43 676 556 34 88 Publicist Freddy Neumann: [email protected] - M: + 45 20 46 78 46 Producer Monica Hellström: [email protected] - M: +45 26 27 02 75 - www.final-cut.dk SYNOPSIS What makes a mother give away her baby? This is the big question in Sun Hee Engelstoft’s poignant heartbreaker of a film about three Korean women who have become pregnant outside of marriage and are now hiding from the outside world until they give birth. They live in a shelter for unwed mothers on a South Korean island, where beautiful landscapes are in sharp contrast to the fierce dilemma that women go through: should they keep their children or give them up for adoption? Engelstoft has been given unique access to this particular shelter run by the strong-willed Mrs. Im, who fights for the girls’ independence but is up against a social structure and family tradition that leaves women in an impossible situation. Engelstoft’s sensitive portrait brings us close to a forbidden world and through her own experience as a Korean adoptee, she gives a deeply personal and extraordinary insight into a culture in which women can’t choose their own fate. INTENTIONS Forget Me Not follows three unwed mothers staying at a shelter in the countryside on Jeju Island - in South Korea.