Teología Tomo LIV, Nº 122, 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hospice Philosophy in Practice Toward an Authentic Death Poulsen Graven, Vibeke; Timm, Helle Ussing
University of Southern Denmark Hospice Philosophy in Practice Toward an Authentic Death Poulsen Graven, Vibeke; Timm, Helle Ussing Published in: Omega: Journal of Death and Dying DOI: 10.1177/0030222819852850 Publication date: 2021 Document version: Accepted manuscript Citation for pulished version (APA): Poulsen Graven, V., & Timm, H. U. (2021). Hospice Philosophy in Practice: Toward an Authentic Death. Omega: Journal of Death and Dying, 83(2), 325-342. https://doi.org/10.1177/0030222819852850 Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal Terms of use This work is brought to you by the University of Southern Denmark. Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving. If no other license is stated, these terms apply: • You may download this work for personal use only. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying this open access version If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim. Please direct all enquiries to [email protected] Download date: 26. Sep. 2021 Hospice Philosophy in Practice: Toward an Authentic Death Abstract This article examines how hospice philosophy works in contemporary Danish hospice practice. The still sparse literature on Danish hospices indicates that hospice philosophy is influencing professional practice. In international palliative care literature hospice philosophy is challenged for being overly normative in its ideal of “the good death” or on the other hand as threatened by the medical model. -
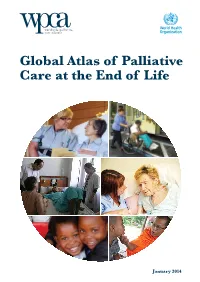
Global Atlas of Palliative Care at the End of Life
Global Atlas of Palliative Care at the End of Life January 2014 Acknowledgements and authorship Edited by: Stephen R. Connor, PhD, Senior Fellow to the Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). Maria Cecilia Sepulveda Bermedo, MD, Senior Adviser Cancer Control, Chronic Diseases Prevention and Management, Chronic Diseases and Health Promotion, World Health Organization. The views expressed in this publication do not necessarily represent the decisions, policy or views of the World Health Organization. This publication was supported in part by a grant from the Open Society Foundations’ International Palliative Care Initiative. Special thanks to Mary Callaway and Dr Kathleen Foley. Contributing writers: Sharon Baxter, MSW, Canadian Hospice Palliative Care Association, Canada Samira K. Beckwith, ACSW, LCSW, FACHE, Hope Hospice, Ft Myers, FL, USA David Clark, PhD – University of Glasgow, Scotland James Cleary, MD – Pain and Policies Study Group, Madison, WI, USA Dennis Falzon, MD – WHO Global TB Program, WHO Geneva Philippe Glaziou, MD, MPhil, Dip Stat – WHO Global TB Program, WHO Geneva Peter Holliday, St. Giles Hospice, Litchfield, England Ernesto Jaramillo, MD – WHO Global TB Program, WHO Geneva Eric L. Krakauer, MD, PhD – Harvard Medical School Center for Palliative Care, Boston, MA, USA Suresh Kumar, MD – Neighborhood Network in Palliative Care, Kerala, India Diederik Lohman – Human Rights Watch, New York, USA Thomas Lynch, PhD – International Observatory for End of Life Care, Lancaster, England Paul Z. Mmbando (MBChB, MPH, DrH) Evangelical Lutheran Church, Arusha, Tanzania Claire Morris, Worldwide Palliative Care Alliance, London, England Daniela Mosoiu, MD – Hospice Casa Sperantei, Brasov, Romania Fliss Murtagh FRCP PhD MRCGP, Cicely Saunders Institute, Kings College London Roberto Wenk, MD – Programa Argentino de Medicina Paliativa Fundación, Argentina In addition, the editors would like to thank the following: All WHO collaborating centres on palliative care (see appendix for details) Ricardo X. -
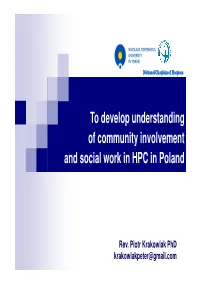
To Develop Understanding of Community Involvement and Social Work in HPC in Poland
National Chaplain of Hospices To develop understanding of community involvement and social work in HPC in Poland Rev. Piotr Krakowiak PhD [email protected] INSPIRATIONS FOR MODERN HOSPICE MOVEMENT The modern hospice movement started in St. Christopher's Hospice, London in 1967. From there it spread rather quickly within the United Kingdom and to many other countries worldwide. Dame Cicely Saunders has been named the Founder of the Modern Hospice Movement. She was a great friend of Poles! She received her first donation for a future hospice house from Polish Jew, David Tasma, who was dying under her special care in London – he told her it would be for a future „window in the house for dying” Religious and spiritual care has been fundamental for holistic care offered by interdisciplinary hospice team in London FIRST STEPS OF HOSPICE-PALLIATIVE CARE IN POLAND 1978: Visits and lectures of Dr Cicely Saunders in Poland (Cracow, Warsaw and Gdansk) 1980… Spring of Solidarity Movement in Poland 1981: Cracow – first Hospice project - NGO 1983: Gdansk – first Home Care Hospice team 1984: Poznan – first University Department of Palliative Care in Poland & Eastern E. 1994: Warsaw – first Child Hospice in Poland 1998: Warsaw – Hospice-Palliative care (with religious-spiritual care) fully implemented into health care system and subsidised in Poland SOLIDARITY & FIGHT FOR FREEDOM (1980-1981-1989) 1980-1981: Within the Solidarity Movement there was a strong group of „Solidarity in Health and Social Care” members – asking for changes in caring 1983: in Gdansk doctors, nurses, social workers and volunteers in cooperation with the Catholic Church started hospice home care – it became a model for creating more than 100 home care programmes in Poland, based on the voluntary work of physicians, nurses, chaplains, and others. -

(Microsoft Powerpoint
The difficulty of hospice spiritual care Taiwan, 6 September, 2005 Dr Doug Bridge Palliative care physician Royal Perth Hospital and Murdoch Community Hospice Review of 2003 conference: deep wounds DEEP WOUNDS CONSCIOUS UNCONSCIOUS DANGER DANGER DO NOT OPEN CONTAINS PAINFUL MEMORIES OF PAST WOUNDS Review of 2004 conference: The Core Essences of Spiritual Caring Our relationship with God at the time of the Creation God Adam Eve The relationship broken God Adam Eve Protective shells God Spiritual care God carer patient Spiritual care God carer patient Dame Cicely Saunders Founder of the modern hospice movement 1918 – 2005 “…she knew what God had called her to do, which was to build a home for dying people, where scientific knowledge should be combined with care and love.” Died in St Christopher’s Hospice July 14, 2005 University of Western Australia School of medicine Curriculum committee meeting, March 2005 Decided that spirituality should be taught to all medical students as part of the curriculum The difficulty of hospice spiritual care • No clear definition of spiritual care • No clear model • The problem of money and time • Understanding spiritual growth • Healing the dark side within • Viktor Frankl DVD Spirituality - model Michael Wright. Spirituality: a developing concept within Palliative Care Progress in Palliative Care 2001; 9: 143-148 • Hospices arose in a Christian context • But non-religious patients demonstrate similar needs to their religious counterparts: for love, for meaning, for forgiveness and for transformation • Every person is a spiritual being The challenge: How to acknowledge the Christian tradition of hospice while at the same time demonstrating equity towards spiritualities expressed through other religions or none Finding meaning Journey Suffering Mortality Who am I ? Becoming Transcending Motivation self cosmos Achievements Self-esteem religion Values Forgiveness others Reconciliation Who are we? Why are we here? Community Culture Relationships Connecting M Wright. -

Cicely Saunders, RIP Remembering the Founder of the Hospice Movement
STATE OF THE ART Cicely Saunders, RIP Remembering the Founder of the Hospice Movement hen Dame Cicely Saunders A committed Christian who had expe- died this past summer at the rienced a dramatic conversion, she Wage of 87, few Americans included spiritual well-being among noted her passing. But her influence the things that should be encouraged on medicine and caregiving has been and nurtured in the dying. In her book, enormous. Credited with being the Living With Dying, published in 1983, founder of the modern hospice move- she wrote about the need for end-of- ment, Saunders forever altered the way life caregivers to consider the “men- the medical profession treats the termi- tal, social, and spiritual pain” of their nally ill. In the process, she helped fos- patients as well as their physical pain. ter respect for life and for the dignity of In an early article outlining her ideas those suffering from illness. for end-of-life care, Saunders indicted Dame Cicely’s vision began with a medical professionals for failing to chance encounter, in 1948, with David grasp just how important they were to Tasma, a Polish man who had escaped patients who were suffering from ter- from the Warsaw Ghetto and was minal illnesses. “It appears that many dying of cancer in the hospital where patients feel deserted by their doctors Saunders was serving as a nurse and at the end,” she wrote. “Ideally the medical social worker. Her experience doctor should remain the center of a with Tasma convinced her that end- team who work together to relieve of-life care, especially the management where they cannot heal, to keep the of pain for terminally ill patients, was patient’s own struggle within his com- inadequate. -

2003 Judges 1996 Dr
Plincipals Telllpleton Pdze Laureates Sir John Templeton. Cha irma n 2003 Prof. Holmes Rolston. III. philosopher. Colorado Springs. Colorado . USA John M. Templeton. Jr.. M.D .• President 2002 The Rev. Dr. John C. Polkinghorne. scientist and theologian, Cambridge. England 200 1 The Rev. Canon Dr. Arthur Peacocke. scien tist and theologian. Oxford. England Mrs. BsrlNJ,. Small. Executive Director 2000 Prof. Freeman Dyson. scientist. Princeton , New Jersey. USA 1999 Prof. Ian Barbour, sCientist and theologian . Northfield. Minnesota. USA 1998 Sir Sigmund Sternberg. businessman, Lo ndon. England 1997 Sri Pandurang Shastri Athavale, founder of the Swadhyaya movement, Bombay. India 2003 Judges 1996 Dr. William R. Bright evangelist , Orlando, Florida, USA Francis Cardmal AnnIe 1995 Prof. Paul Davies. sc ient ist. Adelaide. Austral ia Ramanath Cowski. PhD, 1994 Michae' Novak. philosopher and theologian. Washington. DC, USA Bruno Guiderdoni. Ph D 1993 Charles W. Colson, founder of Prison Fellowship. Washington, DC, USA Sir Brian Heap. CBE 1992 The Rev. Dr. Kyung-Chik Han. Presbyterian pastor. Seoul. Korea Srr John Houghton 1991 The Rt. Hon. The Lord Jakobovits. former Chief Rabbi of Great Britain and the Max Jammer. Ph.D. Commonwea Ith Monshu Koshin OMan! 1990 Awarded joint ly to Baba Amte, of the Anandwan community. India, and The Viscountess Brentford. OBE Prof. Charles Birch, biologist . Sydney. Australia Metropolitan John l il iaulas 1989 Awarded jointly to : The Very Rev. The Lord MacLeod, of the lona Community. Scotland. and Prof. Carl Friedrich von Weizsiicker, physic ist. Starnberg. Germany 1988 Dr. Inamullah Khan. forme r Secretary·General. World Muslim Congress. Karachi . Pakistan 1987 The Rev. Prof. -

Billy Graham
Billy Graham William Franklin Graham Jr. (November 7, 1918 – February 21, 2018) was an American evangelist, a prominent evangelical Christian figure, and an The Reverend ordained Southern Baptist minister who became well-known internationally in the late 1940s. One of his biographers has placed him "among the most Billy Graham influential Christian leaders" of the 20th century.[2] As a preacher, he held large indoor and outdoor rallies with sermons that were broadcast on radio and television; some were still being re-broadcast into the 21st century.[3] In his six decades on television, Graham hosted annual "Crusades", evangelistic campaigns that ran from 1947 until his retirement in 2005. He also hosted the radio show Hour of Decision from 1950 to 1954. He repudiated racial segregation[4] and insisted on racial integration for his revivals and crusades, starting in 1953; he also invited Martin Luther King Jr. to preach jointly at a revival in New York City in 1957. In addition to his religious aims, he helped shape the worldview of a huge number of people who came from different backgrounds, leading them to find a relationship between the Bible and contemporary secular viewpoints. According to his website, Graham preached to live audiences of 210 million people in more than 185 countries and territories through various meetings, including BMS World Mission and Global Mission.[5] Graham was a spiritual adviser to U.S. presidents, and he provided spiritual Graham in 1966 counsel for every president from Harry S. Truman (33rd) to Barack Obama Personal (44th).[6] He was particularly close to Dwight D. -

**3011300****************************11W****WW*******************###*# * Reproductions Supplied by EDRS Are the Best That Can Be Made '* * Frnm the Oniginal Document
.. 'DOCUMENT RHUMB) CG 014 561 ED 199 536 41, AUTROR Trent, Curtis: And Others TITLE The Influence of in Educational Intervention Module on Death and Dying on Death Anxiety/ Life Satisfaction and Locus of Control Among Middle Agtd and Older Adults in North Carolina. Summary and Workshop Guide. INSTITUTION . North Carolina State Univ., Raleigh. 9PONS AGENCY Worth Carolina State Unit., Raleigh. Dept. of Adult andCoimunity Coll. Education. 4 PUB DAT°E Jan 90 NOTE 90p.: Sponsored in part by the NRTA-AARP. Andrus Foundation. 2DPS PRICE MF01/PC04 Plus Postage.- abESCRIPTORS \ *Anxiety: *Attitude Change: *Death:Intervention: *Locus of Control: Middle Aged Adults: Older Adults: *Program Effectiveness: Program Evaluation: Training Methods iDENTIF(E4 *Life Satisfaption: *North Carolina ABSTRACT . The research findings of many.thanatologistslave broulht an awareness to the general public that the study ofdeath and dying is an appropriate and instructional teed for manypeople. The attitudes of middle aged and older adults regardingdeath anxiety, life satisfaction: and .locus of control were examined to determine whether adults would change their beliefs after participation in a 12-hour educational intervention module on death, and dying. Results indicated that as lifesatisfaction increased, death anxiety decreased. Respondents in poor health expressed signifigantly more death anxiety than respondents irvgood or excelleit health. Subjects with higher levels of internal control . registered higher life satisfaction. Data collected 7..fter, workshop participation showed that sublects ekperienced a significant decrease in death anxiety. (The leader's guide for the workshop and a list of,* supplementary Materials are also included.) (Author/HLM) **3011300****************************11W****WW*******************###*# * Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made '* * frnm the oniginal document. -

Leadership in Palliative Medicine: Moral, Ethical and Educational Nathan Emmerich1,2,3
Emmerich BMC Medical Ethics (2018) 19:55 https://doi.org/10.1186/s12910-018-0296-z DEBATE Open Access Leadership in palliative medicine: moral, ethical and educational Nathan Emmerich1,2,3 Abstract Background: Making particular use of Shale’s analysis, this paper discusses the notion of leadership in the context of palliative medicine. Whilst offering a critical perspective, I build on the philosophy of palliative care offered by Randall and Downie and suggest that the normative structure of this medical speciality has certain distinctive features, particularly when compared to that of medicine more generally. I discuss this in terms of palliative medicine’s distinctive morality or ethos, albeit one that should still be seen in terms of medical morality or the ethos of medicine. Main text: I argue that, in the context of multi-disciplinary teamwork, the particular ethos of palliative medicine means that healthcare professionals who work within this speciality are presented with distinct opportunities for leadership and the dissemination of the moral and ethical norms that guide their practice. I expand on the nature of this opportunity by further engaging with Shale’s work on leadership in medicine, and by more fully articulating the notion of moral ethos in medicine and its relation to the more formal notion of medical ethics. Finally, and with reference to the idea of medical education as both on going and as an apprenticeship, I suggest that moral and ethical leadership in palliative medicine may have an inherently educational quality and a distinctively pedagogical dimension. Conclusions: The nature of palliative medicine is such that it often involves caring for patients who are still receiving treatment from other specialists. -

Preserving the Legacy of Hospice to Protect End-Of-Life Care in the U.S
SHARE: AN EDUCATIONAL INITIATIVE OF Preserving the Legacy of Hospice To Protect End-of-Life Care in the U.S. Hospice leaders believe the key to meeting the needs of patients at the end of life is to CONTRIBUTORS go “back to the future” and fully embrace patient/family-centered care and population Sharon Schreiber CEO BrandWeavers for Health health.1 As originally championed by Cicely Saunders, MD, the founder of the modern hospice movement, the hospice model of care was based on providing end-of-life care Karen M. Wyatt MD Physician and author of with both compassion and science, and offering this care through engaged community- What Really Matters based, not-for-profit programs. But today the rapidly growing for-profit hospice segment FEATURED EXPERTS is diluting the core elements of Dr. Saunders’ vision. The philosophical difference Kent Anderson between the for-profit and not-for-profit approaches to the hospice model of care CEO of Ohio’s Hospice manifests itself on the for-profit side with diminished commitment to the core elements Tom Koutsoumpas and range of services that define quality hospice care—damaging the spirit of hospice President and CEO of the and community-level decision-making in the name of profits.2 National Partnership for Hospice Innovation This article is the first in a series that will examine the original work of Dr. Saunders; the importance of her legacy for patients and families; the need for ongoing communication, education and appropriate policies; and the current risks facing the hospice community. With the “silver tsunami” of aging Baby Boomers quickly approaching, the time is now: For individuals and communities to understand the value of end-of-life care, how to choose the right organization to meet a family member’s needs, and most importantly, how to start talking about it in advance of a crisis. -

A Transpersonal Approach to Care of the Dying 7 Women Was Able to Gather Herself Together with a Noble Dignity That Kazu Would Have Loved
A TRANS PERSONAL APPROACH TO CARE OF THE DYING Margaret Coberly Honolulu, Hawai'i S. 1.Shapiro Honolulu, Hawai'i PART I: A CAREGIVER'S PERSPECTIVE Ifyou canfind afriend to go with you who is steady, careful, and mature, together you can overcome all hardships with mindfulness and joy. -The Buddha (in Chopel, 1985,p. 163) Early life experiences with death and dying led mel into the nursing profession where I experienced much pain and suffering by overly identifying with my patients. I was surrounded by constant grief, pain, and death in the emergency room where I worked. Many of the patients who we triumphantly saved-from such events as overdosing, stabbing, gunshot wounds, myocardial infarction, or sometimes, even old age would return just months later and die. Death education had not been part of my nursing education. I understood little about my own personal death beliefs, even less about anyone else's. The pain that resulted from being unable to cope with my own responses to loss, grief, and change was severe. In an attempt to escape the pain, I began to adopt the customary attitude that many healthcare professionals display-s-aloofness: I dis tanced myself from the anguish of my patients and their families. By focusing on the disease, carrying out nursing functions dictated only by physical signs and symptoms, and relating to nurses and doctors rather than to patients, I was able to protect myself from feeling too much empathy. Or so I thought. But, the cold-hearted aloofness generated a new dissatisfaction-a disturbing feeling of being unkind. -

The Evolution of Hospice
The Evolution of Hospice The Rev Dr Andrew Goodhead. MA., MSc. Caring for the Dying Our task today • The development of care for the dying in early Christian Communities • Caring for the dying in the enlightenment • The later developments of hospices • Watch With Me • Modern hospice care • Opportunity and challenge Where it all began Where it all began Where it all began Where it all began Emperor Julian, a pagan returned Rome to paganism but commanded his priests: “establish hospices (xenodichia) so that Christians would ‘not excel us in good deeds’”. Where it all began Some terms Hospitium (root for hospice) a place of hospitality Palliative (from pallium) ‘to cloak’ (Martin of Tours) Further Developments • Fabiola (4th CE) took the eastern model of infirmaries to Rome after a Pilgrimage to Jerusalem • The foundation of religious orders, monasteries, convents and abbeys saw the care of the dying (and those on pilgrimage) move to an established role of these communities Further Developments Early Religious Communities Rule of St Benedict = took Matthew 25: 31-46 as a founding principle for the care of others. “all guests are to be received as Christ himself, for he said, ‘I was a stranger (hospes fui) and you welcomed me’”. Further Developments According to Dr Cicely Saunders, these communities cared for the dying as an integral part of their mission. This happened because the medical profession, who adhered to the Hippocratic Oath did not ‘care for the incurable or dying as contrary to the will of the gods.’ Changes at the Reformation in England In England, St Thomas’ Hospital and St Bartholomew's Hospital, both founded in the 12th Century, were subject to a petition to Henry VIII after the dissolution of the monasteries.