Tfg Marta Alvarez Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“If a Job Needs Doing Give It to a Busy Woman”: the Gendered Division Of
“If a job needs doing give it to a busy woman”: The gendered division of labour within voluntary organisations that are ideologically committed to equality An in-depth study of the Woodcraft Folk By Agnes Taylor Supervisor: Jonathan Moss The University of Sussex School of Politics, Law and Sociology Contents 1. Introduction 2 2. Literature review 4 3. The Woodcraft Folk 7 4. Research Aims and Methodology 8 4.1 The Survey 8 4.2 Interviews 9 5. Quantitative Analysis 10 5.1: Camp Results. 11 5.2: Group Night Results 12 5.3: Committee/district organising group results 14 5.4: Frequency of types of activity 15 5.5: Affected by Gender 16 5.6 Summary of quantitative analysis 16 6. Qualitative Analysis 17 6.1: Believed no gender differences (Post-Feminism) 17 6.2: Gender inequality exists 18 6.2.1: Organisational, Extra or Hidden Labour 18 6.2.2: Emotional Labour 18 6.2.3: Value of Work 19 6.3: Justifications of the inequalities in labour 20 6.3.1: Wider Social Structures 20 6.3.2: Natural or Innate Differences 20 6.3.3: Different skills, abilities, experiences 21 6.3.4: Social gender roles 22 6.4: Organisational commitment to gender equality 22 6.5: Volunteer reactions 23 6.6 Summary of qualitative analysis 24 7. Concluding Discussion 24 Bibliography 26 Appendix A – Survey Results 29 Table A: Survey Descriptive Table 29 Table B: Descriptive table for the membership data supplied by Folk Office 2020 30 Survey results 30 Gender 30 Age 31 1 Ethnicity 31 Education 32 Work 32 Joining 33 Regions 33 Appendix B: Interview participants 34 Appendix C: Interview Questions 35 Appendix D: Supporting quotes 37 2 1. -
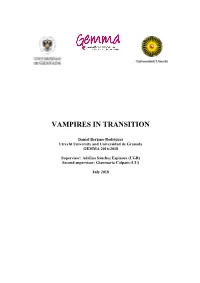
Vampires in Transition
VAMPIRES IN TRANSITION Daniel Berjano Rodríguez Utrecht University and Universidad de Granada GEMMA 2016-2018 Supervisor: Adelina Sánchez Espinosa (UGR) Second supervisor: Gianmaria Colpani (UU) July 2018 VAMPIRES IN TRANSITION ABSTRACT In Vampires in Transition, I develop semiotic analyses of two key films of the Spanish transition: Elisa, vida mia (Carlos Saura, 1977) and Arrebato (Ivan Zulueta, 1980). Building off Gilles Deleuze's semiotics (1986, 1989) and Teresa de Lauretis' film theory (1984, 1987) – both drawing on Charles Sanders Peirce (1930-35/1958), I have designed three inter-connected concepts in relation to the vampire figuration: 'vampire-images', 'camera-vampires', and the 'phoenix'. One one hand, these concepts aim to approach the films under study through decolonial and trans-feminist perspectives. On the other hand, they intend to draw meaningful insights on Hispanic film studies in relation to what Donna Haraway calls “informatics of domination” (1991c). Departing from one of the peripheral meanings of the vampire – a male sexual predator, the vampire has been designed as a perverse figuration of structural violence in cybernetic capitalism which could help us understand the relationship between massive addictive habits of digital machines and western patriarchal agendas, as Wendy Huy Kyong Chun studies (2016). Drawing on Teresa de Luretis (1984) and my own trans-faggot experience, vampire-images are designed to give an account of the processes of simulation that work to erase traces of exploitation. They depart from Gilles Deleuze's time-images of modern cinema (1989), which imply irrational cuts caused by particular relinkages of sound and visual data. In addition, as my analysis of Elisa, vida mia attempts to prove, vampire-images involve icons of women as objectified or subordinated to men. -

Alcances De La Teoría Y Versiones De La Práctica Política En El Presente
e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos ISSN: 1666-9606 [email protected] Universidad de Buenos Aires Argentina Interseccionalidades: alcances de la teoría y versiones de la práctica política en el presente Gaona, Melina Interseccionalidades: alcances de la teoría y versiones de la práctica política en el presente e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, núm. 76, 2021 Universidad de Buenos Aires, Argentina Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496466925006 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Artículos Interseccionalidades: alcances de la teoría y versiones de la práctica política en el presente Intersectionalities: eoretical scopes and courses for a political practice in the present Melina Gaona [email protected] Universidad Nacional de La Plata, Argentina Resumen: Este trabajo presenta un itinerario crítico sobre la noción de Interseccionalidad/es a fin de dimensionar los alcances de esta versión paradigmática de entender las relaciones desiguales y el ejercicio de poder para la construcción de la diferencia. Trazamos un recorrido actualizado sobre el concepto, su origen y sus derivas de forma genealógica, atendiendo a ponerlo en diálogo con los desarrollos, las e-l@tina. Revista electrónica de estudios recepciones y apropiaciones posibles en distintos contextos regionales como -

Feminist Journalism: a Radical, Cross-Cutting Intervention
INCLUSIONS, VISIBILITIES AND OPPORTUNITIES Feminist journalism: a radical, cross-cutting intervention Isabel Muntané Nadia Sanmartin Feminism is changing our perception of the world and this is a revolution. A bloodless and profoundly transformational revolution, because it involves individual and collective daily life. Communication is one of the most important, influential tools available for spreading and consolidating this process of change, and doing so through feminist journalism plays an essential role. Mainstreaming the gender perspective in our professional practice not only allows us to fulfil our profession’s objectives in terms of quality, but also meet society’s demands for this revolutionary process. We do this as a declaration of principles, without hiding behind concepts of neutral or objective journalism (which we know do not exist), but also flying the flag for critical, quality journalism, dignified journalism that favours diversity, the common good and in defence of human rights. Journalism is a profession that can transform society and guarantee the foundations for a plural, free, conscious and egalitarian world, while ensuring vital collaboration from a critical public. Feminist journalism helps generate critical thought that can rectify gender inequalities and help us question reality, which until now has been seen as a single truth imposed by androcentric power. Such a perspective enables us to disseminate information that is diverse, true and verified, to explain what is happening and in doing so, provide the keys and tools for everyone to understand and, if they wish, question what we publish. Such journalism is not just a political option, which of course it is, but also a means of meeting social demands for a change of approach, whereby information is innovative, diverse, bold, critical and analytical. -

Ugly Sisters and Toads. Disney Love and Feminist Agency
FEMINIST POETICS OF THE BODY AND DESIRE Ugly sisters and toads. Disney love and feminist agency Brigitte Vasallo Nadia Sanmartin If there’s one thing that interests me about critical thought on love, it is femicide and the long history of violence in our love lives. We know that femicides are associated with the gender construct, with warlike and possessive masculinity, with the objectification of our lives, in the conquest of our body as a battlefield in a long list of other battlefields. But it is also associated with our dependent construction of love, on both an emotional and material level, in our building of subjectivity, and it calls for the collectivisation of lines of flight. Violence is due to those who cause it but we must come together to create gaps to escape it. So, the goal of this article is to champion feminist self-defence and shared responsibility in this self-defence, based on the idea that ‘I’ do not end at the limits of my skin, but that ‘I’ expand to encompass all of us women. So, relationship violence is the stone that I throw into the pond, to see how far the ripples reach. There is one statement—which is almost an aphorism—that I think we can all agree on. Romantic love kills. Nevertheless, we continue to reproduce it because, when we are in love, we’re quite certain that ours won’t kill us, and because when we make it public, and hence validate it, we’re quite certain that we are not validating love that kills but rather that beautiful love that we say will save us. -

You Can Download the Report Here in English
GENDER AND MILITARY CULTURE LIVES, BODIES AND SOCIAL CONTROL UNDER WAR REPORT no. 30 REPORT no. 30 GENDER AND MILITARY CULTURE Lives, bodies and social control under war Nora Miralles Crespo Centre Delàs d’Estudis per la Pau Barcelona, November 2016 Centre Delàs d’Estudis per la Pau Carrer Erasme de Janer 8, entresol, despatx 9 08001 Barcelona T. 93 441 19 47 www.centredelas.org [email protected] Barcelona, November 2016 Graphic design: Esteva&Estêvão Cover photo: US Army soldier in Afganistan (Nicholas Loyd) D.L.: B-19745-2010 ISSN: 2013-8032 REPORT no. 30 Gender and military culture 4 GENDER AND MILITARY CULTURE REPORT Lives, bodies and social control under war no. 30 INDEX EXECUTIVE SUMMARY INTRODUCTION . 7 When militarism enters a society, it mobilizes all the material resources available in the service of war, including human resources. At the same time, war needs a 1 . MILITARISM, NEW WARS determined economic, political and moral base to be carried out, and values and AND THE VALUE OF LIFE . 8 capacities that generate a society willing to surrender, sustain and nourish it. That is, people willing to die and kill in defence of the state or motherland, and people 2 . MILITARISM AND GENDER: willing to assume the reproduction, upbringing and care of the former for free. A PROFITABLE RELATION . 10 Generalization of violence, life And in this process of generating identities aimed at waging war, militarism will defencelessness and moral rupture .....11 take advantage of structures already created, such as gender roles and hierar- Other consequences: military chies or the sexual division of labour, which reserves for men the exercise of expenditure, public investment political power in the public domain and leaves women in the private sphere, and institutional exclusion .............13 while naturalizing their assumption of reproductive tasks. -
Cómo Citar El Artículo Número Completo Más Información Del
Revista de Estudios de Género. La ventana ISSN: 1405-9436 ISSN: 2248-7724 [email protected] Universidad de Guadalajara México Gaona, Melina Revisitar preguntas desde el feminismo frente a un contexto agobiante sobre las minorías Revista de Estudios de Género. La ventana, vol. VI, núm. 50, 2019, Julio-, pp. 80-105 Universidad de Guadalajara México Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88460080005 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Redalyc Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 80 LA VENTANA, NÚM. 50 / 2019 REVISITAR PREGUNTAS DESDE EL FEMINISMO FRENTE A UN CONTEXTO AGOBIANTE SOBRE LAS MINORÍAS Melina Gaona1 REVISITING QUESTIONS FROM A FEMINIST THEORY FACED WHITH AN OVERWHELMING CONTEXT ABOUT MINORITIES 1 CEHCME-UNQ; CONICET, Argentina. Correo electrónico: [email protected] REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, LA VENTANA, NÚM. 50, JULIO-DICIEMBRE DE 2019, PP.80-105, ISSN 1405-9436/E-ISSN 2448-7724 80 LA TEORÍA MELINA GAONA 81 Resumen Este artículo plantea un recorrido sobre algunos de los modos de problematización y los modos explicativos que podemos encontrar desde la teoría feminista a la hora de analizar diferentes modalidades de exclusión y violencia dirigidas contemporáneamente a colectivos subalternos. Se parte de la premisa de que virtualmente todas las minorías subalternizadas están atravesadas por el género. Esto conlleva a analizar las modalidades de con- centración y ejercicio de poder, así como el escalonamiento de las desigual- dades y opresiones en la experiencia individual y colectiva. -

Pléyade Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales Número 22 | Julio-Diciembre 2018 Online Issn 0719-3696 / Issn 0718-655X
Pléyade revista de humanidades y ciencias sociales número 22 | julio-diciembre 2018 online issn 0719-3696 / issn 0718-655x Introducción Alejandra Castillo Feminismos en América Latina. Introducción Feminisms in Latin America. Introduction Artículos Sayak Valencia El Transfeminismo no es un Generismo Transfeminism Is not a Genderism valeria fores Febriles alquimias del cuerpo. Una poética excrementicia Febrile Alchemy of the Body. An Excremental Poetics María Belén Rosales Ciberactivismo: praxis feminista y visibilidad política en #NiUnaMenos Cyber-Activism: Feminist Praxis and Political Visibility in #NiUnaMenos Marina Alvarado Feminismos del Sur. Alusiones / Elusiones / Ilusiones Natalia Fischetti Southern Feminisms. Allusions / Elusions / Illusions Panchiba F. Barrientos Sexo, género y mujeres: tensiones y quiebres desde la flosofía feminista Sex, Gender, and Women: Tensions and Disruptions from the Feminist Philosophy Márgara Millán La eclosión del sujeto del feminismo y la crítica de la modernidad capitalista The Eclosion of Feminism’s Subject and the Critique of Capitalist Modernity Entrevista Verónica Schild Contingencia, democracia y neoliberalismo: refexiones y tensiones a partir Luna Follegati Montenegro del movimiento feminista en la actualidad Contingency, Democracy, and Neoliberalism: Refections and Tensions from the Feminist Movement Today Reseñas Valentina Stutzin Judith Butler, Zeynep Gambetti y Leticia Sabsay, eds.Vulnerability in Resistance. Lieta Vivaldi Durham NC: Duke University Press, 2016. 352 pp. ISBN 9780822362906 -

The New Radical Right and Anti-Feminism
The new radical right and anti-feminism https://internationalviewpoint.org/spip.php?article6344 Feminism The new radical right and anti-feminism - IV Online magazine - 2020 - IV540 - January 2020 - Publication date: Wednesday 1 January 2020 Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine - All rights reserved Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine Page 1/9 The new radical right and anti-feminism Red pill, unicorn, incels (involuntary celibacy), AWALT (all women are like that - all women are equal) (Rational Wiki, 2019) are some of the neologisms that can be read in blogs, forums and websites of movements with a general misogynist and anti-feminist tendency; the so-called manosphere. Ironically they are inspired by films like Matrix to indicate that those who take the red pill are those who have managed to free themselves from the dominant feminist persuasions and choose to embrace the painful truth of the manosphere, as opposed to their pro-feminist detractors who take the blue pill (blue pillers). In the same logic they also use the terms alpha male and beta male. In the English-speaking world, Red Pill Room, A Voice for Men, Return of Kings are some of the names of these websites. In the Spanish state, Forocoches is probably the first we would mention, but there is an extensive list of websites and blogs such as Stop Feminazis, Facebook groups on shared custody or against so-called false allegations and media such as Mediterráneo Digital o Caso Abierto that make up a sort of Hispanic manosphere with its own slang - feminazi, supremacist feminism, gender ideology - that promotes sexism, misogyny, anti-feminism and anti-gender. -

The Media Construction of LGBT+ Characters in Hollywood Blockbuster Movies. the Use of Pinkwashing and Queerbaiting
RLCS, Revista Latina de Comunicación Social, 77, 95-116 [Research] DOI: 10.4185/RLCS-2020-1451 | ISSN 1138-5820 | Year 2020 The media construction of LGBT+ characters in Hollywood blockbuster movies. The use of pinkwashing and queerbaiting La construcción mediática del colectivo LGTB+ en el cine blockbuster de Hollywood. El uso del pinkwashing y el queerbaiting Juan-José Sánchez-Soriano. University of Murcia. Spain. [email protected] [CV] Leonarda García-Jiménez. University of Murcia. Spain. Colorado State University. EE.UU. [email protected] [CV] Funded research: This article is the product of the predoctoral contract FPU 15/04411, funded by the Spanish Ministry of Education, Culture, and Sport. https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano- mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2015.html Dates: - start of the research contract: 05/01/2017 - end of the research contract: 05/01/2021 How to cite this article / Standard reference Sánchez-Soriano, J. J., & García-Jiménez, L. (2020). The media construction of LGBT+ characters in Hollywood blockbuster movies. The use of pinkwashing and queerbaiting. Revista Latina de Comunicación Social, (77), 95-116. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1451 ABSTRACT Introduction: Pinkwashing and queerbaiting are marketing strategies used by major Hollywood film producers to be perceived as tolerant industries regarding sexual diversity and thus to attract LGBT+ audiences. Its objective is to clean up its image in the face of negative actions, such as the complaints that the GLAAD association has been making in its annual reports since 2013 due to the lack of sexual diversity in blockbuster-type feature films. -

Generation Y's Attitude Towards Femvertising in Cosmetics: Women
Generation Y’s attitude towards femvertising in cosmetics: women empowerment or purplewashing? A Mono-Method Qualitative Study Authors: Margot Descouens & Valentine Gerbault Master's Thesis in Business Administration I, 15 Credits Master’s Program in Finance & Master’s Program in Marketing Spring 2021 Supervisor: Erik Lindberg i ABSTRACT In recent years, femvertising has become a new issue of interest for companies, specifically in areas targeting women. Indeed, some companies in the cosmetics industry, such as Dove - a pioneer in the field - have been addressing the representation of women in advertising by tackling issues of equality, inclusiveness, and self-acceptance. Defined as female empowerment advertising, femvertising remains an issue that has been little studied in the literature. While some studies conclude that such a strategy is effective on the corporate side, we want to study this issue from a consumer perspective. Since this new marketing strategy is part of the 4th wave of feminism – which stands out from the other waves with a strong online orientation – the prism of social media constitutes the field of study of this thesis, and more specifically Instagram, a social network where the image concern rules. Generation Y, considered as digital natives, being particularly present on these social networks and relatively aware of global issues, we thus focus our research on these people aged between 21 and 41 years old. In order to shed light on this recent topic, we aim to investigate the attitude of Generation Y toward femvertising in the cosmetics industry. Through this thesis, we try to develop a deeper understanding of if and how the feminist stance of cosmetic brands in their online marketing affects the behaviour of consumers from Generation Y. -

Ur Nahasien Erraiak. LGTB* Esperientzia Eta Politizazioak Hego Euskal Herriko Herri Mugimenduetan
Ur nahasien erraiak. LGTB* esperientzia eta politizazioak Hego Euskal Herriko herri mugimenduetan. Doktore tesia Jokin Azpiazu Carballo Zuzendaria: Marta Luxán Serrano Ikerketa feministak eta generokoak doktorego programa 2020ko maiatza " (cc)2020 JOKIN AZPIAZU CARBALLO (cc by-sa 4.0) Aurkibidea 0. Sarrera eta esker onak...............................................................................................................................1 #estuingurua$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % &urrengo orrietan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "' 1. Ikerketaren ulermenerako mapa kontzeptual laburra......................................................................17 1.1 Marko kontzeptualaren funtzioa ikerketa (onetan$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$") 1.2 *rabilitako terminologiaren inguruko azalpen gutxi batzuk$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! 1.3 +ontzeptu teorikoak$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ) "$'$" Identitatea, interpelazioa, identifikazioa, eta sub-ektibazioa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$