Nueva Sociedad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Issue 139. October 2020
NEWSLETTER HEALES The most well-known longevitists | October 2020 | N°139 | The death of death I, personally, if there are technologies that can extend my life, and I have access to them, yes, I would choose to use them. But I also think that there are going to be individual questions because in the name of this freedom, we are also going to create inequalities between human beings. (...) There is going to be a radical moment (by) the conjunction between gene therapy and nanotechnology (...) which means that we are going to have treatments that are not only extremely effective in treating diseases related to aging, but also perhaps even in halting aging. Corinne Narassiguin, French politician, number 2 of the Socialist Party, talking notably about possible ways of making these therapies accessible one day to all those who wish to have them. ___________________________________________________________ Theme of the month: The most well-known longevitists ___________________________________________________________ Obviously, the choice below is subjective. It is an overview of some of the women and men committed to making a much longer and healthier life possible. They have expressed themselves behind their test tubes, in their academic research, but also in front of cameras. The diversity of their approaches illustrates the difficulty and richness of the work in this field that concerns us all. Aubrey De Grey Aubrey de Grey is an English scientist, former computer scientist at the University of Cambridge and was initially self-taught in bio-gerontology. He now lives in California. Inspired by Dr Denham Harman's 1972 "Mitochondrial Theory of Aging", he developed a project called SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) to prevent age-related physical and mental decline. -

Top-50 Women Longevity Leaders 26 - Politics, Policy and Governance 44
Top-50 Women Longevity Leaders www.aginganalytics.com Top-50 Female Longevity Leaders Executive Summary 3 - Distribution by Category 30 - Women in Longevity 7 - Distribution by Sector Influence 31 - Women, BioTech and Longevity 8 - Distribution by Primary Activity 32 - Women, Longevity and Capital 11 - Distribution by Impact on the Industry 33 - Women, Longevity and AI 14 - Investors and Donors / Media and Publicity 34 - Women, Longevity and FemTech 15 - Entrepreneurs 37 - Female Longevity Top Talent Highlights 24 - Research and Academia 40 Top-50 Women Longevity Leaders 26 - Politics, Policy and Governance 44 - Report MindMap 27 Top-50 Women Longevity Leaders Profiles 48 - Distribution by Region 29 Disclaimer 100 Executive Summary Aging Analytics Agency 3 Top-100 Longevity Leaders Aging Analytics Agency's recent 2019 report “Top-100 Longevity Leaders” provided readers with a summary of the specific types of public and private-sector professionals directing the multi-sector Longevity industry as a whole, by identifying the top 100 individuals setting the direction of this entire multifaceted industry. This was done by measuring the impact of each leader in their field by using a unique metric for each field and then normalizing. The report revealed that the industry is driven by a disproportionately high number of people with direct involvement in more than one sector. For example, it has for a long time proved necessary for technologists to seek public and philanthropic support via media activity and public relations. And in order for the industry to advance from its present state of maturation, it will for the foreseeable future be necessary for members from all sectors of the industry to seek political support from those with the power to combine the diverse threads of the industry to optimal effect. -

The Long View
Disclaimer This presentation is not independent and should not be relied on as an impartial or objective assessment of its subject matter. Given the foregoing this presentation is deemed to be a marketing communication and as such has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and Jim Mellon is not subject to any prohibition on dealing ahead of dissemination of this presentation as it would be if it were independent investment research. This presentation is made by Jim Mellon for information purposes only and should not be construed in any circumstances as an offer to sell or solicitation of any offer to buy any security or other financial instrument, nor shall it, or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract relating to such action. This presentation has no regard for the specific investment objectives, financial situation or needs of any specific entity or individual. Jim Mellon and/or connected persons may, from time to time, have positions in, make a market in and/or effect transactions in any investment or related investment mentioned herein and may provide financial services to the issuers of such investments. The information contained herein is based on materials and sources that Jim Mellon believes to be reliable, however, Jim Mellon makes no representation or warranty, either express or implied, in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. Opinions expressed are his current opinions as of the date appearing on this material only. -

Numéro 139. Octobre 2020
NEWSLETTER HEALES Les longévististes les plus (re)connus | Octobre 2020 | EDITION 139 | La mort de la mort Moi, personnellement, si il y a des technologies qui permettent de prolonger ma vie, et que j’y ai accès, oui, je ferais le choix de les utiliser. Mais je pense aussi qu'il va justement aussi y avoir des questions individuelles parce qu’au nom de cette liberté, on va aussi créer des inégalités entre les êtres humains. (...) Il va y avoir un moment radical (par) la conjonction entre la thérapie génique et la nanotechnologie (...) qui fait qu'on va avoir des traitements non seulement extrêmement performants pour traiter les maladies liées au vieillissement, mais aussi peut-être même pour stopper le vieillissement Corinne Narassiguin, femme politique française, numéro 2 du Parti socialiste, notamment à propos des moyens envisageables pour que ces thérapies soient accessibles un jour à tous ceux qui le souhaitent. Thème du mois : Les longévitistes les plus (re)connus Évidemment, le choix ci-dessous est subjectif. C'est un tour d'horizon de quelques-uns des femmes et des hommes attachés à rendre possible une vie beaucoup plus longue et en meilleure santé. Ils se sont exprimés derrière les éprouvettes, dans leurs recherches académiques, mais aussi devant des caméras. La diversité de leurs approches illustre la difficulté et la richesse du travail dans ce domaine qui nous concerne tous. Aubrey De Grey Aubrey de Grey, est un scientifique anglais, ancien informaticien à l’université de Cambridge et au départ autodidacte en biogérontologie. Il vit aujourd'hui en Californie. Inspiré par la « théorie mitochondriale du vieillissement » émise par le Dr Denham Harman en 1972, il élabore le projet baptisé SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) destiné à prévenir le déclin physique et mental lié au vieillissement. -
Thursday 14Thnovember
Thursday 14thNovember The Royal Institution 21Albemarle Street, Mayfair London presented by longevity, beyond the have thepower to effect change. Thisis also audiences of this Forum and the promotion the reason why the Forum decided to host of a positive agenda around longevity, is its first Longevity Week as an extension of critical. the mission of the Forum, and we thank all the global strategic partners and supporters We believe that in the next decade there who made this possible. is the potential for a step change in both the policy and attitudes which are required The Global Agenda, one of the Forumʼs LONGEVITY 2030 for societies to reap a significant longevity flagshipinitiatives developed in conjunction dividend and maximise the return on with the Stanford Center on Longevity and The Next Ten Years longevity. launched at a Longevity Week event in Singapore earlier this week, embodies the This is why the theme of this yearʼs Forum global nature of the opportunities at hand. and Longevity Week is Longevity 2030 – a It follows a high-level meeting of experts deeper dive into the ideas and innovations co-hosted by The Longevity Forum earlier that will shape humanity in the next 10years. this year around the concept of ʻA New Welcome to The Longevity Forum Our agenda is ambitious,but it matches the Map of Lifeʼ. This initiative outlined the level of change that we expect to see over principles which make longevity distinct 2019,our second annual Forum the next decade. Already we can see how from ageing and set high level objectives the longevity agenda is advancing in the which governments around the world need and the closing event of our first UK on many fronts. -
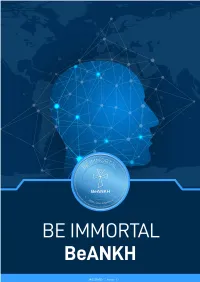
WHITEPAPER I Ver=>Lon 10
WHITEPAPER I Ver=>lon 10 Intro.............................................................................................................................................3 The Problem of Immortality .................................................................................................4 Immortality in the Digital Reality ......................................................................................4 BeANKH ecosystem ...........................................................................................................6 Market size for immortality products ........................................................................7 Drug Therapy for Immortality. Food & Nutrition Based Supplements ..............8 Nootropic Drugs .........................................................................................................................9 Established Medical Institutions Promoting the Idea of Mortality ...................11 Funds Created to Specifically Fund the Immortality Based Projects..............11 Ellison Medical Foundation .......................................................................................12 The Glenn Foundation for Medical Research ....................................................12 The Methuselah Foundation ......................................................................................12 Grand Challenge for Healthy Longevity...............................................................13 The Longevity Fund ........................................................................................................14 -

Pod of Jake #44 – Jack Harley Ai-Generated Transcript 1
POD OF JAKE #44 – JACK HARLEY AI-GENERATED TRANSCRIPT Jake 00:10 Thank you so much jack for taking the time to be with me on the podcast today. Appreciate you coming on the show first discovered you from you wrote a piece called the anti aging state of the art on less wrong.com popular website for people interested in like being rational and tends to be kind of an optimistic technology leaning, effective altruism type of readership. Would love to start, you know, obviously, I want to dig into aging itself. And you know, maybe cover some of your background how you got into it as well. But we'd love to start by just getting kind of an overview, kind of Allah, your article on your thoughts on aging, which a lot of people you know, maybe are not paying attention to or just haven't really had the appropriate hook to get them intrigued about and would love to, you know, your article super interesting and how to point people there, certainly after the episode, but a voiceover I think could be super helpful as well. So would love to kind of start there. Jack Harley 01:16 Right, well, thanks for having me, Jake. So I'll just summarize what I talked about in this article, which, as you said, is anti aging state of the art, you can look it up. So basically, aging is one of the biggest problems on earth in the sense that nine out of 10 people in developed countries, seven out of 10 people in the world die of aging. -

Durch Digitalisierung Und Big Data Wird Der Mensch Immer Genauer Vermessen. Während Dies Einerseits Datenschützer Auf
«Durch Digitalisierung und Big Data wird der Mensch immer genauer vermessen. Während dies einerseits Datenschützer auf den Plan ruft, kann es andererseits in der Medizin zu ungeheuren Erkenntnisgewinnen führen.» Heinz Karrer, Präsident Hasler Stiftung 52 Vermessung des Menschen Die Digitalisierung der Medizin Wer den menschlichen Körper verstehen oder gar heilen will, wird früher oder später auf Daten stossen: in der Forschung, auf der Suche nach einer Diagnose und auch in der Kommunikation zwischen Patienten, medizinischen Fachpersonen und Versicherungen. Die Erkenntnisse der Informationstechnologie verändern darum auch die Medizin stark. Vier Texte gehen diesen Veränderungen in diesem Dossier auf den Grund. Wie kann der Patient die Hoheit über die oft intimen Gesundheitsdaten erlangen? Wie verändert sich die Kommunikation zwischen Patienten und Fachpersonen? Mit welchen Schwierigkeiten hat IBM Watson bei der Krebsdiagnostizierung zu kämpfen? Das Kernstück dieses Dossiers ist der Beitrag des amerikanischen Autors Tad Friend. Auf grossartigen achtzehn Seiten geht er einem alten Traum nach, der zurzeit die Forscher im Silicon Valley beflügelt: der Traum, den Tod zu besiegen. Diese Vorstellung ist gar nicht so abwegig, wie sie vielleicht zunächst klingen mag. Wir wünschen spannende und anregende Lektüre! Die Redaktion Für die Unterstützung bei der Lancierung des Dossiers danken wir der Hasler Stiftung. 53 DOSSIER SCHWEIZER MONAT 1054 MÄRZ 2018 1 Datenhoheit für die Patienten Wer Patient wird, soll künftig die Hoheit über die dabei entstehenden Daten haben. Die Datensouveränität des Einzelnen muss endlich eine grössere Rolle spielen. von Ernst Hafen, Dominik Steiger und Serge Bignens etzten Herbst haben an der ETH die ersten Studierenden den Krankheitsverlauf hängen zudem nicht nur von klinischen Be- Lneuen Studiengang in Medizin angetreten. -
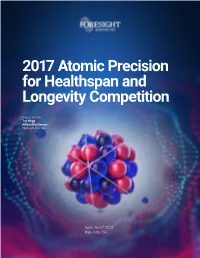
2017 Atomic Precision for Healthspan and Longevity Competition
2017 Atomic Precision for Healthspan and Longevity Competition Report authors Tad Hogg Allison Duettmann Foresight Institute Sept. 16-17, 2017 Palo Alto, CA TABLE OF CONTENTS ABOU T FORESIGHT ...................................................................................................................................... 3 FORESIGHT TEAM ................................................................................................................................................................ 3 PARTICIPANTS ............................................................................................................................................. 4 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................ 5 INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 6 LONGEVITY ............................................................................................................................................................................ 6 ATOMICALLY PRECISE MANUFACTURING ...................................................................................................................... 7 NE E DS AND CAPABILITIES .......................................................................................................................... 9 Sl OWING AGING .................................................................................................................................................................. -
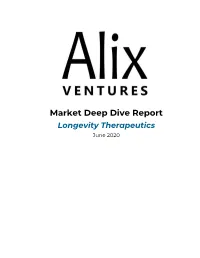
Market Deep Dive Report Longevity Therapeutics June 2020
Market Deep Dive Report Longevity Therapeutics June 2020 Contents 1. Summary 3 2. Market Overview 3 2.1 Pitchbook Statistics 4 3. Technology Overview 5 3.1 The Biology of Aging 5 3.2 Current Approaches 6 3.3 Late stage privates & publics 8 5. Historical Context, Key Trends, & Future Development 9 5.1 History 9 5.2 Present day status 9 5.3 Top People and Labs 10 5.4 Top VCs and Funding Sources: 10 5.5 Future Predictions 11 6. Opportunities 11 6.1 Startups to Watch 11 6.3 Industry challenges 13 7. Conclusions 14 7.1 Vertical Strengths 14 7.2 Vertical Weaknesses 14 7.3 Opportunity Cost of Capital 14 7.4 Investment Thesis Areas 15 8. References 15 2 1. Summary Aging and longevity focused startups are still in risky and exploratory phases. Most aging science has only occurred in animal models, and the few compounds that have progressed in clinical trials have failed in Phase III or are currently testing. The biology of aging is inconclusive and there are major concerns about side effects including cancer and other quality of life aspects when interventions are given. The market for aging therapeutics is unique in that the demand is invariably high, yet there has been slow adoption by VC firms and large biopharma companies to partner, invest, and develop such technologies. This may be due to a history of high profile failures and a more sober realization that the current stage of biogerontology research is not mature enough to afford the expenses of clinical trials and the current biopharma R&D lifecycle. -

¿Hacia Un Futuro Transhumano?
o Este artículo es copia fiel del publicado en la revista NUEVA SOCIEDAD N 283, septiembre-octubre de 2019, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. ¿Hacia un futuro El transhumanismo es un movimiento transhumano? intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y, eventualmente, la separación de la mente del cuerpo humano. Si bien ha sido históricamente marginal y sectario, sus planteos de medicina mejorativa, su materialismo radical, incluso sus controvertidas ideas de eugenesia, inmortalidad y singularidad adquieren creciente interés en un momento en el cual la tecnología amenaza con avanzar sobre esferas de la vida humana hasta ALEJANDRO GALLIANO ahora en apariencia intocables. n noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui anunció en Hong EKong que había editado genéticamente a dos gemelas para inmunizar- las contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH( ). El experimento no había sido publicado por ninguna revista especializada ni autorizado por la Universidad de Shenzhen, en la que He investigaba. La comunidad cien- tífica reprobó en bloque la práctica y el gobierno chino condenó a He, que estuvo desaparecido unos meses y hoy se sospecha que cumple arresto do- miciliario sin cargos en su oficina de Shenzhen. Como 20 años atrás con la clonación, el escándalo de He reeditó la discu- sión sobre los límites de la ciencia, pero el contexto mundial es otro. Aquel Alejandro Galliano: es docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y colaborador habitual de las revistas Crisis, La Vanguardia y Panamá. Publicó Los dueños del futuro. Vida y obra, secretos y mentiras de los empresarios del siglo XXI (con Hernán Vanoli, Planeta, Buenos Aires, 2017).