Politica Gestion Losada.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

What Inflamed the Iraq War?
Reuters Institute for the Study of Journalism Fellowship Paper, University of Oxford What Inflamed The Iraq War? The Perspectives of American Cartoonists By Rania M.R. Saleh Hilary Term 2008 1 ACKNOWLEDGEMENT I would like to express my deepest appreciation to the Heikal Foundation for Arab Journalism, particularly to its founder, Mr. Mohamed Hassanein Heikal. His support and encouragement made this study come true. Also, special thanks go to Hani Shukrallah, executive director, and Nora Koloyan, for their time and patience. I would like also to give my sincere thanks to Reuters Institute for the Study of Journalism, particularly to its director Dr Sarmila Bose. My warm gratitude goes to Trevor Mostyn, senior advisor, for his time and for his generous help and encouragement, and to Reuter's administrators, Kate and Tori. Special acknowledgement goes to my academic supervisor, Dr. Eduardo Posada Carbo for his general guidance and helpful suggestions and to my specialist supervisor, Dr. Walter Armbrust, for his valuable advice and information. I would like also to thank Professor Avi Shlaim, for his articles on the Middle East and for his concern. Special thanks go to the staff members of the Middle East Center for hosting our (Heikal fellows) final presentation and for their fruitful feedback. My sincere appreciation and gratitude go to my mother for her continuous support, understanding and encouragement, and to all my friends, particularly, Amina Zaghloul and Amr Okasha for telling me about this fellowship program and for their support. Many thanks are to John Kelley for sharing with me information and thoughts on American newspapers with more focus on the Washington Post . -
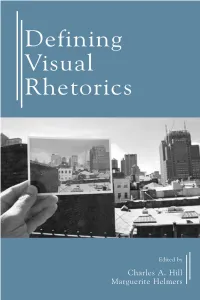
Defining Visual Rhetorics §
DEFINING VISUAL RHETORICS § DEFINING VISUAL RHETORICS § Edited by Charles A. Hill Marguerite Helmers University of Wisconsin Oshkosh LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS 2004 Mahwah, New Jersey London This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2008. “To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’s collection of thousands of eBooks please go to www.eBookstore.tandf.co.uk.” Copyright © 2004 by Lawrence Erlbaum Associates, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by photostat, microform, retrieval system, or any other means, without prior written permission of the publisher. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers 10 Industrial Avenue Mahwah, New Jersey 07430 Cover photograph by Richard LeFande; design by Anna Hill Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Definingvisual rhetorics / edited by Charles A. Hill, Marguerite Helmers. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8058-4402-3 (cloth : alk. paper) ISBN 0-8058-4403-1 (pbk. : alk. paper) 1. Visual communication. 2. Rhetoric. I. Hill, Charles A. II. Helmers, Marguerite H., 1961– . P93.5.D44 2003 302.23—dc21 2003049448 CIP ISBN 1-4106-0997-9 Master e-book ISBN To Anna, who inspires me every day. —C. A. H. To Emily and Caitlin, whose artistic perspective inspires and instructs. —M. H. H. Contents Preface ix Introduction 1 Marguerite Helmers and Charles A. Hill 1 The Psychology of Rhetorical Images 25 Charles A. Hill 2 The Rhetoric of Visual Arguments 41 J. Anthony Blair 3 Framing the Fine Arts Through Rhetoric 63 Marguerite Helmers 4 Visual Rhetoric in Pens of Steel and Inks of Silk: 87 Challenging the Great Visual/Verbal Divide Maureen Daly Goggin 5 Defining Film Rhetoric: The Case of Hitchcock’s Vertigo 111 David Blakesley 6 Political Candidates’ Convention Films:Finding the Perfect 135 Image—An Overview of Political Image Making J. -
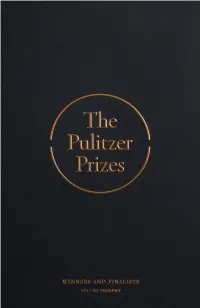
Pulitzer Prize Winners and Finalists
WINNERS AND FINALISTS 1917 TO PRESENT TABLE OF CONTENTS Excerpts from the Plan of Award ..............................................................2 PULITZER PRIZES IN JOURNALISM Public Service ...........................................................................................6 Reporting ...............................................................................................24 Local Reporting .....................................................................................27 Local Reporting, Edition Time ..............................................................32 Local General or Spot News Reporting ..................................................33 General News Reporting ........................................................................36 Spot News Reporting ............................................................................38 Breaking News Reporting .....................................................................39 Local Reporting, No Edition Time .......................................................45 Local Investigative or Specialized Reporting .........................................47 Investigative Reporting ..........................................................................50 Explanatory Journalism .........................................................................61 Explanatory Reporting ...........................................................................64 Specialized Reporting .............................................................................70 -

BEC02 Index.Qxd
Past Award Winners PULITZER PRIZE 1978—Jeff MacNelly, Richmond News Leader 1979—Herbert Block, Washington Post 1922—Rollin Kirby, New York World 1980—Don Wright, Miami News 1923—No award given 1981—Mike Peters, Dayton Daily News 1924—J.N. Darling, New York Herald-Tribune 1982—Ben Sargent, Austin American-Statesman 1925—Rollin Kirby, New York World 1983—Dick Locher, Chicago Tribune 1926—D.R. Fitzpatrick, St. Louis Post-Dispatch 1984—Paul Conrad, Los Angeles Times 1927—Nelson Harding, Brooklyn Eagle 1985—Jeff MacNelly, Chicago Tribune 1928—Nelson Harding, Brooklyn Eagle 1986—Jules Feiffer, Universal Press Syndicate 1929—Rollin Kirby, New York World 1987—Berke Breathed, Washington Post Writers Group 1930—Charles Macauley, Brooklyn Eagle 1988—Doug Marlette, Atlanta Constitution 1931—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1989—Jack Higgins, Chicago Sun-Times 1932—John T. McCutcheon, Chicago Tribune 1990—Tom Toles, Buffalo News 1933—H.M. Talburt, Washington Daily News 1991—Jim Borgman, Cincinnati Enquirer 1934—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1992—Signe Wilkinson, Philadelphia Daily News 1935—Ross A. Lewis, Milwaukee Journal 1993—Steve Benson, Arizona Republic 1936—No award given 1994—Michael Ramirez, Memphis Commercial Appeal 1937—C.D. Batchelor, New York Daily News 1995—Mike Luckovich, Atlanta Constitution 1938—Vaughn Shoemaker, Chicago Daily News 1996—Jim Morin, Miami Herald 1939—Charles G. Werner, Daily Oklahoman 1997—Walt Handelsman, New Orleans Times-Picayune 1940—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1998—Steve Breen, Asbury Park Press 1941—Jacob Burck, Chicago Times 1999—David Horsey, Seattle Post-Intelligencer 1942—Herbert L. Block, NEA 2000—Joel Pett, Lexington Herald-Leader 1943—Jay N. Darling, New York Herald-Tribune 2001—Ann Telnaes, Tribune Media Services 1944—Clifford K. -

Pulitzer Prize Winners Biography Or Autobiography Year Winner 1917
A Monthly Newsletter of Ibadan Book Club – December Edition www.ibadanbookclub.webs.com, www.ibadanbookclub.wordpress.com E-mail:[email protected], [email protected] Pulitzer Prize Winners Biography or Autobiography Year Winner 1917 Julia Ward Howe, Laura E. Richards and Maude Howe Elliott assisted by Florence Howe Hall 1918 Benjamin Franklin, Self-Revealed, William Cabell Bruce 1919 The Education of Henry Adams, Henry Adams 1920 The Life of John Marshall, Albert J. Beveridge 1921 The Americanization of Edward Bok, Edward Bok 1922 A Daughter of the Middle Border, Hamlin Garland 1923 The Life and Letters of Walter H. Page, Burton J. Hendrick 1924 From Immigrant to Inventor, Michael Idvorsky Pupin 1925 Barrett Wendell and His Letters, M.A. DeWolfe Howe 1926 The Life of Sir William Osler, Harvey Cushing 1927 Whitman, Emory Holloway 1928 The American Orchestra and Theodore Thomas, Charles Edward Russell 1929 The Training of an American: The Earlier Life and Letters of Walter H. Page, Burton J. Hendrick 1930 The Raven, Marquis James 1931 Charles W. Eliot, Henry James 1932 Theodore Roosevelt, Henry F. Pringle 1933 Grover Cleveland, Allan Nevins 1934 John Hay, Tyler Dennett 1935 R.E. Lee, Douglas S. Freeman 1936 The Thought and Character of William James, Ralph Barton Perry 1937 Hamilton Fish, Allan Nevins 1938 Pedlar's Progress, Odell Shepard, Andrew Jackson, Marquis James 1939 Benjamin Franklin, Carl Van Doren 1940 Woodrow Wilson, Life and Letters, Vol. VII and VIII, Ray Stannard Baker 1941 Jonathan Edwards, Ola Elizabeth Winslow 1942 Crusader in Crinoline, Forrest Wilson 1943 Admiral of the Ocean Sea, Samuel Eliot Morison 1944 The American Leonardo: The Life of Samuel F.B. -
Wholly Sinoke
SHOWS&SUCH Wholly Sinoke Smokin' Cartoon A SAFERCIGARETTE Show Goes on the Road "Cartoonists Take Up Smoking," an exhibition of editorial cartoons about the tobacco controversies of the 20th century, debuted in April at the Ann Tower Gallery in Lexington, Kentucky in conjunction with the annual conven ReSiDr.r.11.SMol(e tion of the Association of American I IS essetlTiaLLY Cot-l'lolll~D HaRM!..e5'STo 1"t-1e Editorial Cartoonists. 2004 marks the TeSTiMoNVBY fosacco if'IPIISTRY. 40th anniversary of the publication of ToP e~ecu;wes iTWill STiLL F'lLTeRSou-r KILLYou, Smoking and Health, the landmark l?eM"311'1iNG of Co~e. report of the Surgeon General. Its T'Rll-rH unequivocal scientific conclusion that cigarettes cause lung cancer and other diseases should have ended a debate Ed Stein that had raged for decades, if not cen Medicine. The cartoons are supple Encouraged by past AAEC president turies, but the tobacco industry merely mented by more than 100 smoking David Horsey, he sought and received blew more advertising smoke in the related items, from front-page headlines the cooperation of AAEC members. eyes of the public and the politically about the events that inspired the car Lexington host Joel Pett and AAEC nai:ve health community. toons to outlandish cigarette ads president Mike Ritter came up with the Curated by AAEC associate member through the years with health claims idea to bring the show to the heart of Alan Blum, M.D., a professor of family like "Just what the doctor ordered" and tobacco country. -
Climate Change Depictions in Editorial Cartoons
Esben Bjerggaard Nielsen and Felix Kühn Ravn 7 “This will all be yours – and under water”: Climate Change Depictions in Editorial Cartoons Abstract: This chapter examines how climate change as both a series of physical pro- cesses and a political debate is satirically depicted in editorial cartoons. We contend that climate change poses a challenge for satire due to the complexities of the issue. The chapter focuses on different ways in which editorial cartoons as a genre may present different exigencies and policy positions by means of humor that skewers its satirical target. In the chapter we present a range of argumentative themes such as “Consequences”, “Capitalism”, “Ridiculing the Deniers” and “Against Climate Activ- ism” that are prevalent in American editorial cartoons. These themes are based on the study of a large body of such cartoons. The analyses of the chapter work from a genre angle in order to detail the social motives and formal intricacies of editorial cartoons in relation to the topic of climate change. This in turn leads to an argument that edito- rial cartoons, dealing with the topic of climate change, navigate between specific and more general contexts. Although the interventional or activist potential of editorial cartoons can be called into question, they may be able to promote explicit human angles on the all too often invisible processes of climate change. 7.1 Introduction As general anticipation for the COP15 climate summit in Copenhagen ramped up during the last months of 2009, so did attention from political satirists. It was within this context that USA Today posted a now famous cartoon by Joel Pett, in which the summit is interrupted by a heckling politician exclaiming, “what if this is a hoax and we create a better world for nothing?” (Pett, 2009). -

Editorial Cartoons CURRICULUM Literacy Visual
Visual CURRICULUMLiteracy Copyright 2006, NC Press Foundation. All Rights reserved. All Rights Foundation. NC Press 2006, Copyright Editorial Cartoons Editorial The section of the guide devot- Icebreaker (expressive) ed to editorial Provide a collection of editorial cartoons through print and online sources and have students pick a cartoon that captures their attention. Ask them to move around the room and share the cartooning is 1 cartoon and their reason for choosing it with others. In small groups or as a whole class, ask organized around students to discuss what they learned. Ask if they’d pick one of the other cartoons, after talk- goals from the ing with classmates. Poll the class to determine if two, three or more cartoons turned out to English/ be chosen more than others and discuss why that happened. Language Arts section of the NC Icebreaker (expressive and critical) To create interest in a study of cartoons and assess students’ awareness of cartoons and the Standard Course editorial page in a newspaper, collect a classroom set of editorial pages or enough for small of Study. The 2 groups of students to have their own editorial page. Cut out the cartoons in each of the edito- concluding pages rial pages before giving them to students. Ask them what is missing from the page. Once of this section on someone identifies what is missing, discuss what editorial cartoons add to the editorial page and to the newspaper. Ask: When you read newspapers, do you turn to the editorial page? Do editorial cartoon- you examine editorial cartoons? Do they appeal to you? Why and how? Do you have a favorite ing explains how historical cartoon and a more recent cartoon that you found provocative or memorable? Do a study of editor- you have a favorite cartoonist? ial cartoons Follow up by having them choose a cartoon for the editorial page you gave them. -

Nieman Reports the Nieman Foundation for Journalism at Harvard University
NIEMAN REPORTS THE NIEMAN FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD UNIVERSITY VOL. 58 NO. 4 WINTER 2004 Five Dollars Editorial Cartoons: The Impact and Issues of an Evolving Craft Words & Reflections: ‘Can journalism survive in this era of punditry and attitude? If so, how?’ Journalists respond. “… to promote and elevate the standards of journalism” —Agnes Wahl Nieman, the benefactor of the Nieman Foundation. Vol. 58 No. 4 NIEMAN REPORTS Winter 2004 THE NIEMAN FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD UNIVERSITY Publisher Bob Giles Editor Melissa Ludtke Assistant Editor Lois Fiore Editorial Assistant Sarah Hagedorn Design Editor Deborah Smiley Nieman Reports (USPS #430-650) is published Editorial in March, June, September and December Telephone: 617-496-6308 by the Nieman Foundation at Harvard University, E-Mail Address: One Francis Avenue, Cambridge, MA 02138-2098. [email protected] Subscriptions/Business Internet Address: Telephone: 617-496-2968 www.nieman.harvard.edu E-Mail Address: [email protected] Copyright 2004 by the President and Fellows of Harvard College. Subscription $20 a year, $35 for two years; add $10 per year for foreign airmail. Single copies $5. Second-class postage paid at Boston, Back copies are available from the Nieman office. Massachusetts and additional entries. Please address all subscription correspondence to POSTMASTER: One Francis Avenue, Cambridge, MA 02138-2098 Send address changes to and change of address information to Nieman Reports, P.O. Box 4951, Manchester, NH 03108. P.O. Box 4951, ISSN Number 0028-9817 Manchester, NH 03108. Vol. 58 No. 4 NIEMAN REPORTS Winter 2004 THE NIEMAN FOUNDATION FOR JOURNALISM AT HARVARD UNIVERSITY 4 Journalist’s Trade Editorial Cartoons: The Impact and Issues of an Evolving Craft 6 Are We Witnessing the Dusk of a Cartooning Era? BY MATT DAVIES 8 The Evaporating Editorial Cartoonist BY J.P. -

Past Award Winners
Past Award Winners PULITZER PRIZE 1977—Paul Szep, Boston Globe 1978—Jeff MacNelly, Richmond News Leader 1922—Rollin Kirby, New York World 1979—Herbert Block, Washington Post 1923—No award given 1980—Don Wright, Miami News 1924—J.N. Darling, New York Herald-Tribune 1981—Mike Peters, Dayton Daily News 1925—Rollin Kirby, New York World 1982—Ben Sargent, Austin American-Statesman 1926—D.R. Fitzpatrick, St. Louis Post-Dispatch 1983—Dick Locher, Chicago Tribune 1927—Nelson Harding, Brooklyn Eagle 1984—Paul Conrad, Los Angeles Times 1928—Nelson Harding, Brooklyn Eagle 1985—Jeff MacNelly, Chicago Tribune 1929—Rollin Kirby, New York World 1986—Jules Feiffer, Universal Press Syndicate 1930—Charles Macauley, Brooklyn Eagle 1987—Berke Breathed, Washington Post Writers Group 1931—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1988—Doug Marlette, Atlanta Constitution 1932—John T. McCutcheon, Chicago Tribune 1989—Jack Higgins, Chicago Sun-Times 1933—H.M. Talburt, Washington Daily News 1990—Tom Toles, Buffalo News 1934—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1991—Jim Borgman, Cincinnati Enquirer 1935—Ross A. Lewis, Milwaukee Journal 1992—Signe Wilkinson, Philadelphia Daily News 1936—No award given 1993—Steve Benson, Arizona Republic 1937—C.D. Batchelor, New York Daily News 1994—Michael Ramirez, Memphis Commercial Appeal 1938—Vaughn Shoemaker, Chicago Daily News 1995—Mike Luckovich, Atlanta Constitution 1939—Charles G. Werner, Daily Oklahoman 1996—Jim Morin, Miami Herald 1940—Edmund Duffy, Baltimore Sun 1997—Walt Handelsman, New Orleans Times-Picayune 1941—Jacob Burck, Chicago Times 1998—Steve Breen, Asbury Park Press 1942—Herbert L. Block, NEA 1999—David Horsey, Seattle Post-Intelligencer 1943—Jay N. Darling, New York Herald-Tribune 2000—Joel Pett, Lexington Herald-Leader 1944—Clifford K. -

Het Gebruik Van Het Vrijheidsbeeld in Politieke Cartoons Met Trump in De Hoofdrol
Het gebruik van het Vrijheidsbeeld in politieke cartoons met Trump in de hoofdrol. Djahmal Mewar ANR: 988616 Masterthesis Opleiding: Communicatie en Informatiewetenschappen Track: Business Communication and Digital Media Tilburg School of Humanities Universiteit van Tilburg, Tilburg Supervisor: Dr. J. Schilperoord Tweede lezer: Dr. J. Engelen Februari 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Abstract 4 Figurenlijst 5 1 Inleiding 9 2 Theoretisch kader 13 2.1: Visual optimal innovation 13 2.2: Betekenis van het Vrijheidsbeeld 16 2.2.1: Geschiedenis 16 2.2.2: Symboliek 17 2.3: Operaties 21 2.4: Editorial Cartoons 24 2.4.1: Definitie editorial cartoons 24 2.4.2: Contrast 25 2.4.3: Iconisch 26 3 Methode 28 3.1: Corpusverzameling 28 3.2: Analyse: Codeboek 29 4 Resultaten 34 5 Conclusie/Discussie 44 Referentielijst 54 Appendices 57 2 Voorwoord: Ergens eind 2016 kregen we de optie tot kiezen van een onderwerp voor de masterscriptie. Zie maar eens een interessant topic te kiezen uit 95 verschillende onderwerpen. Natuurlijk zaten er onderwerpen tussen die zeer uitdagend voor mij zouden zijn, maar toch koos ik voor een onderwerp dat dicht bij mij lag. Ik stelde mij daarom ook de vraag met welk onderwerp zou ik zo content zijn, dat ik mij daar een half jaar lang vol overgave op kan storten? Na lang wikken en wegen en de lijst bekijken was de keuze gevallen op nummer 95, ‘Metaphorical source domains in editorial cartoons’. Tot op heden ben ik blij met mijn keuze. Ik hoop dat ik met dit onderzoek mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de onderzoeks domeinen rondom editorial cartoons. -

The Golden Age for Editorial Cartoonists at the Nation's
The Golden Age for Editorial Cartoonists at the Nation’s Newspapers is Over A report presented by The Herb Block Foundation www.herbblockfoundation.org Table of Contents The Introduction . 3 The Survey . 6 New Technology . 10 The Essays Clay Bennett . 19 Matt Davies . 21 Mark Fiore . 24 Kevin Kallaugher (KAL) . 27 Mikhaela B. Reid . 30 Jen Sorensen . 32 Scott Stantis . 34 Ed Stein . 36 Ted Rall . 38 Ann Telnaes . 42 Matt Wuerker . 43 The Introduction The Golden Age for editorial cartoonists at the nation’s newspapers is over. At the start of the 20th century, there were approximately 2,000 editorial cartoonists employed by newspapers in the United States. Today there are fewer than 40 staff cartoonists, and that number continues to shrink. At the same time, the digital age presents more potential outlets for editorial cartoons than at any time in the history of the news media. “It’s never been easier for anyone to find a wide audience for their self-expression; the tough part is getting paid for it,” said a nationally recognized cartoonist who asked for anonymity. “The challenge is not one of technology, but of economics.” American newspapers are struggling to master the new economics of the digital age. Profits and circulation are continuing to fall as the industry is evicted from its traditional advertising base. And there are estimates that a third of the nation’s reporters have lost their jobs in the past decade. There are fewer than 1,400 daily newspapers today, several thousand below the peak in 1913. Since then, the nation’s population has more than tripled, to 311 million.