DESARROLLO Historico De La Isla Ometepe.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ometepe Island Is a Fascinating Geographic Point of Interest, Not to Mention the Interesting Culture of Its Towns Which Are Increasing in Popularity Among Tourists
MORGAN’S ROCK Activities In their own words Ometepe Ometepe Island is a fascinating geographic point of interest, not to mention the interesting culture of its towns which are increasing in popularity among tourists. The island has a unique hourglass shape, as it was formed by two volcanoes rising out of the waters of Lake Nicaragua. The name Ometepe means “two hills” in the local Nahuatl language. The two volcanoes are conjoined by a thin strip of land, created by lava flow after an eruption long ago. Visitors reach the island via ferry, arriving in a UNESCO declared “Biosphere Reserve.” To add to its credentials, Ometepe is the largest volcanic island within a freshwater lake in the world. A fascinating natural formation, coupled with interesting local culture and longstanding history of indigenous civilization makes an excursion to Ometepe truly rewarding. Much of the island is protected, and rich in unique plant and animal species, making Ometepe a nature lover’s paradise. Visitors can hike to the top of either volcano, or to various points along the way as the trek to the summit is quite demanding. Hikers can explore many other areas on the island, passing by lagoons, unspoiled beaches, outstanding lookouts, lush jungle teeming with wildlife, and impressive stones engraved with ancient carvings. Things To Do on Ometepe Island, Nicaragua Ometepe Island is one of the most impressive sights in Nicaragua. The two volcanoes that emerged from the waters of Lake Nicaragua to form what is now Ometepe Island are called Concepción and Maderas. Adventure seekers can climb the still active Concepción volcano, though it is a grueling ten hour trek to the top. -

ERES UN UNIVERSO DE UNIVERSOS You Are a Universe Of
ERES UN UNIVERSO DE UNIVERSOS you are a universe of universes Reconnecting with the human aspects of medicine through field experiences on La Isla de Ometepe Nicaragua—la isla de Ometepe Nicaragua—the island of Ometepe el 16 de julio al 29 de julio, 2007 July 16—July 29, 2007 Lauren Kelly Dr. Pamela B. Kleiber University of Georgia “Ama tu ritmo . .” Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos; eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números disperos pitagoriza en tus constelaciones. Escucha al retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina; mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. RUBEN DARIO 2 “Love Your Rhythm . .” Love your rhythm and rhythm your actions in obedience to its law, and your poetry as well; you are a universe of universes, and your soul a fountain of song. The celestial unity that you presuppose will make varied worlds germinate within you, and, as your scattered poems resound, philosophize like Pythagoras among your constellations. Listen to the divine rhetoric of the bird in the air, and divine the geometric radiation of the night; slay silent indifference and slay pearl on crystalline pearl there where truth pours out her urn. RUBEN DARIO translated by STANLEY APPLEBAUM Darío, Rubén. Cuentos y Poesías/Stories and Poems. Ed. and Trans. Stanley Appelbaum. New York: Dover Publications, Inc., 2002. -

Establecimiento Comercial Direccion a & M Energy
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DIRECCION A & M ENERGY - ALTAGRACIA SEMAFAROS RACACHACA 50 VRS ABAJO ABRAHAMS MULTIBUSINESS - CENTRO CENTRO COMERCIAL MANAGUA MODULO C47 COMERCIAL MANAGUA ACADEMIA EUROPEA - CHINANDEGA COLEGIO SAN LUIS BELTRA CHINANDEGA ACADEMIA EUROPEA - ESTELI ESTELI ACADEMIA EUROPEA - MANAGUA ALKE C. MASAYA 1C ABAJO 1C AL SUR ACADEMIA EUROPEA - MATAGALPA COLEGIO SAN LUIS FRENTE A CATEDRAL MATAGALPA ACADEMIA EUROPEA - MULTICENTRO LAS MULTICENTRO LAS AMERICAS CONTIGUO A PROCREDIT AMERICAS ACADEMIA EUROPEA - PLAZA ENTHEOS PLAZA ENTHEOS KM 13 CARRETERA A MASAYA ACCESORIOS CHAMORRO-RIVAS, DE LA POLICIA NACIONAL 75 ACCESORIOS CHAMORRO - RIVAS MTS AL OESTE,RIVAS. ACCESORIOS DUARTE - MULTICENTRO LAS ACCESOSRIO DUARTE, MULTICENTRO LAS AMERICAS II PISO AMERICAS FRENTE A TOP BRANDS, MANAGUA ACCESORIOS EL TITI - BA SAN JOSE MANAGUA BO SAN JOSE ORIENTAL DONDE FUE CINE SALINAS 1 ORIENTAL C NORTE 75 VRS ESTE ACEROS DE NICARAGUA - BARRIO SANTA BO. SANTA ANA, DEL ARBOLITO 50 VRS AL SUR M/D ACEROS DE ANA NICARAGUA MANAGUA ACEROS SUECOS DE NICARAGUA S.A. - SEMAFOROS DEL REDENTOR 2 C AL LAGO ½ C ABAJO, BARRIO 19 DE JULIO MANAGUA, NICARAGUA. ACSA DELICIAS DEL VOLGA DELICIAS DEL VOLGA 1C. ABAJO 1/2C SUR PLAZA BRAZIL MODULO # 5, FRENTE A LA ROTONDA ADELA SALON - PLAZA BRAZIL UNIVERSITARIA CAMINO DE ORIENTE MODULO A-1 FRENTE A CARRETERA A AEROMUNDO MASAYA BO. BOSQUE DE JUIGALPAN ROTONDA 1C. NORTE CASA H5 AESTHETIC CLINIC - JUIGALPA JUIGALPA AGENCIA DE VIAJE MADROÑO TOURS AND DE REPSA BOLONIA 1/2 C ABAJO M/D. TRAVEL - MANAGUA REPARTO SERRANO DE TRANSNICA 200 MTS AL NORTE PLAZA AGENCIA DE VIAJES AHORROS VIAJEROS CONSUELO MODULO 7 DETRAS DE LA CATEDRAL PLAZA LIBERTAD MODULO 12 CONTIGUO A BANPRO - TELF. -

Range-Wide Population Assessment of the Endangered Yellow-Naped Amazon (Amazona Auropalliata)
diversity Article Range-Wide Population Assessment of the Endangered Yellow-Naped Amazon (Amazona auropalliata) Molly K. Dupin 1,*, Christine R. Dahlin 2 and Timothy F. Wright 1 1 Biology Department, New Mexico State University, Las Cruces, NM 88003, USA; [email protected] 2 Biology Department, University of Pittsburgh at Johnstown, Johnstown, PA 15904, USA; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +1-717-887-1577 Received: 7 September 2020; Accepted: 27 September 2020; Published: 30 September 2020 Abstract: Yellow-naped amazons, Amazona auropalliata, have experienced a dramatic population decline due to persistent habitat loss and poaching. In 2017, BirdLife International changed the species’ status from threatened to endangered and estimated that between 10,000 and 50,000 individuals remained in the wild. An accurate estimate of the number of remaining wild individuals is critical to implementing effective conservation plans. Wright et al. conducted roost count surveys in Costa Rica and Nicaragua during 2016 and published their data in 2019; however, no population data exists for the rest of the range. We conducted roost counts at 28 sites across Mexico, Guatemala, and the Bay Islands in Roatan during 2018 and 2019. We counted 679 birds and combined our data with the published Wright et al. (2019) data for a total of 2361 wild yellow-naped amazons observed across the species’ range. There were fewer roosts detected in the northern region of the range than in the southern region. We found that roosts were most likely to occur in built-up rural and pasture habitat, with 71% found within 100 m of human habitation. -

Raising the Dead: Mortuary Patterns in Pacific Nicaragua
Raising the Dead: Mortuary Patterns in Pacific Nicaragua By Sharisse McCafferty, Geoffrey McCafferty, Celise Chilcote, and Andrea Waters-Rist (University of Calgary) Paper presented in the symposium Re-Conceptualizing Nicaraguan Prehistory for the 2011 meeting of the Society for American Archaeology, Sacramento, CA. Mortuary practices are fundamental expressions of religious ideology and cultural identity. Unfortunately, in Pacific Nicaragua cemeteries are also the principal targets of illegal looting, so relatively few scientific excavations have been conducted. This paper will summarize research on mortuary practices from the recently excavated sites of Santa Isabel, Tepetate and El Rayo, all dating to the Sapoa period (800-1250 CE). While there are some overarching similarities that link the sites, especially through the importance of large, shoe-shaped burial urns, there are also significant differences in mortuary practices. There is also variation among sites in the age, sex and health profiles of interred individuals, which is explored in relation to differences in site function as well as regional mortuary diversity. Finally, these sites provide data for one of the first bioarchaeological analyses of human remains for Pacific Nicaragua, which is hoped to initiate the formation of a regional database. As with most aspects of Nicaraguan prehistory, the relative lack of scientific investigation has impeded detailed interpretation. Mortuary studies are somewhat of an exception to this norm, as several archaeologists have encountered burials and some of these have been published (Figure 1: Map of Nicaragua). The most extensive cemetery was excavated on Ometepe Island, with burials spanning a long time range (Haberland 1992). The Las Placeres cemetery from near the shore of Lake Managua was excavated by Lange as part of his urban survey (Garcia; ). -

Facts About Nicaragua, “Land of Fire and Water”
Facts about Nicaragua, “Land of Fire and Water” ◦ Nicaragua is the largest country in Central America. Its area is about 50,000 square miles, which is close in size to the state of Virginia (Virginia is about 43,000 square miles). ◦The capital of Nicaragua is Managua. ◦ Nicaragua is known as the land of fire and water because it has numerous volcanoes and lakes, as well as two coastlines. ◦There are 19 active and extinct volcanoes on the Pacific side of the country. See web cam images and animations of some of Nicaragua’s volcanoes: http://web- geofisica.ineter.gob.ni/webcam/ Locations of some of Nicaragua’s volcanoes ◦ Spanish is the official language and is spoken by most people in Nicaragua. English and some native languages are spoken on the Caribbean coast. ◦ Nicaragua is the second poorest country in the Americas. Most people in the country work hard, but many struggle to have enough to take care of all their basic needs. ◦The school year in Nicaragua is from early February through late November. Because of a limited number of teachers, schools, and resources, the school day is divided into two shifts and all students attend either in the morning or the afternoon. 1 ◦About 4 out of every 10 children in Nicaragua stop attending school by the age of 15, most often because they need to work to help support their families. ◦The country flag has three horizontal stripes: a white stripe in the middle with a blue stripe above and below it. In the center is the national seal, consisting of a triangle which represents equality and justice. -

Ometepe , Nicaragua
Emergency Medicine Rotation Hospital Heroes y Martires de Ometepe Isla Ometepe, Nicaragua in cooperation with Doctors for Global Health and Natural Doctors International Applicants This is a rotation in a rural emergency department and small hospital in a resource-poor area. It would be appropriate for a second or third year emergency medicine, obstetric- gyncecology, or family practice resident. Spanish proficiency would greatly enhance the experience, but Spanish instruction is available by tutor or school. Background Nicaragua is the second poorest country in the western hemisphere after Haiti, and home to six million people. The Sandanista revolution and Contra war occurred 1979-1987, where a the dictator family Samoza was overthrown. Lasting social effects are pronounced, and as a result of an aggressive literacy campaign, Nicaraguans have one of the highest literacy rates in Latin America. The current government is Sandanista by democratic election, with Daniel Ortega as president, a recent change from twelve years of a Liberal government. Located in Lake Cocibolca, Ometepe Island is the largest freshwater island in the western hemisphere. 35,000 people live on the island, with the primary industries of fishing, cotton, tobacco, and coffee. The only known freshwater sharks in the world swim in Lake Cocibolca, which has depths to more than one mile. It has a few healthposts, usually with a doctor every fourteen days or so, and two medical centers, one of which provides 24/7 emergency care. Definitive care is usually not available on the island, and people who need intensive care or surgery must cross the lake to the mainland. -

Nicaragua! Volume 20, Issue 1 By: Mirka & Ben Newsletter Date February 2015
Page 1 Xavier University Solidarity Welcome to Semester Nicaragua! Volume 20, Issue 1 By: Mirka & Ben Newsletter Date February 2015 NICA UPDATE STILL TO COME…. ¡HOLA! Now that tiful country. So far and fellow group we have finally set- we have climbed members. Granada tled into this amaz- volcanic craters in Although we are en- Atlantic Coast ing country and cul- Masaya, have ex- joying ourselves we Matagalpa ture, we wanted to plored the cathe- are still adjusting to San Jacinto reach out to all our drals of Leon, and the 6:30AM shouting friends, family, alum- have swum in the Nindiri vendors in the barrio, ni, and Xavier faculty fresh waters of the crowing of the Family Week to update you all on Ometepe Island. roosters at the break Sandino Concert our experiences so Not only have we of dawn, and the un- far! It has only been gone on these amaz- bearable heat. Our 3 weeks of learning: ing trips but we are Spanish is slowly im- from trying to sur- also experiencing proving with each vive our morning the daily life of a laugh that we create bus rides to becom- Nicaraguan, helping for our families. ing a part of our the community in We’re excited for Insight into Group new Nicaraguan our different ser- more sweaty bus families. We have Dynamics: vices sites, and con- rides, ice cream already learned so necting while reflect- cones, and dancing Group Theme Song: Hips much about the rich ing with our families that are still to come! Don’t Lie By: Shakira history of “We would want Martín this beau- on our side in the Apoca- lypse.” - Group Hora Nica = At least 30 minutes– 1hr late If it doesn’t flush the first time, pour more water Meet the Group Page 2 Alex Fath Soph. -

August in GCE Mesoamerica CHE Region
SEPTEMBER 28, 2012 August in GCE Mesoamerica CHE Region By August 10 through 12, Global CHE Enterprises & Hispanics for Christ (based in Oregon) were beginning to partner in the Kingdom or God by coordinating the First CHE Vision Seminar to Church Leaders in the Yucatan Mexico Area. A dozen trained leaders from the Izamal area plus Quintana Roo are now praying to receive confirmation from the Holy Spirit as to decide when to continue on to Training of Trainers 1 Seminar TOT1. We pray with them too, Would you join all of us? Pray and let us know you do, please. *********************************************************************** 1Mission (based in Phoenix) and GCE are growing in partnership too. Besides the CHE work going on in Puerto Penasco Sonora (Rocky Point) Mexico, we are expanding to Nicaragua and traveled together to assess how to implement housing projects among CHE villages to empower people to solve their need for decent housing. The need is as urgent as you can see in the following pictures. Fatima and children, a very fruitful volunteer CHE Woman MasterTrainer has already qualified by meeting more than the 200 hours of community volunteer service, so the local CHE Committee (below) has approved to have the first house assigned to Fatima's family at El Limonal village in Chinandega Nicaragua. But many more like widow Argentina (below) on a CHE village on the Island of Ometepe is gladly working to meet the requirement and qualify for a house too. Argentina says the Lord's answer to her prayers is approaching soon. She realizes through CHE God is bringing His Kingdom among them also. -

NICARAGUA A) Cap Gracias SAN FRANCISCO S Vi a Dios Plus De 100 000 Hab
86° DULCE NOMBRE 85° vers PUERTO LEMPIRA 84° 83° Capitale d'État DE CULMÍ Route principale 15° NICARAGUA (plus de 900 000 hab.) ) Cap Gracias S via SAN FRANCISCO go a Dios Plus de 100 000 hab. Autre route DE LA PAZ (Se AUASBILA oco 82° A Río C Lagune Plus de 50 000 hab. Waní Piste I Kum Santa sabel Bilwascarma PA Bismuna Tara L R Waspam Plus de 20 000 hab. Voie ferrée A Siksayali Leimus G Krasa 940 R JUTICALPA ío Plus de 10 000 hab. Aéroport, aérodrome U Cayo Muerto GUCI U Raití l E a p n T e ku g r a as Cocoland Ninayeri Cayos Morrison Dennis Autre localité Volcan actif b uc W vers vers o m at Rí a P D y ío Punta Cayos Miskitos Ocotal Chef-lieu de département Terrain inondable a R Santa Marta Gorda M u Riío G Wawa Lagune Cayos Londres o ia) Cayos Nasa Limite de département í ov y Páhara R g a e c 991 N S o ( Yulú The Witties E SANTA MARÍA o B 1 3 c o Maniwatla MANAGUA CARAZO TEGUCIGALPA o í 1210 Tuapí GUA R Teotecacinte LAS TROJES o C DANLÍ Rí Bonanza Bilwi 14° 2 MASAYA 4 GRANADA R MAYA O Jalapa (ex-Puerto Cabezas) O A R í 0 50 km C I Mina la Rosita o Lagune Karatá v. L NUEVA Wamblán Ku LAS MANOS E ka Barra de Wawa 1326 B ATLA N T IQ UE- N ORD la s 2107 y Santa María SEGOVIA A Siuna (Région autonome) a vers SAN FRANCISCO Murra J I N OTE G A S H Pic Mogotón I Wani o Dipilto ( SANTA ROSA DE LIMA El Jícaro R Baká í o t Wiwilí San José E Saslaya Lagune de Ocotal Ba M Quilalí de Bocay R m Wounta vers 1650 NACAOME 1750 i SALVADOR ban ca Kilambé È a e I R L t MADR Z D SAN MIGUEL lu Somoto ío Kuikuina Limbaika e L u SAN SALVADOR SAN SAN LORENZO -

African Tilapia in Lake Nicaragua Author(S): Kenneth R
African Tilapia in Lake Nicaragua Author(s): Kenneth R. McKaye, Joseph D. Ryan, Jay R. Stauffer, Jr., Lorenzo J. Lopez Perez, Gabriel I. Vega, Eric P. van den Berghe Source: BioScience, Vol. 45, No. 6 (Jun., 1995), pp. 406-411 Published by: University of California Press on behalf of the American Institute of Biological Sciences Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1312721 . Accessed: 29/08/2011 17:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. University of California Press and American Institute of Biological Sciences are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to BioScience. http://www.jstor.org African Tilapia in Lake Nicaragua Ecosystem in transition Kenneth R. McKaye, Joseph D. Ryan, Jay R. Stauffer Jr., Lorenzo J. Lopez Perez, Gabriel I. Vega, and Eric P. van den Berghe L ake Nicaragua contains more (1.17 x 105 km2) flow into the Car- than 40 species of fish, in- ibbean Sea and discharge an im- cluding 16 recognized spe- Swift, aggressive mense amount of fresh water (ap- cies (Thorson 1976) of native management of tilapia proximately 2.6 x 1011 m3) and cichlids and additional undescribed suspended sediments along the 450 cichlids.1 The lake is also inhabited is needed to mitigate km of coast. -
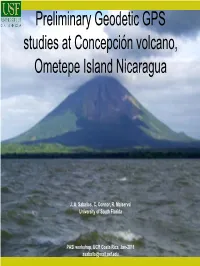
Preliminary Geodetic GPS Studies at Concepcion Volcano, Ometepe
Preliminary Geodetic GPS studies at Concepción volcano, Ometepe Island Nicaragua J. A. Saballos, C. Connor, R. Malservsi University of South Florida PASI workshop, UCR Costa Rica, Jan-2011 [email protected] Motivation of this research Is Concepción volcano spreading by the action of gravity? E-W radial spreading should be the fastest according to Borgia and van Wyk de Vries, 2003. Motivation of this research Is Concepción volcano spreading by the action of gravity? E-W radial spreading should be the fastest according to Borgia and van Wyk de Vries, 2003. Is Concepción volcano sinking by its own load in the lake sediments? The volcano’s load should sink the island, which should be detectable by high accuracy geodetic data (Borgia and van Wyk de ries, 2003). Motivation of this research Is Concepción volcano spreading by the action of gravity? E-W radial spreading should be the fastest according to Borgia and van Wyk de Vries, 2003. Is Concepción volcano sinking by its own load in the lake sediments? The volcano’s load should sink the island, which should be detectable by high accuracy geodetic data (Borgia and van Wyk de ries, 2003). The short-term hazards heavily rely on these facts and current volcanic activity Geological setting § Ometepe Island rests on top a 1 Km-thick Quaternary lake sediments (silt & clay) From: Borgia, A. and van Wyk de Vries, B., 2003. The volcano-tectonic evolution of Concepción, Nicaragua. Bull Volcanol, 65:248-266 Geological setting § Ometepe Island rests on top a 1 Km-thick Quaternary lake sediments (silt & clay) § The eastern limb of the Pliocene Rivas Anticline lies on W edge of the Ometepe Island From: Borgia, A.