Camisa Negra.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Program Notes & Translations
Awakenings Sunday, May 15, 2016 7:00 PM Program Notes & Translations Lizsaopbreantoh Malanga with Rami Sarieddine, piano Kelly Herrmann, flute Cathryn Gaylord, bassoon Alexander Bonus, harpsichord László Z. Bitó Conservatory Performance Space Bard College Conservatory of Music Free and Open to the Public Program Changing Light (2002) Kaija Saariaho (b. 1952) Kelly Herrmann, flute Cuatro sonetos de amor (1998) Mark Carlson (b. 1952) Recordarás Amarra tu corazón al mio Cuando yo muera Reposa con tu sueño en mi sueño Three Early Songs (1947) George Crumb (b.1929) Night Let it be forgotten Wind Elegy Intermission Le Café Nicolas Bernier (1665-1734) Prelude Recitatif: Agréable café quels climats inconnus Air: Favorable liqueur dont mon âme est ravie Recitatif: L'astre dont chaque nuit la claret Air: Café du jus de la bouteille Recitatif: Quand une habile main t'apprête Air: Ô toi liqueur que j'aime Kelly Herrmann, flute Cathryn Gaylord, bassoon Alexander Bonus, harpsichord Gott im Frühlinge Franz Schubert (1797-1828) O ihr Zärtlichen Einojuhani Rautavaara (b.1928) Schöne Fremde Robert Schumann (1810-1856) Waldseligkeit Richard Strauss (1864-1949) Wie froh und frisch Johannes Brahms (1833-1897) The Lorelei George Gershwin (1898-1937) Amor William Bolcom (b. 1938) Phenomenal Woman David Garner (b. 1954) Program Notes & Translations An awakening can happen at any point in time and can be inspired by the marvels of the natural world: a spiritual awakening of the renewal of our spirit, awakening from dreams whether they are imagined or realized, the awakening to a new sense of self brought on by a momentous occasion. During my time in the Hudson Valley, I have experienced many of these awakenings and those experiences have inspired this evening’s program. -

Desgarra El Corazón Con El Alma
Antología de JCP Antología de JCP Dedicatoria A las personas que han formado un lugar especial en mi corazon. A mi madre que amo y adoro a mis hermanos y mi padre que ha sido una fuerte inspiracion y a mis niños y a mi extrañable abuelo \"cala\" Página 2/365 Antología de JCP Agradecimiento A una buena amiga y a la mujer que amo..que hizo mi vida mas placentera y estubo conmigo en todo momento y fue compañera de aventura de lagrimas y risas Página 3/365 Antología de JCP Sobre el autor JcLoboRamirez surgio el seudonimo nace de mi nombre inapirado por mi padre y mi abuelo el apodo\"lobo\"es porque mi vida ha sido solitaria y dura pero como los lobos siempre cuida de la manada aunque no este cerca de ella y Ramires apellido de mi abuelo que lo recuerdo mucho y lo admiro Página 4/365 Antología de JCP índice Mi ultimo deseo Mi adicción Recuerdos mi manera de amarte He renunciado a ti Que quieres de mi Soy lo que decidas que sea Latidos compartidos Irremplazable Ideas me invaden de algo que veo que no pasara, mensajes contradictorios angustia de un dolor profundo, una mirada perdida en un horizonte de emociones infinito, dos corazones desgarrados, nuestras agonías que matan los sentimientos, las pérdidas que tú y yo nunca llenaremos vacíos de un agujero negro de muerte en vida, mi mundo camina pero no de la mano de los arcoiris;han dejado de existir, las ilusiones muertas las sombras de un olvido, el manto de constelaciones que dibujaban tus abrazos que aun siento junto a mí, abraso el olvido y acarició y aprieto con todas las fuerzas de mi corazón tus recuerdos, irremplazable como el sol y la luna; he intentado ser tu por un momento, para así poder sentirte y ver que dicen tus ojos y lo que ocurre detrás de tus lágrimas y probarlas en mis labios, se derrumba todo lo que un día construimos juntos, lo que llegamos a ser, despierto, dormido noche o día, puedo escuchar el lamento de tu alma, el dolor inminente, eres irremplazable mi corazón tiembla y mi cuerpo colapsa, hay una lagrima tuya, es la pena que nos mueve, el orgullo que es grande. -

Entrevista a Juanes: “Un Rato Con Juanes” Por Gabriel De Lerma (Adaptado De La Entrevista a Juanes De Rdselecciones.Com)
Entrevista a Juanes: “Un Rato Con Juanes” Por Gabriel de Lerma (Adaptado de la Entrevista a Juanes de rdselecciones.com) El popular cantante colombiano habla sobre su papel de padre y esposo, y el trabajo en su fundación. Pocos podrían imaginar que ese muchacho de cabello corto que acomoda sus propias valijas en una camioneta estacionada frente al lobby de un hotel, ha vendido 10 millones de discos. Este personaje es Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes. Entre las cosas que acomoda en la camioneta están los regalos que les lleva a sus hijas Luna y Paloma, de cuatro y dos años, respectivamente. Juanes, además de ser uno de los cantautores más populares del momento en muchas regiones del mundo, es papá y esposo. Por otra parte, Juanes ha dedicado tiempo, dinero y energía a su Fundación “Mi Sangre”, con la cual ayuda a las víctimas de las minas anti-personas en Colombia. Ha contribuido a la lucha contra el SIDA y colaboró con los sobrevivientes del devastador terremoto que asoló recientemente al Perú. ¿Pregunta Ejemplo? Juanes: Realmente no. Lo que está en las canciones es la verdad. La música es el reflejo de mi realidad ¿Pregunta 1? Juanes: Yo diría que aproximadamente a los siete u ocho años. Recuerdo que compuse la primera canción con mi hermano mayor. Él me preguntaba cómo era posible que se me hiciera tan fácil, y yo le decía: “No sé por qué lo puedo hacer tan fácil, pero me nace así”. Spanish4Teachers.org All Rights Reserved 1 ¿Pregunta 2? Juanes: Claro. Mi padre cantaba, y también lo hacía mi hermano mayor. -

Missionary Disciples: Witness of God's Love
MISSIONARY DISCIPLES: WITNESS OF GOD’S LOVE SESSION #1: Called to a Loving Encounter with Jesus in the Church Symbols: Blindfolds, V Encuentro Mission and Consultation Journal Objectives: Share experiences of encounter with Jesus and how he seeks us out first so we can see Deepen our understanding our baptismal call to be missionary disciples Prepare as missionary disciples to give priority to those who need it most GAME/ICEBREAKER (both games below are circle games and require you starting in a circle) Picnic Icebreaker {POSSIBLE SUPPLIES NEEDED: NONE} Tell participants you are going on an imaginary picnic. Ask the participants to go around the room introducing themselves by saying their names and a food to bring that begins with the first letter of the name. (I’m Greg and I’m bringing grapes.) The next person must give the names and foods of everyone who came before, then his/her own name (That’s Greg and he’s bringing grapes; I’m Alice and I’m bringing apples.) Facilitators usually go last, so that they have to repeat everyone’s name Toss-Ball Icebreaker {POSSIBLE SUPPLIES NEEDED: 1-2 nerf foam balls, possible name tags} Start with everyone having a name tag and have facilitator begin and say I’m Andy and I’m throwing the ball to Sally. Sally then throws it to someone else mentioning them by name. Then have people start taking name tags off and still passing ball around. (Variation #1: introduce a second ball to make the game fun and hectic. Variation #2: Don’t use nametags, just begin by saying your name out loud a few times and tell them to remember the names) SONGS/VIDEOS (there are already suggestions of songs those are encouraged or below are additional and/or replacement options) Amazing Grace – Lyrics: …I once was lost, but now I’m found, was blind but now I see… YouTube Video - 4:42min https:// www.youtube.com/watch?v=tGlMd53So0A NOTES: you can play this in the background as people walk in OR play this as part of the opening prayer (w/Prayer of V Encuentro) OR End the session with this prayer. -

Ya Vienen Llegando Los Latin Grammy
Image not found or type unknown www.juventudrebelde.cu Image not found or type unknown Foot cover de Noticia Autor: Juventud Rebelde Publicado: 10/11/2017 | 05:19 pm Ya vienen llegando los Latin Grammy La 18va edición de los premios Latin Grammy llegará en apenas unos días, para este 16 de noviembre, y ya numerosos medios comienzan a anunciar la noche como uno de los espactáculos más esperados Publicado: Viernes 10 noviembre 2017 | 05:23:30 pm. Publicado por: Juventud Rebelde La 18va edición de los premios Latin Grammy llegará en apenas unos días, para este 16 de noviembre, y ya numerosos medios comienzan a anunciar la noche como uno de los espactáculos más esperados en el mundo musical. Sin embargo, no faltan las críticas a la trayectoria de esos lauros de la Academia. Muchos, músicos, académicos y público en general, creen cada vez más que los lauros están recayendo sobre artistas muy mercantiles, o que en numerosas ocasiones los dueños de disqueras pueden formar parte del jurado, lo cual compromete las votaciones. Y de seguro el debate este año se dará la noche de las premiaciones. Por eso JR, a una semana del evento que sin duda atrae muchísimas miradas, te regala la lista de nominados de este año y te invita, como siempre, a contarnos qué crees de los premios. Los nominados al Álbum Del Año Image not found or type unknown Ruben Blades repite este año nominaciones en varios apartados. Salsa Big Band — Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta Obras Son Amores — Antonio Carmona A La Mar — Vicente García Fénix — Nicky Jam Mis Planes Son Amarte — Juanes La Trenza — Mon Laferte Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De LosMacorinos,Vol. -
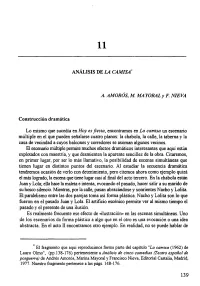
Análisis De La Camisa'
11 ANÁLISIS DE LA CAMISA' A. AMORÓS, M. MA YORALy F. NIEVA Construcción dramática Lo mismo que sucedía en Hoy es fiesta, encontramos en La camisa un escenario múltiple en el que pueden señalarse cuatro planos: la chabola, la calle, la taberna y la casa de vecindad a cuyos balcones y corredores se asoman algunos vecinos. El escenario múltiple permite muchos efectos dramáticos interesantes que aquí están explotados con maestría, y que desmienten la aparente sencillez de la obra. Citaremos, en primer lugar, por ser lo más llamativo, la posibilidad de escenas simultáneas que tienen lugar en distintos puntos del escenario. Al estudiar la secuencia dramática tendremos ocasión de verlo con detenimiento, pero citemos ahora como ejemplo quizá el más logrado, la escena que tiene lugar casi al final del acto tercero. En la chabola están Juan y Lola; ella hace la maleta e intenta, evocando el pasado, hacer salir a su marido de su hosco silencio. Mientras, por la calle, pasan abrazándose y sonrientes Nacho y Lolita. El paraleüsmo entre las dos parejas toma así forma plástica. Nacho y Lolita son lo que fueron en el pasado Juan y Lola. El artificio escénico permite ver al mismo tiempo el pasado y el presente de una ilusión. Es realmente frecuente ese efecto de «ilustración» en las escenas simultáneas. Uno de los escenarios da forma plástica a algo que en el otro es una evocación o una idea abstracta. En el acto II encontramos otro ejemplo. En realidad, no se puede hablar de El fragmento que aquí reproducimos forma parte del capítulo "La camisa (1962) de Lauro Olmo", (pp.138-176) perteneciente & Análisis de cinco comedias (Teatro español de posguerra) de Andrés Amorós, Marina Mayoral y Francisco Nieva, Editorial Castalia, Madrid, 1977. -

Antología De Kavanarudén Antología De Kavanarudén
Antología de kavanarudén Antología de kavanarudén Dedicatoria A Pedro Gómez Casado A mis amigos y lectores, que con sus comentarios me han animado a seguir adelante con este don de la escritura. A mis padres, quienes me donaron y dieron la vida A todos los que aman la vida y tomándola en serio, hacen de ella un libro abierto donde se puede aprender. Página 2/1101 Antología de kavanarudén Agradecimiento Al buen Dios por el don de la vida, de la escritura, de la sensibilidad y el amor. A P.G. por todo cuando me da. A la vida misma con todo cuando he vivido. Página 3/1101 Antología de kavanarudén Sobre el autor Profesor Me considero un peregrino de la vida que ama lo bello y disfruta de los pequeños momentos y las pequeñas cosas. Un caminante que sabe valorar el diálogo fraterno y sincero con el amigo, compartiendo con él una copa de vino y las diversas experiencias. Un eterno amante. Un eterno soñador con los pies sobre la tierra. Un eterno optimista que confía y cree en la nobleza del corazón humano. Página 4/1101 Antología de kavanarudén índice Confía en mí Ébano y armiño Volando entre versos Simplemente un sueño Eres todo Quédate amor Mi corazón Inspiración poética Te extraño Enséñame amor mío Contemplación Haiku Sentir pasajero Tierra mojada Tiempo Amar Naves ancladas Fresca primavera Meditación del alma Haiku La ignorancia del \"sabio\" Aquí estoy Alma de poeta Página 5/1101 Antología de kavanarudén A mi amigo Jonathan Hurtado gran pianista Fino compás de mi caminar sereno Sentimientos malditos Haiku Soy tuyo Haiku Nuevos horizontes Haiku Almas solitarias A ti, mi querida musa Tejer nuestra historia Perdido en algún lugar Tu amor Haiku No temas en ser tú mismo Tu querer Amándote despacio El lago Llévame contigo Quiero aprender a amarte Haiku Mágica melodía Tu existir Haiku Súplica Página 6/1101 Antología de kavanarudén Noche divina Haiku A ti madre adorada La singular historia de Daniel Ser Pensándote Hay momentos... -

Wilberto Palomares
1 TE PROMETO APOCALIPSIS De Wilberto Palomares Música de fondo. Canciones románticas de los 90´s. Entre llamadas entra, recoge, cosas y sales. Openning Oscuro total en sala y escenario– Voz en off de un hombre / Poema “Tu boca” de Julio Cortázar. Capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. En la pantalla aparecen las escenas de amor más representativas de películas como: Casa Blanca, Desayuno en Tiffany´, Jamás Besada, Ghost, Titanic, entre otras. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. -

Title LT-3, 170 Songs
TITLE NO ARTIST ABREME LA PUERTA 2015 GUILLERMO DÁVILA ACOMPAÑAME A ESTAR SOLO 2016 ARJONA ADIÓS 2017 ALBAZO ADIÓS AMOR DE MI VIDA 2018 VALLENATO ALGO DENTRO DE MI SE MUERE 2019 VALLENATO AMIGA MÍA 2020 SANZ AMORES DEL BUENO 2021 REYLI ANGEL DE LUZ 2022 JF VALASCO ASEREJE 2023 LAS KETCHUP ATADO A UN SENTIMIENTO 2024 MIGUEL MATEOS AVECILLA 2025 ALBAZO AVISPAS 2026 JUAN LUIS GUERRA AY AMOR 2027 ANA GABRIEL BANDIDO 2028 ANA BÁRBARA BARCO A LA DERIVA 2029 GUILLERMO DÁVILA BLANCO BLANCO ES MI PASIÓN 2030 FUTBOLERO BLANCO EL CORAZÓN Y EL ALMA 2031 FUTBOLERO BOOM BOOM 2032 CHAYANNE CÁMBIALE LAS PILAS 2033 MENUDO CELOS 2034 DANIELA ROMO CHICO TIENES QUE CUIDARTE 2035 HOMBRES G CLARIDAD 2036 MENUDO COMO ME HACES FALTA 2037 MARCO ANTONIO COMO UNA NUBE 2038 MARCOS LLUNAS COMPLETAMENTE ENAMORADOS 2039 EROS CONFIÉSAME 2040 FONSECA CONTRA VIENTO Y MAREA 2041 CHAYANNE CUANDO 2042 ARJONA CUANDO SE ACABA EL AMOR 2043 GUILLERMO DÁVILA CUIDARTE EL ALMA 2044 CHAYANNE CULPABLE 2045 VICENTICO CUMBIA REBELDE 2046 RBD DALE DALE BARCELONA 2047 BARCELONA DÉJAME INTENTAR 2048 CARLOS MATA DESDE EL DÍA EN QUE TE CONOCÍ 2049 MARC ANTHONY DESDE QUE TE VI 2050 NATALINO DESNUDA 2051 ARJONA DESPERTARE 2052 JORGE MORENO DESTINO 2053 ANA GABRIEL DEVUÉLVEME LA VIDA 2054 D. BUSTAMANTE DON 2055 MIRANDA DUELE EL AMOR 2056 ALEKS SYNTE DULCES BESOS 2057 MENUDO EL CANELAZO 2058 ALBAZO Title LT-3, 170 songs TITLE NO ARTIST EL EXTRAÑO DE PELO LARGO 2059 ENANITOS VERDES EL SOL NO REGRESA 2060 LA 5TA ESTACION EL ÚLTIMO ADIÓS 2061 PAULINA RUBIO ENSÉÑAME A OLVIDARTE 2062 GILBERTO SANTA -

Enamorarse-De-Un-Incendio-2015.Pdf
ENAMORARSE DE UN INCENDIO (reescritura libre en torno a “Romeo y Julieta” de William Shakespeare) EDUARDO PAVEZ GOYE PERSONAJES VIVIANA: Guionista, jefa de equipo. VICENTE: Guionista, ex esposo de Viviana. STEPHAN: Joven guionista, actual novio de Viviana. CELESTE: Asistente de guión. BÉLGICA: Cantante de ópera. FEDERICO: Esposo de Bélgica. FRANCIS: Joven inglés, novio de Renata. RENATA: Poetiza jamás publicada. ESTER: Curadora de arte. ROBERTO: Vendedor de arte, dueño de una galería. JULIÁN: Pintor de naturalezas muertas. MARLENE: Joven inglesa, novia de Roberto. “He jests at scars that never felt a wound…” Romeo, “ROMEO & JULIET” ESCENA 1 Es un living vacío. Escuchamos voces que se acercan desde el pasillo del edificio. Celeste abre la puerta y tras ella, aparecen Stephan, Vicente y Viviana. Esta última se encuentra leyendo una carta que, al parecer, está terminando. VIVIANA: Es por ello que el proyecto presentado necesita replantearse según los lineamientos antes listados. Atentamente, departamento de producción, área ficción. Bla bla bla. (pausa) ¿Se dan cuenta? CELESTE: Por lo menos no nos mandaron a la mierda. ¿Se pueden sacar los zapatos, por favor? VIVIANA: ¿Tienes el texto de la reunión? CELESTE: Sí, acá. Básicamente, dijeron que había que reformular todo. Perdón, los zapatos, porfa. Dijeron que les gustaba la idea que fuera una historia de amor. Pero el resto hay que cambiarlo. VIVIANA: O sea todo. Stephan revisa su teléfono. Mira algo en la pantalla, suspira. VICENTE: Entonces esto debe ser STEPHAN: Se me está acabando la “una historia de amor”, ¿no? Es lo batería del teléfono. Voy abajo y único que quedó de todo lo que les vuelvo en un minuto. -

The Latin Academy of Recording Arts & Sciences
Page | 1 THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC. Final Nominations List 18th Annual Latin GRAMMY® Awards For recordings released during the Eligibility Year July 1, 2016 through May 31, 2017 General Field Category 1 Record Of The Year Grabación del Año Gravação do Ano Award to the Artist(s), Album Producer(s), Recording Engineer(s), and/or Mixer(s), and Mastering Engineer(s) if other than the artist. Premio al Artista(s), Productor(es) del Álbum, Ingeniero(s) de Grabación, Ingenieros de Mezcla y Masterizadores si es(son) otro(s) diferente(s) al artista. Prêmio ao(s) Artista(s), Produtor(es) do Álbum, Engenheiro(s) de Gravação Mixagem e Masterização, se outro que não o próprio Artista. • La Flor De La Canela Rubén Blades Manuel Garrido-Lecca, Edu Olivé Gomez, Mabela Martínez & Susana Roca Rey, record producers; Edu Olivé Gomez, Ignacio Molino & Oscar Martín Santisteban Cole, recording engineers; Keith Morrison, mixer; Andrés Mayo, mastering engineer Track from: A Chabuca [Sonidos Del Mundo] • El Surco Jorge Drexler Manuel Garrido Lecca, Edu Olivé Gomez, Mabela Martínez & Susana Roca Rey, record producers; Carles Campón, Edu Olivé Gomez & Oscar Martin Santisteban Cole, recording engineers; Keith Morrison, mixer; Andrés Mayo, mastering engineer Track from: A Chabuca [Sonidos Del Mundo] • Quiero Que Vuelvas Alejandro Fernández Aureo Baqueiro, record producer; Aureo Baqueiro, recording engineer; Rafa Sardina, mixer; Dave Kutch, mastering engineer [Universal Music Latino] • Despacito Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee Mauricio Rengifo -

Pablo Neruda
Cien sonetos de amor 100 LOVE SONNETS PABLO NERUDA Translated by Stephen Tapscott CIEN SONETOS DE AMOR 1 0 0 LOVE SONNETS -TEXAO CIEN SONETOS DE AMOR 1 0 0 LO VE SONNETS PABLO NERUDA Translated by Stephen Tapscott UNIVERSITY OF TEXAS PRESS AUSTIN Copyright © Pablo Neruda, 1959 and Heirs of Pablo Neruda Copyright © 1986 by the University of Texas Press All rights reserved Printed in the United States of America Twenty-third paperback printing, 2014 Originally published as Cien sonetos de amor Copyright © Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1960 Requests for permission to reproduce material from this work should be sent to: Permissions University of Texas Press P.O. Box 7819 Austin, TX 78713-7819 http://utpress.utexas.edu/index.php/rp-form The paper used in this book meets the minimum requirements of a n si/ n iso Z39 .4 8 -1 9 9 2 (R1997) (Permanence of Paper). ® Design by Lindsay Starr LIBRARY OF CONGRESS CATALO GING-IN-PUBLIC ATION DATA Neruda, Pablo, 1904-1973. One hundred love sonnets = Cien sonetos de amor. Ineludes Índex. 1. Love poetry, Chilean—Translations into English. 2. Love Poetry, English— Translations from Spanish. 3. Sonnets, Chilean—Translations into English. 4. Sonnets, English— Translations from Spanish. 5. Love poetry, Chilean. 6. Sonnets, Chilean. I. Tapscott, Stephen, 1948- . II. Title. III. Title: Cien sonetos de amor. PQ8097.N4C513 1986 861 85-26421 isb n 978-0-292-75760-8 (cloth) isb n 978-0-292-75651-9 (pbk.) Frontispiece: Pablo Neruda and Matilde Urrutia CONTENTS vii translator’s note 2 DEDICATION 4 Mañana | Morning 70 Mediodía | Afternoon 115 Tarde | Evening 167 Noche | Night 213 NOTES 219 INDEX OF FIRST LINES TRANSLATOR’S NOTE for some time now I have wanted to transíate Pablo Neruda’s Cien sonetos de amor, which first appeared in Spanish in 1960 but which is still virtually unknown to English-language readers.