Libro IRIGOYEN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
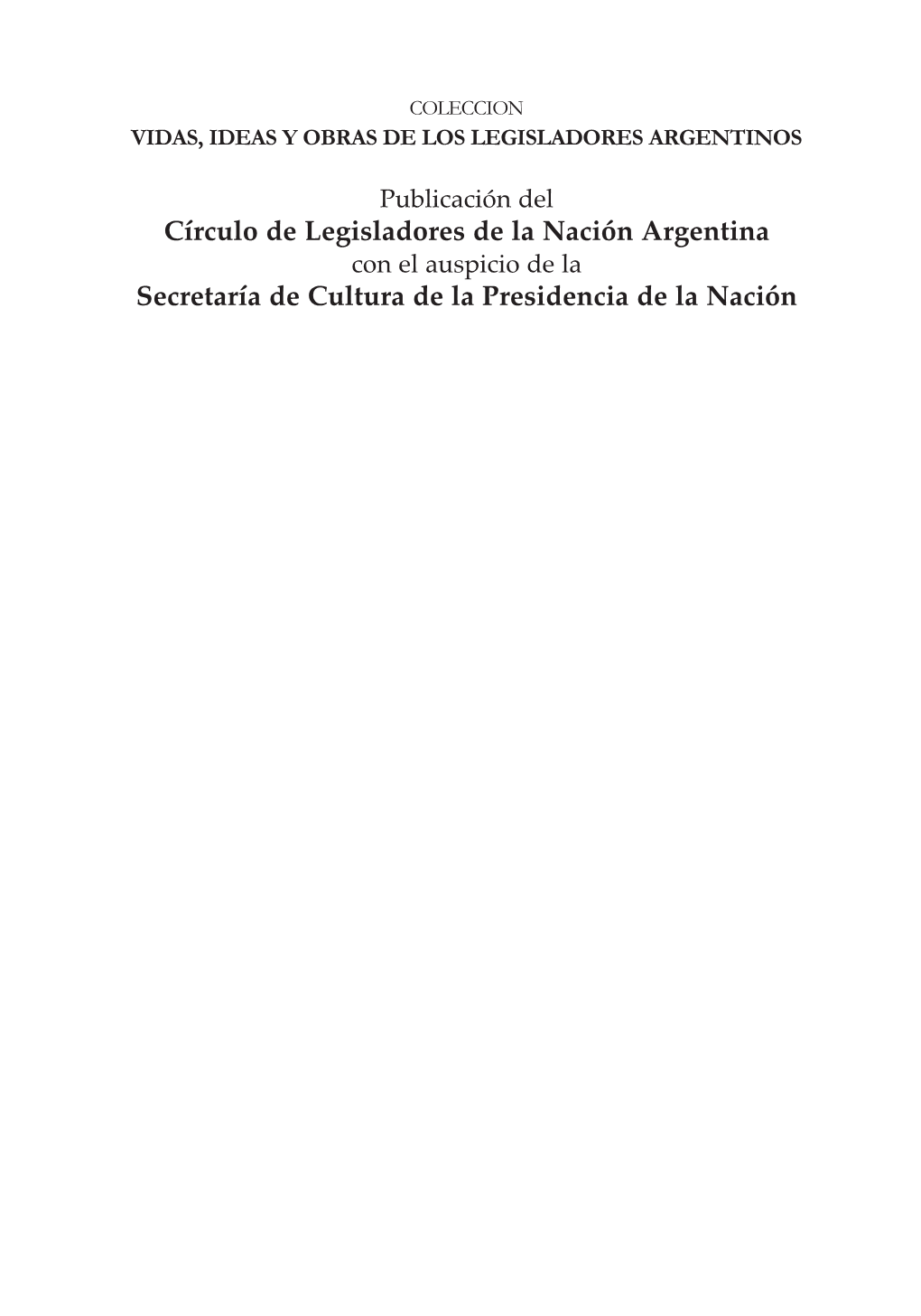
Load more
Recommended publications
-

Politics and Elections in Buenos Aires, 1890-1898: the Performance of the Radical Party Author(S): Paula Alonso Source: Journal of Latin American Studies, Vol
Politics and Elections in Buenos Aires, 1890-1898: The Performance of the Radical Party Author(s): Paula Alonso Source: Journal of Latin American Studies, Vol. 25, No. 3 (Oct., 1993), pp. 465-487 Published by: Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/158264 Accessed: 01-04-2015 00:34 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of Latin American Studies. http://www.jstor.org This content downloaded from 198.91.37.2 on Wed, 01 Apr 2015 00:34:12 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions Politics and Elections in Buenos Aires, I890-1898: The Performance of the Radical Party* PAULA ALONSO Three main political parties regularly contested elections in Argentina in the late nineteenth century: the Partido Autonomista Nacional (PAN), the Uni6n Civica Nacional (UCN), and the Uni6n Civica Radical (UCR).1 However, little is known about the nature of party competition, the contesting parties' electoral performances or the characteristics of their electoral support. Discussion of the electoral politics prior to 9I 2, when the vote became secret and compulsory for all Argentine males over 18 years of age, has been dominated by notions of corruption, repression and lack of opportunity for popular participation. -

El Cristianismo Entre La Civilización Y La Barbarie En Domingo Faustino Sarmiento (1840-1850)
AGUSTIN PODESTA El cristianismo entre la civilización y la barbarie en Domingo Faustino Sarmiento (1840-1850) Resumen Este artículo se desprende de la tesina para la Licenciatura en Teología con Especiali- zación en Historia de la Iglesia, titulada: Los catecismos de Sarmiento. Contextualiza- ción y comentario, defendida en Junio de 2019. Nos proponemos aquí vislumbrar de qué forma el cristianismo, según la concepción de Sarmiento, tiene un protagonismo en la conformación de lo civilizado y de lo barbárico; la religión cristiana como ele mento o nota de civilización o de barbarie. Este abordaje se hará desde un análisis de las obras del sanjuanino: Facundo o civilización y barbarie, Recuerdos de provincia y La conciencia de un niño escritas entre 1840 y 1850. Palabras clave: Domingo Faustino Sarmiento; Catecismos de Sarmiento; Facundo Quiroga; Civilización y Barbarie; religión y moral; ciudadanía. Christianity between Civilization and Barbarism in Domingo Faustino Sarmiento (1840-1850) Abstract This article emerges from the thesis for the Degree in Theology with a Specialization in Church History, entitled: The Catechisms of Sarmiento. Contextualization and com m ent, defended in June 2019. We propose here to glimpse how Christianity, accor- ding to Sarmiento’s conception, has a leading role in the conformation of the civilized and the barbaric; the Christian religion as an element or note of civilization or barba- rism. This approach will be based on an analysis of Sarmiento’s books: Facundo o civi lización y barbarie, Recuerdos de provincia y La conciencia de un niño written betwe- en 1840 and 1850. K eyw ords: Domingo Faustino Sarmiento; Catechisms of Sarmiento; Facundo Quiroga; Civilization and Barbarism; Religion and Moral; Citizenship. -

Assessing the Terrorist Threat in the Tri-Border Area of Brazil, Paraguay and Argentia
ASSESSING THE TERRORIST THREAT IN THE TRI-BORDER AREA OF BRAZIL, PARAGUAY AND ARGENTIA A. F. Trevisi Research Assistant, ICT October 2013 ABSTRACT This report analyzes the terrorist and criminal activities in the Tri-Border Area (TBA) of Brazil, Paraguay and Argentina. It aims to break down the terrorist threat that has emerged from this region by describing its context, considering which groups are present in the TBA and what activities they undertake, and connecting these with operations throughout the continent. Furthermore, it assesses regional and international efforts in the fight against criminal and terrorist organizations in the area. This analysis is based entirely on open sources. * The views expressed in this publication are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the International Institute for Counter-Terrorism (ICT). 2 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................... 3 PART 1. INTRODUCTION ........................................................................................ 4 Geography ................................................................................................................ 4 Foz do Iguaçu ........................................................................................................ 4 Ciudad del Este ...................................................................................................... 5 Puerto Iguazú ........................................................................................................ -

Horario Y Mapa De La Ruta COMBI De Colectivo
Horario y mapa de la línea COMBI de colectivo COMBI Castelar - Morón Ver En Modo Sitio Web La línea COMBI de colectivo (Castelar - Morón) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Castelar - Morón: 7:00 - 20:40 (2) a Terminal Obelisco: 6:00 - 19:40 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea COMBI de colectivo más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea COMBI de colectivo Sentido: Castelar - Morón Horario de la línea COMBI de colectivo 13 paradas Castelar - Morón Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 7:00 - 20:40 martes 7:00 - 20:40 Terminal Obelisco 250 Pellegrini, Carlos miércoles 7:00 - 20:40 Cerrito, 12 jueves 7:00 - 20:40 1111 Rivadavia Av., Buenos Aires viernes 7:00 - 20:40 Lima Y Av. Belgrano sábado 7:00 - 20:40 383 Lima, Buenos Aires domingo 7:00 - 20:40 Lima Y Chile 687 Lima, Buenos Aires Lima Y Carlos Calvo 1000 Lima, Buenos Aires Información de la línea COMBI de colectivo Dirección: Castelar - Morón Colectora Acc. Oeste Y Repetto - Puente Santa Paradas: 13 Rosa Duración del viaje: 52 min J. de Ibañez, Argentina Resumen de la línea: Terminal Obelisco, Cerrito, 12, Lima Y Av. Belgrano, Lima Y Chile, Lima Y Carlos Santa Rosa Y Leandro N. Alem Calvo, Colectora Acc. Oeste Y Repetto - Puente Santa Rosa, Santa Rosa Y Leandro N. Alem, Sarmiento Y Sarmiento Y García García, Sarmiento Y Rodríguez Peña, Sarmiento Y Avellaneda, Sarmiento Y Eslovenia, Machado Y Sarmiento Y Rodríguez Peña Saldías, Machado Y Cabildo Sarmiento Y Avellaneda Sarmiento Y Eslovenia Machado -

Primario.Pdf
Dirección General de Información y Evaluación Educativa Teléfono: (0342) 4571980 int. 2270 Email: [email protected] / [email protected] Establecimientos de Nivel Primario. Provincia de Santa Fe. Año 2010 Localidad Nombre Calle Número Referencia Teléfono E-mail Cód. Jurisd. Región ANGELONI ESCUELA NRO 6132 "MARGARITA BUSTOS DE OVIETTA" COLONIA ANGELONI 03497-15440024 [email protected] 1026132 4 ANGELONI C.E.R. NRO 220 "GENERAL MANUEL BELGRANO" COLONIA ANGELONI - ZONA RURAL 03498 490089 [email protected] 1030220 4 ANGELONI C.E.R.NRO 450 "JUAN BAUTISTA CABRAL" COLONIA ANGELONI-ZONA RURAL 03498 427533 [email protected] 1030450 4 AROCENA ESCUELA NRO 297 "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN" ESTANISLAO LOPEZ 588 03466 495035 [email protected] 1020297 4 AROCENA ESCUELA NRO 6208 "PERITO FRANCISCO MORENO" DOCTOR ROVERE 529 [email protected] 1026208 4 ARROYO AGUIAR ESCUELA NRO 32 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CORRIENTES 385 0342 4572900 [email protected] 1020032 4 ARROYO DEL MONJE C.E.R. NRO 303 "ANTONIO ARENALES" ARROYO DEL MONJE [email protected] 1030303 4 ARROYO LEYES ESCUELA NRO 30 "DOMINGO GUZMAN SILVA" RUTA 1 KM. 13 0342 4577100 [email protected] 1020030 4 BAJO LAS TUNAS C.E.R. NRO 271 "REPUBLICA ARGENTINA" BAJO LAS TUNAS 0342 4572605 [email protected] 1030271 4 BARRANCAS ESCUELA NRO 291 "MANUEL BELGRANO" RIVADAVIA 190 03466 420286 [email protected] 1020291 4 BARRANCAS ESCUELA NRO 308 "GENERAL JOSÉ DE SAN MARTIN" LISANDRO DE LA TORRE ESQUINA DR. GUENA 03466-420897 [email protected] 1020308 4 BARRANCAS ESCUELA NRO 537 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" BELGRANO 737 03466 421020 [email protected] 1020537 4 BARRANCAS ESCUELA PART.INC.NRO 1095 "NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA ITUZAINGO 894 03466 420269 [email protected] 3021095 N BERNARDO DE IRIGOYEN ESCUELA NRO 6015 "CATAMARCA" SARMIENTO 845 03466 494087 [email protected] 1026015 4 CABAL C.E.R. -

El Alzamiento Radical De 1905 La Última Revolución De Hipólito
Mazzei, Daniel (diciembre 2005). El alzamiento radical de 1905 : La última revolución de Hipólito Yrigoyen. En: Encrucijadas, no. 35. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositoriouba.sisbi.uba.ar> El alzamiento radical de 1905 La última revolución de Hipólito Yrigoyen En los primeros días de febrero de 1905, se inició un alzamiento revolucionario encabezado por Hipólito Yrigoyen, contra lo que él mismo llamó “el Régimen”. Si bien no lograría triunfar en su momento, este intento de sublevación sentó las bases para la apertura política que lograría consumarse en 1912 de la mano de Roque Sáenz Peña y con la elección del propio Yrigoyen en 1916 como el primer presidente elegido democráticamente en el país. DANIEL MAZZEI Licenciado en Historia. Docente de Historia Argentina III, (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), e Historia Social Argentina (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Becario UBACyT. Febrero de 1905. El doctor Manuel Quintana es el Presidente de la Nación. El 12 de octubre de 1904 había sucedido a Julio Argentino Roca, la figura emblemática del régimen político instaurado en 1880, tras la derrota del autonomismo porteño frente a las tropas del Estado Nacional. Roca, y el grupo que lo acompañó en su gestión, conformaron un régimen político de carácter restrictivo, durante el cual el gobierno estaba en manos de una minoría privilegiada que controlaba los principales resortes económicos del país y limitaba la participación del resto de la población. En este régimen oligárquico iniciado en 1880 había elecciones periódicas y se mantenían las reglas de la democracia política. -

Fluent Dysfluency” As Congruent Lexicalization: a Special Case of 1 Radical Code-Mixing
Journal of Language Contact Evolution of languages, contact and discourse VARIA series, Number 2, 2009 "Es gibt keine völlig ungemischte Sprache" (Hugo Schuchardt) J L C - Electronic Revue Downloaded from Brill.com10/03/2021 07:06:00PM via free access II Journal of Language Contact. Evolution of languages, contact and discourse Journal of Language Contact – VARIA 2 (2009) www. jlc-journal.org Downloaded from Brill.com10/03/2021 07:06:00PM via free access Journal of Language Contact. Evolution of languages, contact and discourse III Journal of Language Contact (JLC) Evolution of languages, contact and discourse http://www.jlc-journal.org/ Electronic Revue Editors Alexandra Aikhenvald (James Cook University, Australia) & Robert Nicolaï (Nice & Institut universitaire de France) Associate Editors Rainer Voßen (Frankfurt, Germany), Petr Zima (Prague, Czech Republic) Managing Editor Henning Schreiber (Frankfurt, Germany) JLC publishes two series: The THEMA series is a yearly publication which focuses on a specific topic. Each issue has an Editor who makes decisions in agreement with the editors of JLC. Proposals for contributions should be submitted by email to [email protected] (email subject : "Contribution.JLC.Thema") The VARIA series considers proposals for contributions which are concerned with the aims of JLC as long as they have not been already studied in an issue of the Thema series. Proposals for contributions should be submitted by email to [email protected] and [email protected] (email subject : "Contribution.JLC.Varia") Information for Authors: Papers may be either in English or in French. Please refer to www.jlc-journal.org/ for more detailed. -

Guardia Nacional De Buenos Aires En El Período Del Presidente Julio Argentino Roca
GUARDIA NACIONAL DE BUENOS AIRES EN EL PERÍODO DEL PRESIDENTE JULIO ARGENTINO ROCA. - Autor: Jorge Osvaldo Sillone El presente trabajo es continuación del titulado “Guardia Nacional de Buenos Aires”, publicado en La Revista de la ESG Nro 582 – Sep / Dic 12, del art “Guardia Nacional de Buenos Aires en el Período del presidente Derqui”, publicado en La Revista de la ESG Nro 591 Sep / Dic 15; del art “período del presidente Mitre (Primera Parte)” publicado en La Revista de la ESG Nro 592 Ene / Abr 16; del “art período del presidente Mitre (Segunda parte)” publicado en La Revista ESG Nro 594 Sep/ Dic 2016; del art “período del presidente Sarmiento”, publicado en La Revista de la ESG Nro 595 Ene / Abr 17 y del art. “período del presidente Avellaneda”, publicado en La Revista ESG Nro 596 Mayo / Ago 17 . Es parte de un Proyecto de Investigación desarrollado en la ESG durante los años 2011/12 titulado “Guardias Nacionales” y cuyo archivo se encuentra en ese Instituto Superior – Parte de los contenidos del presente artículo han sido publicados en el libro “Los días de Julio Argentino Roca” 1 Desarrollo: Duración del período 12 de octubre de 1880 - 12 de octubre de 1886 Causa del cese: Concluyó el período Vicepresidente: Adolfo Alsina Orientación Política: Autonomista Nacional Situación Anterior: Ministro de Guerra y Marina Vicepresidente: Francisco B. Madero Gabinete: Benjamín Victorica- Guerra y Marina; Carlos Pellegrini- Guerra y Marina; Juan José Romero- Hacienda; Santiago Cortinez- Hacienda; Wenceslao Pacheco- Hacienda; Antonio del Viso- Interior; Benjamín Paz -Interior; Isaac M. Chavarría- Interior; Bernardo de Irigoyen- Interior; Manuel D. -

Base De Sucursales
BASE DE SUCURSALES CODIGO NIS DENOMINACION CALLE N° CPA LOCALIDAD PROVINCIA A0000 SALTA DEAN FUNES 160 A4400EDD SALTA SALTA A0006 AGUARAY GRAL MARTIN M GUEMES 99 A4566ARA AGUARAY SALTA A0007 APOLINARIO SARAVIA GRAL JUAN B PEYROTTI 100 A4449AVB APOLINARIO SARAVIA SALTA A0008 CACHI AV GRAL MARTIN M GUEMES 102 A4417ARO CACHI SALTA A0009 CAFAYATE AV GUEMES 197 A4427APB CAFAYATE SALTA A0011 AGENCIA CAMPO QUIJANO AV 9 DE JULIO 601 A4407AFA CAMPO QUIJANO SALTA A0013 CERRILLOS FLORENTINO AMEGHINO 215 A4403AGE CERRILLOS SALTA A0014 CHICOANA DR ADOLFO MORILLO 195 A4423AQC CHICOANA SALTA A0015 COLONIA SANTA ROSA SAN MARTIN 318 A4531BPH COLONIA SANTA ROSA SALTA A0016 EL CARRIL LUCIO D ANDREA 100 A4421AJB EL CARRIL SALTA A0017 EL GALPON AV GRAL SAN MARTIN 569 A4444BLF EL GALPON SALTA A0019 EMBARCACION 24 DE SEPTIEMBRE 351 A4550ACG EMBARCACION SALTA A0020 GRAL E. MOSCONI AV 20 DE FEBRERO 0 A4562ADA GENERAL ENRIQUE MOSCONI SALTA A0021 GENERAL GUEMES DR DOMINGO CABRED 201 A4430AME GENERAL GUEMES SALTA A0023 HIPOLITO YRIGOYEN GRAL MARTIN M GUEMES 0 A4532ANA HIPOLITO YRIGOYEN SALTA A0024 JOAQUIN V GONZALEZ GRAL M BELGRANO 315 A4448AHG JOAQUIN V GONZALEZ SALTA A0025 METAN CAP JOSE I SIERRA 358 A4440EPH METAN SALTA A0026 PICHANAL AV SARMIENTO 625 A4534BKG PICHANAL SALTA A0027 POCITOS AV SAN MARTIN 100 A4568AEN SALVADOR MAZZA SALTA A0029 ROSARIO DE LA FRONTERA PROVINCIA DE SALTA 296 A4190CGF ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA A0030 ROSARIO DE LERMA CARLOS PELLEGRINI 201 A4405AZE ROSARIO DE LERMA SALTA A0031 SAN A . DE LOS COBRES AV GRAL M BELGRANO 20 A4411AHN SAN -

Check List and Authors Chec List Open Access | Freely Available at Journal of Species Lists and Distribution
ISSN 1809-127X (online edition) © 2010 Check List and Authors Chec List Open Access | Freely available at www.checklist.org.br Journal of species lists and distribution Culicidae, province of Misiones, northeastern PECIES S Argentina OF José Martín D’Oria 1, Dardo Andrea Martí 1* and Gustavo Carlos Rossi 2 ISTS L 1 Laboratorio de Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. UNaM. CONICET - Félix de Azara 1552, (3300) Posadas, Misiones, Argentina. 2 Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) CCT CONICET, La Plata- UNLP Calle 2 Nº 584, (1902) La Plata, Argentina. * Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: We present a preliminary list of the Culicidae species collected in seven localities at the province of Misiones, Argentina, since the mosquito fauna of this region is poorly known. Mosquito sampling was carried out during spring- summer, between August 2006 and January 2007, the months of highest abundance of these insects. Collection of specimens Anopheles darlingi, Uranotaenia davisi and Howardina fulvithorax is extended. was made with a CDC-like trap (Center for Disease Control and Prevention) in peri-urban zones. Sixty-five species were identified. The geographic distribution of Introduction these species are actual or potential vectors of infectious The province of Misiones has a surface of 30,000 km2 agents that can cause important human diseases (Consoli and is located between Paraguay and Brazil; it comprises and Lourenço-de-Oliveira 1994; Forattini 2002). The part of the phytogeographic region of the semi-deciduous goal of this study was to update the record of mosquito Atlantic forest in its northern portion and the southernmost species in seven localities of the province of Misiones, area of the Distrito de los Campos. -

Los Espacios Fronterizos Binacionales Del Sur Sudamericano En Perspectiva Comparada
UFMS • CAMPUS DO PANTANAL • Curso de Geografia / Mestrado em Estudos Fronteiriços 37 Los Espacios Fronterizos Binacionales del Sur Sudamericano en Perspectiva Comparada ȱĴ* Presentación ello, este artículo sistematiza informa- ción referida a un parte de esta región El propósito de este artículo es do- continental, que se denominará sur de ble: 1. Realizar algunas consideraciones Sudamérica o Sudamérica meridional, y generales para abordar el estudio de las que incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, fronteras como fenómeno social. Este Chile, Paraguay y Uruguay. La razón de objetivo será desarrollado en la primera este recorte es práctica y responde a que sección, bajo el título Puntos de partida la reconstrucción se inició con las fron- teórico-metodológicos. 2. Ofrecer una teras compartidas por la Argentina y caracterización de los espacios fronte- fue avanzando espacialmente hacia las rizos del sur de Sudamérica. Para ello demás. El orden en que se presentarán se utilizará uno de los ejes de análisis los países será alfabético. En función propuestos en la primera sección, el que del grado de avance de cada caso, sobre propone a los espacios fronterizos como algunos espacios fronterizos se tiene sistemas de objetos y acciones. un mejor conocimiento que de otros. Los resultados aquí presentados La exclusión de Perú obedece a una forman parte de una investigación en razón estrictamente pragmática, dada curso que busca describir las fronteras la complejidad que supone agregar un internacionales de Sudamérica. En la país en el proceso de sistematización de medida que se encuentra en sus etapas información. La información se obtuvo iniciales, todavía se cuenta con resul- ȱȱęȱ¢ȱȱȱÇȱ tados poco exhaustivos. -

Julio Argentino Roca: El Mejor Presidente
Sitio Argentino de Producción Animal JULIO ARGENTINO ROCA: EL MEJOR PRESIDENTE Carlos E. Viana. 2013. *Autor del libro “El escenario político sobreiluminado”, miembro del Centro de Estudios Políticos de la UMSA y profesor de teoría política en la UAI. www.produccion-animal.com.ar Volver a: Temas desprendidos de la Historia "PAZ Y ADMINISTRACIÓN". (LEMA DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE ROCA, EN 1880). La visión estratégica: Comenzaba el año 1879 y la altiva República de Chile tenía dos proyectos para su ex- pansión territorial: uno, ocupar la desierta Patagonia argentina; el otro, avanzar sobre los territorios del Pacífico que tenían Bolivia y Perú, ricos en guano y salitre. Se decidió por avanzar hacia el norte y el 14 de febrero de 1879 tomó el entonces puerto boliviano de Antofagasta, lo que dio origen a la segunda guerra del Pacífico, la cual duró cinco años. En ese entonces, el gobierno argentino del presidente Nicolás Avellaneda ejercía su poder sólo sobre el 42 por ciento del actual territorio continental de nuestra Patria. Fue en esos momentos que el ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca, con un brillante sentido de la oportunidad estratégica, ya que dejaba a Chile fuera de juego, dado que esta nación no podía abrir un segundo frente, hizo que el presidente propusiera al Congreso nacional la Campaña del Desierto. La misma terminaría con la ocupación de los territorios que nos correspondían por nuestra herencia hispánica, que llegaban hasta el cabo de Hornos y hasta el norte del Chaco Argentino. APORTE Agrego a lo expuesto que fue Estanislao Zeballos quien diseñó, a pedido de Avellaneda, el plan estratégico de la conquista del desierto en una obra titulada "la Conquista de 15.000 leguas".