Generalidades Sobre Los Perisodáctilos Y Los
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
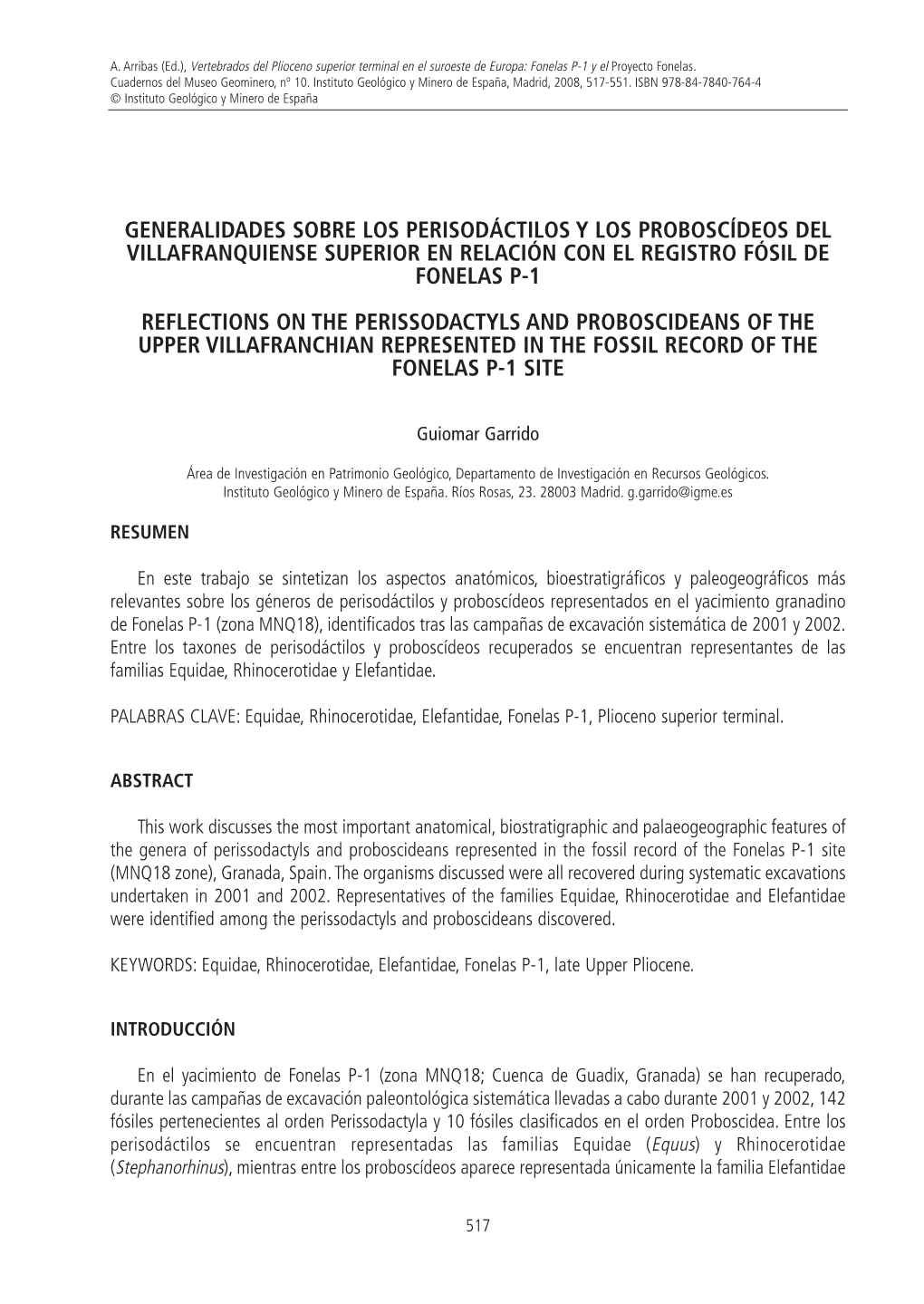
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.Study of Cedral Horses and Their Place in the Mexican Quaternary
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas ISSN: 1026-8774 [email protected] Universidad Nacional Autónoma de México México Alberdi, María Teresa; Arroyo-Cabrales, Joaquín; Marín-Leyva, Alejandro H.; Polaco, Oscar J. Study of Cedral Horses and their place in the Mexican Quaternary Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, vol. 31, núm. 2, 2014, pp. 221-237 Universidad Nacional Autónoma de México Querétaro, México Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57231524006 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS v. 31, núm. 2, 2014,Cedral p. 221-237horses Study of Cedral Horses and their place in the Mexican Quaternary María Teresa Alberdi1, Joaquín Arroyo-Cabrales2, Alejandro H. Marín-Leyva3, and Oscar J. Polaco2† 1 Departamento de Paleobiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, España. 2 Laboratorio de Arqueozoología “M. en C. Ticul Álvarez Solórzano”, Moneda 16, Col. Centro, 06060 México, D. F., Mexico. 3 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, Mexico. * [email protected] ABSTRACT tral; y un nuevo caballo de pequeño tamaño Equus cedralensis sp. nov., conocido hasta ahora sólo en localidades mexicanas. El conocimiento A detailed study has been undertaken with an unique horse de la presencia conjunta de estas tres especies en el Pleistoceno tardío de bone deposit at Cedral, San Luis Potosí, central Mexico. Morphologi- México (género Equus sp.) es importante para entender los modelos de cal and morphometrical characters are used, as well as bivariate and diversidad y extinción en los primeros tiempos de la presencia humana multivariate statistics for both cranial and postcranial elements, and en el continente. -

New Data on the Equus Stenonis Cocchi, 1867 from the Late Pliocene Locality of Sésklo (Thessaly, Greece)
New data on the Equus stenonis Cocchi, 1867 from the late Pliocene locality of Sésklo (Thessaly, Greece) Athanassios ATHANASSIOU University of Athens, Department of Historical Geology and Palaeontology, Panepistimiopolis, 157 84 Athens (Greece) [email protected] Athanassiou A. 2001. — New data on the Equus stenonis Cocchi, 1867 from the late Pliocene locality of Sésklo (Thessaly, Greece). Geodiversitas 23 (3): 439-469. ABSTRACT The equid material from the late Pliocene locality of Sésklo (Thessaly, Greece) is described and compared in this article. It belongs to a large and KEY WORDS fairly stout Equus stenonis form, which shares many morphological characters Mammalia, with the species samples from Saint-Vallier, La Puebla de Valverde and Perissodactyla, Equidae, Olivola, as well as with already known Equus stenonis samples from other Equus stenonis, Greek localities (Dafneró, Vólax). Its main features are the big skull and late Pliocene, limbs, the short protocones and the very simple enamel plication in the teeth. Villafranchian, Thessaly, Large sized and relatively robust stenonid horses are common elements of the Greece. late Pliocene faunas of Greece. RÉSUMÉ Nouvelles données sur l ’Equus stenonis Cocchi, 1867 de la localité pliocène de Sésklo (Thessalie, Grèce). Dans l’article présent, l’équidé de la localité pliocène de Sésklo (Thessalie, Grèce) est décrit et comparé. Il appartient à une forme d’Equus stenonis large MOTS CLÉS et assez robuste, qui a des caractères morphologiques communs avec les Mammalia, échantillons de Saint-Vallier, La Puebla de Valverde et Olivola, ainsi qu’avec Perissodactyla, Equidae, des échantillons déjà connus d’autres localités grecques (Dafneró et Vólax). -

Rancholabrean Vertebrates from the Las Vegas Formation, Nevada
Quaternary International xxx (2017) 1e17 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary International journal homepage: www.elsevier.com/locate/quaint The Tule Springs local fauna: Rancholabrean vertebrates from the Las Vegas Formation, Nevada * Eric Scott a, , Kathleen B. Springer b, James C. Sagebiel c a Dr. John D. Cooper Archaeological and Paleontological Center, California State University, Fullerton, CA 92834, USA b U.S. Geological Survey, Denver Federal Center, Box 25046, MS-980, Denver CO 80225, USA c Vertebrate Paleontology Laboratory, University of Texas at Austin R7600, 10100 Burnet Road, Building 6, Austin, TX 78758, USA article info abstract Article history: A middle to late Pleistocene sedimentary sequence in the upper Las Vegas Wash, north of Las Vegas, Received 8 March 2017 Nevada, has yielded the largest open-site Rancholabrean vertebrate fossil assemblage in the southern Received in revised form Great Basin and Mojave Deserts. Recent paleontologic field studies have led to the discovery of hundreds 19 May 2017 of fossil localities and specimens, greatly extending the geographic and temporal footprint of original Accepted 2 June 2017 investigations in the early 1960s. The significance of the deposits and their entombed fossils led to the Available online xxx preservation of 22,650 acres of the upper Las Vegas Wash as Tule Springs Fossil Beds National Monu- ment. These discoveries also warrant designation of the assemblage as a local fauna, named for the site of the original paleontologic studies at Tule Springs. The large mammal component of the Tule Springs local fauna is dominated by remains of Mammuthus columbi as well as Camelops hesternus, along with less common remains of Equus (including E. -

Necessary to a Clearer Understanding of the Tegionexplored
Article XXVI. -THE FRESH-WATER TERTIARY OF NORTHWESTERN TEXAS. AMERICAN MUSEUM EXPEDITIONS OF I899-I90I. By J. W. GIDLEY. PLATES LII-LVIII. In the spring of I899 Professor Henry F. Osborn sent an expedition, under the leadership of the writer, to the Llano Estacado or Staked Plains in northwestern Texas, for the purpose of exploring the Miocene, Pliocene, and Pleistocene beds previously reported from that region by Professor E. D. Cope and Mr.-W. F. Cummins, of the Texas Geological Survey. This expedition met with such success that a second and third expedition were sent to this region in the successive summers of I900 and I90I. The results of the work of the three years are comprised in this report. The following brief itinerary of the three expeditions seems necessary to a clearer understanding of the tegion explored and the relations of the different localities visited. EXPEDITION OF I899. Clarendon, the county-seat of Donley County, a little town on the Fort Worth and Denver City Railway, was the chief base of outfitting and supplies, and the initial starting-point of the three expeditions. The writer, with Mr. Alban Stewart as assistant and Mr. Alfred Brown as cook and teamster, left Clarendon July i, I899. Going north about ten miles the first camp was estab- lished on Barton Creek, where a thorough exploration of the surrounding country was made. As reported by Cope and Cummins, the beds occupying the tops of the divides in this vicinity are true Miocene and, though of not great vertical thickness nor extensively exposed, are very rich in fossil remains. -

Pleistocene Vertebrates of the Yukon Territory
Quaternary Science Reviews 30 (2011) 2341e2354 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Pleistocene vertebrates of the Yukon Territory C.R. Harington* Canadian Museum of Nature (Paleobiology), Ottawa, K1P 6P4, Canada article info abstract Article history: Unglaciated parts of the Yukon constitute one of the most important areas in North America for yielding Received 16 October 2009 Pleistocene vertebrate fossils. Nearly 30 vertebrate faunal localities are reviewed spanning a period of Received in revised form about 1.6 Ma (million years ago) to the close of the Pleistocene some 10 000 BP (radiocarbon years before 13 July 2010 present, taken as 1950). The vertebrate fossils represent at least 8 species of fishes, 1 amphibian, Accepted 24 May 2011 41 species of birds and 83 species of mammals. Dominant among the large mammals are: steppe bison Available online 20 July 2011 (Bison priscus), horse (Equus sp.), woolly mammoth (Mammuthus primigenius), and caribou (Rangifer tarandus) e signature species of the Mammoth Steppe fauna (Fig. 1), which was widespread from the Keywords: Pleistocene British Isles, through northern Europe, and Siberia to Alaska, Yukon and adjacent Northwest Territories. Yukon Territory The Yukon faunas extend from Herschel Island in the north to Revenue Creek in the south and from the Canada Alaskan border in the west to Ketza River in the east. The Yukon holds evidence of the earliest-known Vertebrate faunas people in North America. Artifacts made from bison, mammoth and caribou bones from Bluefish Early human evidence Caves, Old Crow Basin and Dawson City areas show that people had a substantial knowledge of making Eastern Beringia and using bone tools at least by 25 000 BP, and possibly as early as 40 000 BP. -

University of Michigan University Library
CONTRIBUTIONS FROM THE MUSEUM OF PALEONTOLOGY UNIVERSITY OF MICHIGAN VOL. XII, NO.5, pp. 47-96 (9 pls., 5 figs.) FEBRUARY18, 1955 PLEISTOCENE VERTEBRATES FROM THE UPPER BECERRA (BECERRA SUPERIOR) FORMATION, VALLEY OF TEQUIXQUIAC, MEXICO, WITH NOTES ON OTHER PLEISTOCENE FORMS BY CLAUDE W. HIBBARD MUSEUM OF PALEONTOLOGY UNIVERSITY OF MICHIGAN ANN ARBOR CONTRIBUTIONS FROM THE MUSEUM OF PALEONTOLOGY Director: LEWISB. KELLUM The series of contributions from the Museum of Paleontology is a medium for the publication of papers based chiefly upon the collections in the Museum. When the number of pages issued is sufficient to make a volume, a title page and a table of contents will be sent to libraries on the mailing list, and to individuals upon request. A list of the separate papers may also be obtained. Correspondence should be directed to the Museum of Paleontology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. VOLS.11-XI. Parts of volumes may be obtained if available. VOLUMEXI1 1. Four New Species of Rugose Corals of the Middle Devonian Genus Eridophyl- lum, from New York, Michigan, and Ohio, by Erwin C. Stumm. Pages 1-11, with 2 plates. 2. Ornamentation as a Character in Specific Differentiation of Ostracods, by Robert V. Kesling. Pages 13-21, with 2 plates. 3. Mississippian Megaspores from Michigan and Adjacent States, by William G. Chaloner. Pages 23-35, with 2 plates. 4. A Tertiary Azolla from British Columbia, by Chester A. Arnold. Pages 37-45. with 2 plates. 5. Pleistocene Vertebrates from the Upper Becerra (Becerra Superior) Forma- tion, Valley of Tequixquiac, Mexico, with Notes on other Pleistocene Forms, by Claude W. -

From the Late Pliocene, Coso Mountains, California
CONTRIBUTIONS TO PAIJEONTOLOGY I PLESIPPUS FRANCE.SCANA (FRICK) FROM THE LATE PLIOCENE, COSO MOUNTAINS, CALIFORNIA With a REVIEW OF THE GENUS PLESIPPUS BY JOHN R. SCHULTZ With three plates and three text-figures [Preprinted from Carnegie Institution of Washington Publication No. 473, pagee 1 to 13, May 21, 1936] .Bakh\..iit:J .. .-,..: Sc!iod v: the Go!oloiico:lSc~ Cuti/ornia J11 !'a!.;:tc (•i' T~chnolOgy PasoJena, Culi{ornia Contribution N o. 1 7 8 ' CONTRIBUTIONS TO PALJEONTOLOGY I PLESIPPUS FRANCESCANA (FRICK) FROM THE LATE PLIOCENE, COSO MOUNTAINS, CALIFORNIA With a REVIEW OF THE GENUS PLESIPPUS BY JOHN R. SCHULTZ [Issued May 21, 1936] PLESIPPUS FRANCE! PLIOCENE, COSi Two mammalian types, Coso Mountains, Californil more abundant forms in t Plesippus. These are of pa CONTENTS relation of the geologic ho: of their phylogenetic relati Page make a comparative study Introduction.... 3 Mountains with reference List of Localities. .. 3 similar age and to define Plesippus francescana (Frick) . 5 attempted, the position of Description of Material ..................................... : . 5 The writer is under ob] Additional Species Referred to Plesippus ........................... .. :,. ... .- . 7 nity to study the collectior Plesippus simplicidens (Cope). 7 for his constant interest anc Plesippus cumminsii (Cope).. 8 E. L. Furlong and R. W. " Plesippus proversus (Merriam). 8 and suggestions. Thanks Plesippus shoshonensis Gidley ...... ~ - . .. 8 for permission to study th Plesippus idahoensis (Merriam) ..................... ..... ·. 8 ensis, and to the U. S. Na Key to Species of Plesippus................................................... 9 senting this species from Status of the Genus Plesippus. 10 f rancescana was loaned th Ancestry of the Equus. 11 reontology, University of Plesippus-like Types of Eurasia and Northern Africa............................ -

Cenozoic Vertebrates from Socorro County, Central New Mexico Gary S
New Mexico Geological Society Downloaded from: http://nmgs.nmt.edu/publications/guidebooks/60 Cenozoic vertebrates from Socorro County, central New Mexico Gary S. Morgan, Spencer G. Lucas, and David W. Love, 2009, pp. 321-336 in: Geology of the Chupadera Mesa, Lueth, Virgil; Lucas, Spencer G.; Chamberlin, Richard M.; [eds.], New Mexico Geological Society 60th Annual Fall Field Conference Guidebook, 438 p. This is one of many related papers that were included in the 2009 NMGS Fall Field Conference Guidebook. Annual NMGS Fall Field Conference Guidebooks Every fall since 1950, the New Mexico Geological Society (NMGS) has held an annual Fall Field Conference that explores some region of New Mexico (or surrounding states). Always well attended, these conferences provide a guidebook to participants. Besides detailed road logs, the guidebooks contain many well written, edited, and peer-reviewed geoscience papers. These books have set the national standard for geologic guidebooks and are an essential geologic reference for anyone working in or around New Mexico. Free Downloads NMGS has decided to make peer-reviewed papers from our Fall Field Conference guidebooks available for free download. Non-members will have access to guidebook papers two years after publication. Members have access to all papers. This is in keeping with our mission of promoting interest, research, and cooperation regarding geology in New Mexico. However, guidebook sales represent a significant proportion of our operating budget. Therefore, only research papers are available for download. Road logs, mini-papers, maps, stratigraphic charts, and other selected content are available only in the printed guidebooks. Copyright Information Publications of the New Mexico Geological Society, printed and electronic, are protected by the copyright laws of the United States. -

Light and Shadows in the Evolution of South European Stenonoid Horses
FOSSIL IMPRINT • vol. 73 • 2017 • no. 1–2 • pp. 115–140 (formerly ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, Series B – Historia Naturalis) LIGHT AND SHADOWS IN THE EVOLUTION OF SOUTH EUROPEAN STENONOID HORSES MARIA RITA PALOMBO1,2,*, MARIA TERESA ALBERDI3 1 Departement of Earth Science, Sapienza University of Rome, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy; e-mail: [email protected]. 2 CNR-IGAG, Via Salaria km 29, 300 - 00015 Monterotondo (Roma), Italy. 3 Departamento de Paleobiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, Spain; e-mail: [email protected]. * corresponding author Palombo, M. R., Alberdi, M. T. (2017): Light and shadows in the evolution of South European stenonoid horses. – Fossil Imprint, 73(1-2): 115–140, Praha. ISSN 2533-4050 (print), ISSN 2533-4069 (on-line). Abstract: The appearance of monodactyl equids in Eurasia and their dispersal towards South Europe is a significant event that marks the beginning of the Quaternary period. During the Pleistocene, horses were a common element in most European large mammal faunal assemblages, providing important palaeoecological clues, but their taxonomy, nomenclature and phylogeny, as well as their actual biochronological significance have been widely debated by scholars. The evolutionary history of horses here regarded as “stenonoid” (Equus livenzovensis, Equus stenonis, Equus ex gr. E. senezensis, Equus altidens, Equus hydruntinus, the large-sized horses Equus major and Equus suessenbornensis, sometimes referred to as the so-called “Equus bressanus-Equus suessenbornensis group”), is one of the most intriguing. This study, mainly focusing on the South European representatives of this group, aims to highlight and discuss the major debated issues, re-examining the taxonomy of some Early and early Middle Pleistocene horses. -

INTRODUCTION to HORSE EVOLUTION: ANATOMICAL CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION, and the STRATIGRAPHIC RECORD © 2008 by Deb Bennett, Ph.D
INTRODUCTION TO HORSE EVOLUTION: ANATOMICAL CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION, AND THE STRATIGRAPHIC RECORD © 2008 by Deb Bennett, Ph.D. The impetus for producing this educational article was a telephone conversation with a man whom I normally enjoy. He’s a cowboy, and grew up on a ranch. He’s a kind fellow who has done a good job with not only a lot of horses, but also his kids, who are likewise very fine people. He’s a Christian – a commitment that I respect – and his children were not only raised in their church, but have gone on to attend Bible College. At the same time, this fellow knows that I’m a paleontologist interested in fossil horses. In our recent conversation, at one point he suddenly burst out, “I can’t understand it! Belief in evolution is simply stupid!” I was quite taken aback at his lack of respect for my point of view, because his attitude invalidates my experience and beliefs in a way that I would never impose in return – not to mention that it goes against nearly every piece of advice that St. Paul ever gave. What could possibly cause an otherwise reasonable man to make such a statement so vehemently to someone he knows it is going to offend? Why of course — because the fellow cares about me; he wants my soul to be saved, even at the cost of his own. Why does he think my soul is in danger of damnation? Because he Dr. Deb’s favorite image of “stupid believes that the words he reads in the Bible are to be taken paleontologists” (Moe, Larry, and Curly absolutely literally – no room for metaphorical interpretations, of the Three Stooges) textual criticism, or alternative readings. -

University of Michigan University Library
CONTRIBUTIONS FROM THE MUSEUM OF PALEONTOLOGY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN VOL. XVI, NO. 1, pp. 1-223 (16 pls., 18 figs.) JULY 1, 1960 TWO LATE PLEISTOCENE FAUNAS FROM SOUTHWESTERN KANSAS BY CLAUDE W. HIBBARD and DWIGHT W. TAYLOR MUSEUM OF PALEONTOLOGY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN ANN ARBOR CONTRIBUTIONS FROM THE MUSEUM OF PALEONTOLOGY Director: LEWISB. KELLUM The series of contributions from the Museum of Paleontology is a medium for the publication of papers based chiefly upon the collections in the Museum. 1 When the number of pages issued is sufficient to make a volume, a title page and a table of contents will be sent to libraries on the mailing list, and to individuals upon request. A list of the separate papers may also be obtained. Correspondence should be directed to the Museum of Paleontology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. VOLS.11-XV. Parts of volumes may be obtained if avai!able. VOLUMEXVI 1. Two Late Pleistocene Faunas from Southwestern Kansas, by Claude W. Hibbard and Dwight W. Taylor. Pages 1-223, with 16 plates. VOL. XVI. NO. 1. pp . 1-223 (16 pls.. 18 figs.) JULY 1. 1960 TWO LATE PLEISTOCENE FAUNAS FROM SOUTHWESTERN KANSAS BY CLAUDE W . HIBBARD and DWIGHT W . TAYLOR CONTENTS Introduction .............................................................. 5 Acknowledgments ...................................................... 5 Comparison of late Pleistocene and Recent faunas ............................ 6 Environmental interpretation ........................................... 16 Faunal differences .................................................. -

Early Pleistocene Equids (Mammalia, Perissodactyla) of Nalaikha, Mongolia, and the Emergence of Modern Equus Linnaeus, 1758
Early Pleistocene equids (Mammalia, Perissodactyla) of Nalaikha, Mongolia, and the emergence of modern Equus Linnaeus, 1758 Véra EISENMANN Département Histoire de la Terre (UMR 5143), and Département d’Écologie et Gestion de la Biodiversité (UMR 5197), Muséum national d’Histoire naturelle, 8 rue Buffon, F-75231 Paris cedex 05 (France) [email protected] Tatiana KUZNETSOVA Department of Paleontology, Geological Faculty, Moscow State University, Moscow, 119992 (Russia) Eisenmann V. & Kuznetsova T. 2004. — Early Pleistocene equids (Mammalia, Perissodactyla) of Nalaikha, Mongolia, and the emergence of modern Equus Linnaeus, 1758. Geodiversitas 26 (3) : 535-561. ABSTRACT Evidence is given for the presence of at least three species of Equus at Nalaikha, Mongolia. The smallest, E. nalaikhaensis Kuznetsova & Zhegallo, 1996, well represented by skull and limb bones, belongs certainly to modern Equus (not Allohippus Gromova, 1949) and exhibits a mosaic of characters found in extant hemiones, asses, and Grevy’s zebras and in fossil E. altidens v. Reichenau, 1915 (from Süssenborn) and E. hipparionoides Vekua, 1962 (from Akhalkalaki). In accordance with recent biomolecular studies of equids, E. nalaikhaensis may be placed after the individualisation of caballines and between the branching points of hemiones and of the ass-zebra lineage. The KEY WORDS Mammalia, other species of Nalaikha are not well represented. They may be related to Perissodactyla, northeastern Siberian fossils of Olyorian age, in particular to caballines and to Equus, early Pleistocene, E. suessenbornensis Wüst, 1901 s.l. Other true Equus (in particular E. scotti Mongolia, Gidley, 1900, E. coliemensis Lazarev, 1980, E. apolloniensis Koufos, Old World, Kostopoulos & Sylvestrou 1997, and E. graziosii Azzaroli, 1966) are also North America, craniology, documented and discussed, stressing the frequent dissociation of characters phylogeny.