Paralelo 38° En El Siglo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Federal Register/Vol. 86, No. 119/Thursday, June 24, 2021/Notices
33222 Federal Register / Vol. 86, No. 119 / Thursday, June 24, 2021 / Notices MPROVE Co., Limited Shanghai Jade Shuttle Hardware Tools Co., Wire Products Manufacturing Co., Ltd. Nailtech Co., Ltd. Ltd. Wuhu Diamond Metal Products Co., ltd Nanjing Duraturf Co., Ltd. Shanghai March Import & Export Co., Ltd. Wulian Zhanpeng Metals Co., Ltd. Nanjing Nuochun Hardware Co., Ltd. Shanghai Seti Enterprise Int’l Co., Ltd. Wuxi Holtrent International Co., Ltd. Nanjing Tianxingtong Electronic Technology Shanghai Shenda Imp. & Exp. Co., Ltd Wuxi Yushea Furniture Co., Ltd. Co., Ltd. Shanghai Sutek Industries Co., Ltd. Xiamen Hongju Printing Industry &trade Co., Nanjing Tianyu International Co., Ltd. Shanghai Television and Electronics Import Ltd. Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd. and Export Co., Ltd. Xuzhou Cip International Group Co, Ltd. Nanjing Zeejoe International Trade Shanghai Yiren Machinery Co., Ltd. Yiwu Competency Trading Co., Ltd. Nantong Intlevel Trade Co., Ltd. Shanghai Yueda Fasteners Co., Ltd. Yiwu Kingland Import & Export Co. Natuzzi China Limited Shanghai Zoonlion Industrial Co., Limited Yiwu Taisheng Decoration Materials Limited Nielsen Bainbridge LLC Shanghai Zoonlion Industrial Co., Ltd. Yiwu Yipeng Import & Export Co., Ltd. Ningbo Adv. Tools Co., Ltd. Shanxi Easyfix Trade Co., Ltd. Yongchang Metal Product Co., Ltd. Ningbo Angelstar Trading Co., Ltd. Shanxi Fastener & Hardware Products Youngwoo Fasteners Co., Ltd. Ningbo Bright Max Co., Ltd. Shanxi Xinjintai Hardware Co., Ltd. Yuyao Dingfeng Engineering Co. Ltd. Ningbo Fine Hardware Production Co., Ltd. Shaoxing Bohui Import and Export Co., Ltd Zhanghaiding Hardware Co., Ltd. Ningbo Freewill Imp. & Exp. Co., Ltd. Shaoxing Chengye Metal Producing Co., Ltd. Zhangjiagang Lianfeng Metals Products Co., Ningbo Home-dollar Imp.& Exp. -

Jall 20 Great Extended Play Titles Available in June
KD 9NoZ ! LO9O6 Ala ObL£ it sdV :rINH3tID AZNOW ZHN994YW LIL9 IOW/ £L6LI9000 Heavy 906 ZIDIOE**xx***>r****:= Metal r Follows page 48 VOLUME 99 NO. 18 THE INTERNATIONAL NEWSWEEKLY OF MUSIC AND HOME ENTERTAINMENT May 2, 1987/$3.95 (U.S.), $5 (CAN.) Fla. Clerk Faces Obscenity Radio Wary of Indecent' Exposure Charge For Cassette Sale FCC Ruling Stirs Confusion April 20. She was charged with vio- BY CHRIS MORRIS lating a state statute prohibiting ington, D.C., and WYSP Philadel- given further details on what the LOS ANGELES A Florida retail "sale of harmful material to a per- BY KIM FREEMAN phia, where Howard Stern's morn- new guidelines are, so it's literally store clerk faces felony obscenity son under the age of 18," a third -de- NEW YORK Broadcasters are ex- ing show generated the complaints impossible for me to make a judg- charges for selling a cassette tape gree felony that carries a maximum pressing confusion and dismay fol- that appear to have prompted the ment on them as a broadcaster." of 2 Live Crew's "2 Live Crew Is penalty of five years in jail or a lowing the Federal Communications FCC's new guidelines. According to FCC general coun- What We Are" to a 14- year -old. As a $5,000 fine. Commission's decision to apply a "At this point, we haven't been (Continued on page 78) result of the case, the store has The arrest apparently stems from broad brush to existing rules defin- closed its doors. the explicit lyrics to "We Want ing and regulating the use of "inde- Laura Ragsdale, an 18- year -old Some Pussy," a track featured on cent" and /or "obscene" material on part-time clerk at Starship Records the album by Miami-based 2 Live the air. -
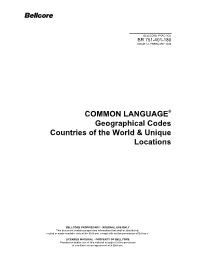
Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations
BELLCORE PRACTICE BR 751-401-180 ISSUE 16, FEBRUARY 1999 COMMON LANGUAGE® Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY This document contains proprietary information that shall be distributed, routed or made available only within Bellcore, except with written permission of Bellcore. LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE Possession and/or use of this material is subject to the provisions of a written license agreement with Bellcore. Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BR 751-401-180 Copyright Page Issue 16, February 1999 Prepared for Bellcore by: R. Keller For further information, please contact: R. Keller (732) 699-5330 To obtain copies of this document, Regional Company/BCC personnel should contact their company’s document coordinator; Bellcore personnel should call (732) 699-5802. Copyright 1999 Bellcore. All rights reserved. Project funding year: 1999. BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. ii LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE BR 751-401-180 Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations Issue 16, February 1999 Trademark Acknowledgements Trademark Acknowledgements COMMON LANGUAGE is a registered trademark and CLLI is a trademark of Bellcore. BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE iii Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BR 751-401-180 Trademark Acknowledgements Issue 16, February 1999 BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. iv LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE BR 751-401-180 Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations Issue 16, February 1999 Table of Contents COMMON LANGUAGE Geographic Codes Countries of the World & Unique Locations Table of Contents 1. -

Cultural Governance in Contemporary China: Popular Culture, Digital Technology, and the State
! ! ! ! CULTURAL GOVERNANCE IN CONTEMPORARY CHINA: POPULAR CULTURE, DIGITAL TECHNOLOGY, AND THE STATE BY LUZHOU LI DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Communications and Media in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2015 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Emeritus John Nerone, Chair Assistant Professor Amanda Ciafone Professor Emeritus Dan Schiller Professor Kent Ono, University of Utah ii ABSTRACT This dissertation is a study of the historical formation and transformation of the Chinese online audiovisual industry under forces of strategic political calculations, expanding market relations, and growing social participation, and the cultural ramifications of this process, especially the kind of transformations digital technologies have wrought on the state-TV-station-centered mode of cultural production/distribution and regulatory apparatuses. Through this case, the project aims to theorize the changing mode of cultural governance of post-socialist regimes in the context of digital capitalism. Using mixed methods of documentary research, interviews with industry practitioners, participant observations of trade fairs/festivals, and critical discourse analyses of popular cultural texts, the study finds that the traditional broadcasting and the online video sectors are structured along two different political economic mechanisms. While the former is dominated by domestic capital and heavily regulated by state agencies, the latter is supported by transnational capital and less regulated. Digital technologies coupled with transnational capital thus generate new cultural flows, processes, and practices, which produces a heterogeneous and contested cultural sphere in the digital environment that substantially differs from the one created by traditional television. -

Contemporary Chinese America in the SERIES Asian American History and Culture (AAHC) EDITED by SUCHENG CHAN, DAVID PALUMBO-LIU, MICHAEL OMI, K
Contemporary Chinese America IN THE SERIES Asian American History and Culture (AAHC) EDITED BY SUCHENG CHAN, DAVID PALUMBO-LIU, MICHAEL OMI, K. SCOTT WONG, AND LINDA TRINH VÕ Benito M. Vergara, J. Pinoy Capital: The Filipino Nation in Daly City Sucheng Chan and Madeline Y. Hsu, eds., Chinese Americans and the Politics of Race and Culture Jonathan Y. Okamura, Ethnicity and Inequality in Hawai‘i K. Scott Wong, Americans First: Chinese Americans and the Second World War Lisa Yun, The Coolie Speaks: Chinese Indentured Laborers and African Slaves in Cuba Estella Habal, San Francisco’s International Hotel: Mobilizing the Filipino American Community in the Anti-Eviction Movement Thomas P. Kim, The Racial Logic of Politics: Asian Americans and Party Competition Sucheng Chan, ed., The Vietnamese American 1.5 Generation: Stories of War, Revolution, Flight, and New Beginnings Antonio T. Tiongson Jr., Edgardo V. Gutierrez, and Ricardo V. Gutierrez, eds., Positively No Filipinos Allowed: Building Communities and Discourse Sucheng Chan, ed., Chinese American Transnationalism: The Flow of People, Resources, and Ideas between China and America during the Exclusion Era Keith Lawrence and Floyd Cheung, eds., Recovered Legacies: Authority and Identity in Early Asian American Literature Rajini Srikanth, The World Next Door: South Asian American Literature and the Idea of America Linda Trinh Võ, Mobilizing an Asian American Community Franklin S. Odo, No Sword to Bury: Japanese Americans in Hawai‘i during World War II Josephine Lee, Imogene L. Lim, and Yuko Matsukawa, eds., Re/collecting Early Asian America: Essays in Cultural History Linda Trinh Võ and Rick Bonus, eds., Contemporary Asian American Communities: Intersections and Divergences A list of additional titles in this series appears at the back of this book. -

2Ic( S/&L Ao. 7My LOCAL OR TRANSNATIONAL TELEVISION
2ic( s/&l Ao. 7My LOCAL OR TRANSNATIONAL TELEVISION PROGRAMMING: MEDIA GLOBALIZATION IN EAST ASIA, WITH AN EMPHASIS ON DEVELOPMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA THESIS Presented to the Graduate Council of the Universith of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirments For the Degree of MASTER OF SCIENCE By Hongyan Zha, B.S. Denton, Texas December, 1995 2ic( s/&l Ao. 7My LOCAL OR TRANSNATIONAL TELEVISION PROGRAMMING: MEDIA GLOBALIZATION IN EAST ASIA, WITH AN EMPHASIS ON DEVELOPMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA THESIS Presented to the Graduate Council of the Universith of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirments For the Degree of MASTER OF SCIENCE By Hongyan Zha, B.S. Denton, Texas December, 1995 Sif Zha, Hongyan, Local or Transnational Television Programming: Media Globalization in East Asia, with an Emphasis on Development in the People's Republic of China. Master of Science (Radio, Television, and Film), December, 1995, 118 pp., 6 tables, bibliographies, 168 titles. This study focuses on the relationship between Western transnational broadcasters and East Asian media. It analyzes 1) the processes through which Western media players are localized and 2) the impact of media globalization on local broadcasters in East Asia. Recent developments in the People's Republic of China are the primary focus in the discussion of local media. This study is divided into five chapters. Chapter one is a literature review and general summary of research on the relationship between local and transnational media. Chapter two focuses on Asian audience preferences and the introduction of transnational broadcasting into East Asia. -

Intercultural Paper
Intercultural Communications Studies X:2, 2000 I. Weber Shanghai Youth’s Strategic Mobilization of Individualistic Values: Constructing Cultural Identity in the Age of Spiritual Civilization Ian G. Weber Queensland University of Technology Abstract This paper examines Shanghai youth response to the Chinese Government’s packaged ideal culture made available through the spiritual civilization program and broadcast on television. It focuses on how ‘upwardly mobile’ Chinese youth negotiate the discourses of collectivism and individualism through their interpretation of key television programming. The popular Chinese drama series ‘Beijingers in New York’, which incorporates both discourses, is used to reveal how these youth have woven individualistic values into their cultural identities and which manifest within their daily lives. The study found that these youth are strategic users of television. They absorb and mobilize individualistic values of ambition and progress, change, wealth, and materialism within a framework of collectivist values of filial piety, responsibility, harmony, and sacrifice for pragmatic purposes relating to personal, business, educational, and social goals. Introduction Life for young urban Chinese has changed dramatically from previous generations. They face different challenges, embrace different dreams, and pursue different opportunities than their parents. Such differences are associated with China’s move towards a freer market economy that encourages Chinese youth to follow Deng Xiaoping’s edict that ‘to get rich is glorious’. An important aspect of this freer society is youth exposure to a wider range of cultural experiences through television viewing. A television survey of 285 Shanghai youth aged between 15 and 35 years1 revealed the top 10 mentioned programming2 among this group were foreign films (46%), domestic news (43.5%), foreign and domestic sport (both 38.5%), foreign music (34.5%), foreign news (32.5%), travel (31%), Chinese comedy (25%), culture (24%), and soap opera (23%). -

The Voice of China: Interactive Television and Participatory Audiences in Mainland China
The Voice of China: Interactive Television and Participatory Audiences in Mainland China Xin Yao Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia School of Art, Media and American Studies March 2017 ©This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived there from, may be published without the author’s prior, written consent. Abstract In 2012, the most popular reality TV show in China was The Voice of China (TVoC). It is an adaptation of The Voice of Holland, the format of which has been traded to many countries. Unlike its international versions, audiences cannot vote in TVoC due to government regulations. This research focuses on audience engagement with TVoC (2012), in light of this crucial difference. To investigate how audiences engage and make meanings with the show, this thesis is the first study approaches audience engagement in China by examining the tensions between government media policies, industry strategies and audience reception. Building on existing literature on media convergence and participatory culture in the West, this thesis argues that Internet technologies alongside social media enable and stimulate individual critical thinking and creativities which resist structural constraints such as censorship and commercialisation. Although direct online political participation is censored in China, audiences express and negotiate power as ways to construct political values. These online engagements bring new perspectives to understand participatory culture and ‘empowerment’ of audiences. Using political economy frameworks, this thesis highlights the power of government media policies in shaping TV industry and media content. -

Global Cities, Local Knowledge
Formatting and Change in East Asian Television Industries: Media Globalization and Regional Dynamics Lim, Wei Ling Tania Patricia BSocSc (Hons), MSc (Media & Comms) Creative Industries Research and Applications Centre Queensland University of Technology Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy 2005 Keywords Circuit of cultural production, East Asian popular culture, Television industries, Field of broadcasting, Formatting, Local knowledge, Media capitals, Neo-networks, Regional dynamics, TV Formats, martial arts dramas, teenage idol soap operas, game-shows. ii Abstract Television is increasingly both global and local. Those television industries discussed in this thesis transact in an extensive neo-network of flows in talents, financing, and the latest forms of popular culture. These cities attempt to become media capitals but their status waxes and wanes, depending on their success in exporting their Asian media productions. What do marital arts dramas, interactive game-shows, children’s animation and teenage idol soap operas from East Asian television industries have in common? Through the systematic use of TV formatting strategies, these television genres have become the focus for indigenous cultural entrepreneurs located in the East Asian cities of Hong Kong, Singapore and Taipei to turn their local TV programmes into tradable culture. This thesis is a re-consideration of the impact of media globalisation on Asian television that re-imagines a new global media order. It suggests that there is a growing shift in perception and trade among once-peripheral television industries that they may be slowly de-centring Hollywood’s dominance by inserting East Asian popular entertainment into familiar formats or cultural spaces through embracing global yet local cultures of production. -

English Translation
Hong Kong Film Archive e-Newsletter 69 More English translation Publisher: Hong Kong Film Archive © 2014 Hong Kong Film Archive All rights reserved. No part of the content of this document may be reproduced, distributed or exhibited in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Feature In Full Bloom: The Development of Contemporary Chinese Animation (2) Fung Yuk-sung Cont’d from Newsletter Issue 68 for 1947-1976 Liberation and Creativity (1977–1989) The demise of the Gang of Four in the autumn of 1976 marked the end of the Cultural Revolution and ten years of turbulence in the country. After 1977, China implemented policies to ‘restore order after chaos,’ and also to reform and open the doors to international communication and exchange. Te Wei returned to his position as the head of the Shanghai Animation Film Studio, and Chinese animators welcomed a period of liberation, creativity and freedom of ideas. A Night in an Art Gallery, completed in 1978 and directed by A Da and others, is a fable that hints heavily at real-life events. It uses a visual style similar to that of a comic book to satirise the oppressive tyranny of the Gang of Four. It is a work that closely reflects the spirit of its times and how the people felt about the ten violent years that had just passed. A Night in an Art Gallery signified the end of a dark period and the beginning of a cultural renaissance. -

Broadcasting Industry White Paper
Broadcasting Industry White Paper 부 록 Broadcasting Industry White Paper I . 2010년~2011년 해외 주요 방송영상견본시 동향 II . 개정 방송법 III . 주요 기관 및 단체 현황 IV . 2012 방송영상독립제작사 실태조사 모집단 리스트 2012 Broadcasting Industry White Paper 414 부 록 I 2010년~2011년 해외 주요 방송영상견본시 동향 1 국제 방송영상견본시 동향 방송영상견본시는 각국의 방송영상콘텐츠와 바이어들을 한 곳에 모아 유통시키는 거 대한 장터로 전 세계적으로 다양한 국제 방송영상견본시가 존재하고 있다. 현재 세계 각 국에서 K-Pop과 드라마, 영화, 다큐멘터리와 같은 한국콘텐츠에 대한 해외 수요가 꾸준 히 늘고 있는 상황이고, 특히 방송영상견본시에서의 인지도가 상승세를 보이고 있는 추세 다. 그러나 한국의 방송영상콘텐츠 수출은 특정 국가, 특정 장르에 지나치게 편중된 측면 이 있는데, 특정 시장의 상황이 좋지 않았을 경우 입을 타격을 고려하면 다양한 시장의 개 발로 안정적인 수출 시장의 확보가 반드시 필요한 상황이다. 이런 이유로 민, 관 모두 국제 방송영상견본시에 관심을 가지고 있으며, 세계 한국콘텐 츠 시장의 안정화와 신흥시장의 개척, 한국에 대한 이미지와 브랜드 가치 제고를 위한 성 과를 내려 노력하고 있다. 특히 국내에서 열리는 국제방송영상견본시(BCWW)와 부산콘텐 츠마켓(BCM)의 경우 한국의 방송영상콘텐츠에 대한 수출 시장을 다변화하고 드라마 이외 의 새로운 장르와 콘텐츠를 소개할 좋은 기회로 활용될 수 있다. 한국의 방송영상 관련 업체들은 아래 국제 방송영상견본시를 중심으로 참가하고 있으 며, 2010년과 2011년 개최된 국제 방송영상견본시들의 현황은 아래와 같다. 대부분의 견본 들은 한국공동관을 운영하며 이는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하고 있다. 1) MIPTV(Marché International des Programmes de Télévision) MIPTV는 가장 오래되고 권위 있는 국제 방송영상견본시로 1964년부터 프랑스 칸 느(Cannes)에서 열리기 시작했다. 2011년 행사에는 107개국에서 온 4,168개 참가업체 11,491명의 등록 참가자와 4,092명의 바이어가 참가했다. MIPTV는 방송 프로그램, 애니 메이션, 캐릭터, 모바일콘텐츠 등의 전문가와 비디오, 인터넷, 라이선싱, 머천다이징 및 뉴미디어 분야 관계자가 참가한다. -

Study on the Relationship Between Hong Kong's Cultural & Creative
Consultative Report commissioned by the Central Policy Unit, HKSAR Government Study on the Relationship between Hong Kong’s Cultural & Creative Industries and the Pearl River Delta Final Report (Part II) Centre for Cultural Policy Research, The University of Hong Kong March 2006 Table of Contents Part I Chapter 1: The overall positioning and the trend of integrated development of the Pearl River Delta (PRD) 1. Origin of the PRD Economic Zone and its characteristics 2. The evolution of integrated development between Hong Kong and the PRD 3. Cultural cooperation between Hong Kong and the PRD Chapter 2: Overview of the development of cultural & creative industries (CCIs) in the PRD 1. Definition of CCIs in the PRD 2. The present state of CCIs in the PRD 3. Characteristics of CCIs in the PRD 4. Spatial distribution of CCIs in the PRD Chapter 3: Outstanding enterprises, organizations and representative outcomes of CCIs in the PRD 1. Representative enterprises of CCIs in the PRD 2. National model bases of cultural industries 3. Large-scale cultural festivals and conventions 4. Cultural & creative industries parks 5. NGOs and NPOs of CCIs Chapter 4: Managing institutions, laws and policies relevant to CCIs in the PRD 1. Overall framework of management in the CCIs of the PRD 2. Development strategies, laws and regulations relevant to CCIs 3. Innovations in the government management mechanism Chapter 5: Hong Kong and foreign investments in the CCIs of the PRD 1. The main areas and proportion of HK and foreign investments 2. Representative enterprises and important outcomes of HK and foreign investments Chapter 6: Challenges and opportunities of CCIs in the PRD 1.