Viajeros.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
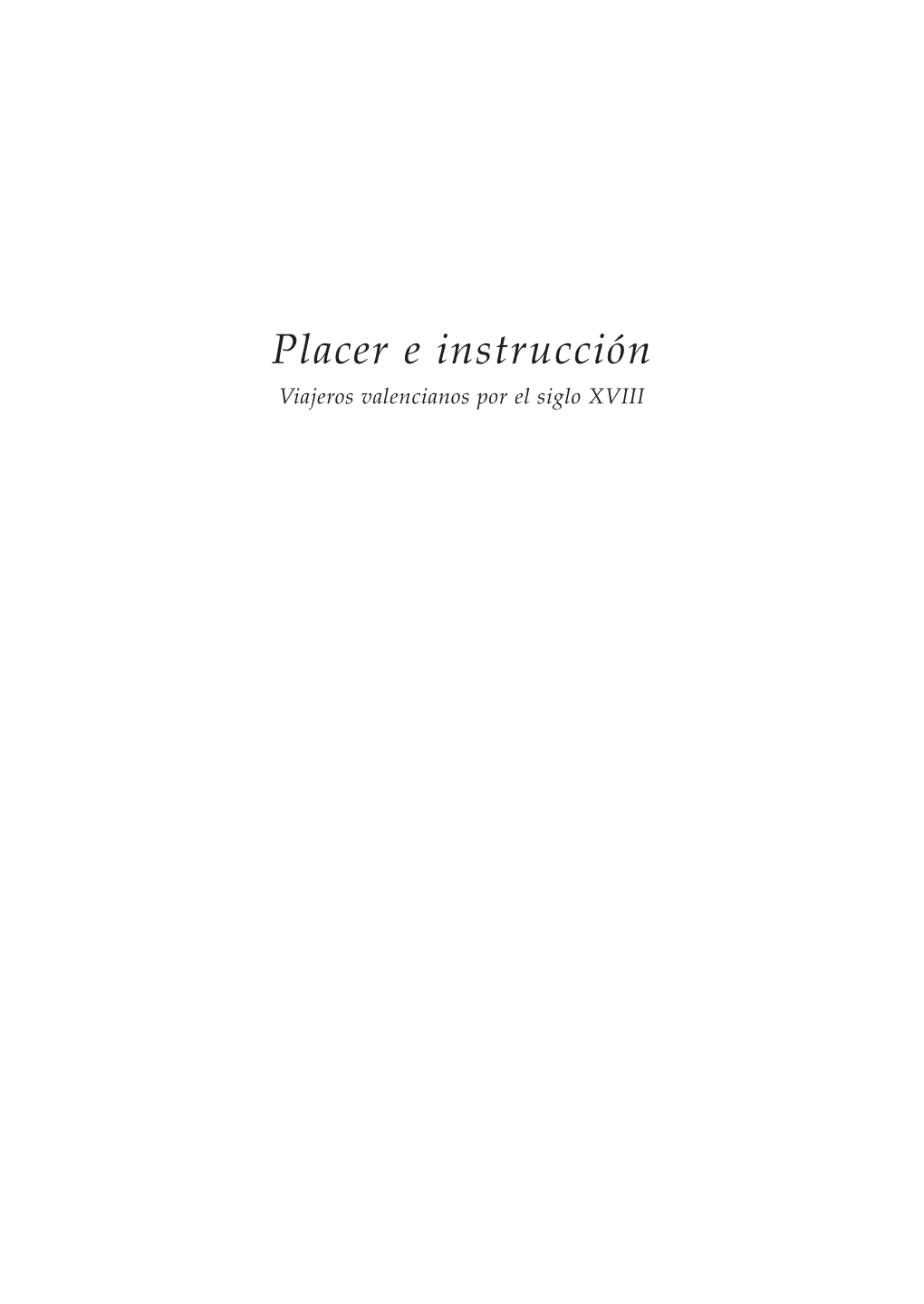
Load more
Recommended publications
-

Historia Del Arte De La Antigüedad De Diego Antonio Rejón De Silva» / Alejandro Martínez Pérez
Historia de las artes_maqueta.indd 2 07/01/14 20:25 HISTORIA DE LAS ARTES ENTRE LOS ANTIGUOS Historia de las artes_maqueta.indd 3 07/01/14 20:25 Historia de las artes_maqueta.indd 4 07/01/14 20:25 HISTORIA DE LAS ARTES ENTRE LOS ANTIGUOS por Johann Joachim Winckelmann Obra traducida del alemán al francés y de este al castellano en 1784 e ilustrado con algunas notas por Diego Antonio Rejón de Silva Académico de Honor de la Real de San Fernando Edición de Alejandro Martínez Pérez � Madrid � RABASF � 2014 Historia de las artes_maqueta.indd 5 07/01/14 20:25 Geschichte der Kunst des Altertums Única edición: enero de 2014 Colaboran: Copyright de la introducción © Antonio Bonet Correa, 2014 Copyright del texto y el estudio preliminar © Alejandro Martínez Pérez, 2014 Copyright de la presente edición © Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2014 (Alcalá, 13. 28014 Madrid) Coordinación editorial: Alejandro Martínez Pérez Edición, diseño y revisión: Bárbara Avezuela Aristu Susana Delgado Ibáñez Cristina Martínez Delgado Alejandro Martínez Pérez ISBN: 978-84-96406-29-2 Depósito Legal: M-501-2014 Impreso en España: Imprenta Kadmos S. L. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito de los editores. Historia de las artes_maqueta.indd 6 07/01/14 20:25 Sumario x Agradecimientos xi Introducción / Antonio Bonet Correa xiii «Winckelmann en la España de la Ilustración: la traducción de Historia del arte de la Antigüedad de Diego Antonio Rejón de Silva» / Alejandro Martínez Pérez 31 HISTORIA DE LAS ARTES ENTRE LOS ANTIGUOS 33 Prólogo del traductor 37 Primera parte Las Bellas Artes consideradas en su naturaleza 347 Segunda parte Suerte de las artes entre los griegos 457 Notas del traductor 465 Bibliografía Historia de las artes_maqueta.indd 7 07/01/14 20:25 Primera parte 39 Prefacio 51 § I. -

Vasari Als Paradigma the Paradigm of Vasari
Vasari als Paradigma Rezeption, Kritik, Perspektiven The Paradigm of Vasari Reception, Criticism, Perspectives hrsg. von / edited by Fabian Jonietz Alessandro Nova Marsilio - Author's Copy - vasari als paradigma rezeption, kritik, perspektiven the paradigm of vasari reception, criticism, perspectives Kongreßakten, 14.-16. Februar 2014 Florenz, Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Institut Conference Proceedings, February 14-16, 2014 Florence, Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Institut Redaktionelle Koordination Editorial coordination Fabian Jonietz Redaktion, Lektorat und Namensindex Editing, copyediting and index of names Fabian Jonietz, Linda Olenburg, Mandy Richter unter Mitarbeit von / in collaboration with Maria Aresin, Eugenia Beller, Lorenz Orendi, Linus Rapp, Ferdinand Schachinger Entsprechend einer freien Entscheidung der Autoren folgen die deutschsprachigen Beiträge den Regeln der etablierten oder der reformierten deutschen Rechtschreibung. According to the authors’ free decision, contributions in the German language follow either established or reformed spelling and orthography. Lektorat der italienischen Texte Copyediting of Italian texts Manuela Bonura Lektorat der englischen Texte Copyediting of English texts Rebecca Milner Umschlagabbildung / Cover Livio Mehus, Die Personifikation der Malerei diktiert Giorgio Vasari die Lebensbeschreibungen der Künstler, München, Staatliche Graphische Sammlung, Inv.-Nr. Z 2397 Graphische Gestaltung / Graphic Design Tapiro, Venezia © 2016 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia ISBN 978-88-317-2661-0 - Author's Copy - THE CONTROVERSY OVER VASARI AND THE BEGINNING OF THE ART HISTORICAL DISCIPLINE IN SPAIN. 1775–1829 David García López Giorgio Vasari’s writing on the lives of artists was widely end of the century various authors had begun to assert read in Golden Age Spain and was extremely influential that Spanish painters were equally sophisticated, if not in the perception of art, and even artists’ self perception. -

Alía Herculanea: Pre-Hispanic Sites and Antiquities in Late Bourbon New Spain
10 Alía Herculanea: Pre-Hispanic Sites and Antiquities in Late Bourbon New Spain Leonardo López Luján ompeii and Herculaneum are sym- in gardens are excavated to conduct bols of the archaeologist's bliss, a detailed contextual, computerized Pcertainty in the discovery of al- record. Pompeii and Herculaneum most the totality of vestiges of ancient continue to be the laboratory for ar- life ...a veritable dream! These cities are chaeological methods, the field of also at the source ofthe privileged place privileged experimentation. occupied by archaeology in our civi- lization. Their spectacular discoveries With these words, Tony Hackens amazed all civilized men from the last (1993: 15), vice president ofthe Archaeolo- two centuries. There one could see the gy Program ofthe European Community parade ofEuropean arts and letters: (PACE), inaugurated academic sessions to celebrate the 250th anniversary of For generations, archaeologists there the first explorations at the Roman cit- have refined their methods and modi- ies buried in A.D. 79 by the ashes and fied their objectives. At the start, only mud spewed by Mount Vesuvius (Figure small paintings were pulled from the 10.1 ).1 This meeting took place on walls and only statues, important October 30, 1988, in the beautifulltalian objects, gems, and jewels were col- town of Ravello. That day, in a packed lected. Today, everything is recov- room overlooking the sea, the supreme ered right down to a dead fly from luminaries of Classical archaeology and 1979, and even the roots of bushes art history were gathered together: Luisa 313 Leonardo López Luján Figure 10.1. -

Institute for Christian Studies Institutional Repository
Institute for Christian Studies K3S Institutional Repository Seerveld, Calvin. “Canonic Art: Pregnant Dilemmas in the Theory and Practice of Anton Raphael Mengs.”Man and Nature, v.3 (1984): 113-130. Used in accordance with the publisher's copyright and self-archiving policies. November 28, 2013. 8. Canonic Art: Pregnant Dilemmas in the Theory and Practice of Anton Raphael Mengs The problem of canonic art recurs in history. Whenever artists and aesthetes assume leadership because they are dissatisfied with the state of artistry, are intent upon significantly changing a reigning style, or feel called upon to defend the status quo, such leaders in the artworld exer cise certain preferences, lending their authority to their choices. The choices made by leading artists, theorists, critics, and even art patrons, have a way of assuring that the ensuing art is normative, a canon for subsequent art. The dilemmas concealed in this establishment of canonic art surface with special clarity and historical importance in the work of Anton Raphael Mengs (1728-79). Mengs was a published art theorist to whom the renowned Winckel- mann dedicated Geschichte der Kunst des Altertums in 1764. Mengs was also a celebrated artist. In 1751 he was named principal painter at the Dresden court of Augustus III, King of Poland. In 1759 he was com missioned in Rome by Cardinal Albani to do the crowning fresco of the galleria nobile of the whole villa complex which served as salon for papal entourages and for illustrious visitors from foreign lands. In 1763 Mengs was instated as Director of San Fernando to establish a Spanish national Academy of Art. -

Architectural Temperance: Spain and Rome, 1700-1759
Architectural Temperance Spain and Rome, 1700–1759 Architectural Temperance examines relations between Bourbon Spain and papal Rome (1700–1759) through the lens of cultural politics. With a focus on key Spanish architects sent to study in Rome by the Bourbon Kings, the book also discusses the establishment of a program of architectural educa- tion at the newly-founded Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. Victor Deupi explores why a powerful nation like Spain would temper its own building traditions with the more cosmopolitan trends associated with Rome; often at the expense of its own national and regional traditions. Through the inclusion of previously unpublished documents and images that shed light on the theoretical debates which shaped eighteenth-century architecture in Rome and Madrid, Architectural Temperance provides an insight into readers with new insights into the cultural history of early modern Spain. Victor Deupi teaches the history of art and architecture at the School of Architecture and Design at the New York Institute of Technology and in the Department of Visual and Performing Arts at Fairfield University. His research focuses on cultural politics in the early modern Ibero-American world. Routledge Research in Architecture The Routledge Research in Architecture series provides the reader with the latest scholarship in the field of architecture. The series publishes research from across the globe and covers areas as diverse as architectural history and theory, technology, digital architecture, structures, materials, details, design, monographs of architects, interior design and much more. By mak- ing these studies available to the worldwide academic community, the series aims to promote quality architectural research. -

Vulnerable Images: Toledo, the Arid City and Its Hidden Gardens11
VULNERABLE IMAGES: TOLEDO, THE ARID CITY AND ITS HIDDEN GARDENS11 Victoria Soto Caba and Antonio Perla de las Parras12 Today Toledo is one of the most popular Spanish cities with tourists. A World Heritage City since 1986, its location on the River Tagus and the landscape of its surroundings are a great attraction for visitors, while the layout of the town provides a fascinating museum of artistic buildings, the city having long been a melting pot for successive cultures. Churches, mosques and synagogues; a maze of narrow, winding streets; archaeological remains and museums are the spots most visited by tourists. But very few would imagine that there is yet another feature, that of secluded gardens, hidden within the city walls, and which merit protection. For centuries this little world of gardens and orchards has passed unnoticed, since it belongs to the private, unseen world of domestic and convent architecture. But there is another reason, that of being a vulnerable image, since it is difficult to imagine these gardens in a city where stone, walls and buildings all predominate over any element of nature. Toledo, which, since ancient times, has taken on a series of metaphors (Martinez Gil 2007), became tinged with negative stereotypes from the Baroque period, to become the "arid city": a waterless town. This is an image constructed and disseminated by chroniclers and travelers, which has endured for centuries, accompanied by the slow decay of the city. In the late nineteenth century the city was to become the paradigm of lack of fertility and poverty. 11 This article is the result of fieldwork and research promoted and subsidized by the CONSORTIUM of the city of Toledo in 2009: STUDY ON GREEN AREAS IN THE CITY OF TOLEDO. -

The Forerunners on Heritage Stones Investigation: Historical Synthesis and Evolution
heritage Review The Forerunners on Heritage Stones Investigation: Historical Synthesis and Evolution David M. Freire-Lista 1,2 1 Departamento de Geologia, Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5001-801 Vila Real, Portugal; [email protected] 2 Centro de Geociências, Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra, Portugal Abstract: Human activity has required, since its origins, stones as raw material for carving, con- struction and rock art. The study, exploration, use and maintenance of building stones is a global phenomenon that has evolved from the first shelters, manufacture of lithic tools, to the construction of houses, infrastructures and monuments. Druids, philosophers, clergymen, quarrymen, master builders, naturalists, travelers, architects, archaeologists, physicists, chemists, curators, restorers, museologists, engineers and geologists, among other professionals, have worked with stones and they have produced the current knowledge in heritage stones. They are stones that have special significance in human culture. In this way, the connotation of heritage in stones has been acquired over the time. That is, the stones at the time of their historical use were simply stones used for a certain purpose. Therefore, the concept of heritage stone is broad, with cultural, historic, artistic, architectural, and scientific implications. A historical synthesis is presented of the main events that marked the use of stones from prehistory, through ancient history, medieval times, and to the modern period. In addition, the main authors who have written about stones are surveyed from Citation: Freire-Lista, D.M. The Ancient Roman times to the middle of the twentieth century. Subtle properties of stones have been Forerunners on Heritage Stones discovered and exploited by artists and artisans long before rigorous science took notice of them and Investigation: Historical Synthesis explained them. -

The Fourfold Water Garden, a Renaissance Invention Carmen Toribio Marin DOI 10.1515/Glp-2016-0001 Reference: Gardens and Landscapes, De Gruyter Open, Nr 4 (2016), Pp
Gardens & Landscapes The Fourfold Water Garden, a Renaissance Invention Carmen Toribio Marin DOI 10.1515/glp-2016-0001 Reference: Gardens and Landscapes, De Gruyter Open, nr 4 (2016), pp. 1-15. URL: https://www.degruyter.com/view/j/glp ABSTRACT Th e diff erent combinations between the “classic” fourfold pattern and water in the garden have produced a high number of varied solutions since the distant past. However, during the Renaissance a new model emerges: a cross- axial garden with four basins arranged symmetrically around its center. Th e composite analysis of the related exam- ples is addressed in this paper, which attempts to fi nd an explanation for the diff erent models as for the appearance of the contrasting solution at the same time in two diff erent locations: the Villa Lante (Bagnaia, Italy) and the Royal Monastery of San Lorenzo in El Escorial (Madrid, Spain). Keywords: Fourfold garden, water garden, cloister garden, Renaissance, Villa Lante, El Escorial. ARTICLE Introduction In this research and as a result of a formal analysis of the diff erent examples, the emergence of a completely new structure, which arises at this time and not before, can be traced to the Renaissance: a garden with cross paths and four water basins off axis arranged symmetrically around the center of the space. Its development can be consid- ered as one of the great Renaissance contributions to the composition with water surfaces. Surprisingly, this layout developed almost simultaneously in two diff erent and exceptional cases. Both in the gardens of the Villa Lante and in the Cloister of the Evangelists in the Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial, a kind of distinct solution to the multiple combinations between water and fourfold schemes time-tested from remote times was achieved. -

The Van Ackeren Collection in the Greenlease Gallery at Rockhurst University by © 2017 Loren Whittaker
An American Jesuit Treasury of Religious Art: The Van Ackeren Collection in the Greenlease Gallery at Rockhurst University By © 2017 Loren Whittaker Submitted to the graduate degree program in the Kress Foundation Department of Art History and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Co-chair: Anne D. Hedeman, Ph.D. Co-chair: Sally J. Cornelison, Ph.D. Douglas Dow, Ph.D. Philip Stinson, Ph.D. John Pultz, Ph.D. ____________________________ Heba Mostafa, Ph.D. Date Defended: 14 April 2017 ii The dissertation committee for Loren Whittaker certifies that this is the approved version of the following dissertation: An American Jesuit Treasury of Religious Art: The Van Ackeren Collection in the Greenlease Gallery at Rockhurst University Co-Chair: Anne D. Hedeman, Ph.D. Co-Chair: Sally J. Cornelison, Ph.D. Date Approved: 14 April 2017 iii Abstract On 13 October 1967 Virginia P. and Robert C. Greenlease donated a walnut crucifix by French sculptor César Bagard to Rockhurst University’s Jesuit community in Kansas City, Missouri. This gift initiated a collaboration of thirty years between Mrs. Greenlease and Rockhurst’s president, Father Maurice E. Van Ackeren, S.J. Together they sought to enhance the university and its students’ spiritual and educational experience by making fine religious works of art accessible for viewing on campus. Virginia financed the purchases that Father Van Ackeren made, the sum of which came to be known as the Van Ackeren Collection of Religious Art. Throughout their endeavor, the two took advantage of the expertise of the curators of the William Rockhill Nelson Gallery of Art in Kansas City, Missouri (now known as The Nelson- Atkins Museum of Art) and employed that institution as an intermediary station for evaluating works before they were purchased. -

Annals of the Artists of Spain ” Cannot Juan Agustin Be More Fitly Closed Than with a Notice of the Able Cean Bermudez
Digitized by the Internet Archive in 2016 https://archive.org/details/annalsofartistso04stir ANNALS OF THE ARTISTS OF SPAIN VOLUME THE FOURTH PUBLISHER’S NOTE. Six hundred and forty copies of this New Edition printed for England, andfour hundredfor America. Each copy numbered and type distributed. No.-ZJ.8- ANNALS OF THE ARTISTS OF SPAIN BY SIR WILLIAM STIRLING-MAXWELL BARONET a ®umon INCORPORATING THE AUTHOR’S OWN NOTES ADDITIONS AND EMENDATIONS Wttb iportratt and tTwentB=four Steel anD jTOc330tlnt jEngravtttga ALSO NUMEROUS ENGRAVINGS ON WOOD IN FOUR VOLUMES VOLUME THE FOURTH LONDON JOHN C. NIM.MO 14, KING WILLIAM STREET, STRAND MDCCCXCI Theirs ivas the shill, rich colour and clear light 1 To weave in graceful forms by fancy dream d, So well that many a shape and figure bright. Though fiat, in sooth, reliev’d and rounded seem'd. And hands, deluded, vainly strove to clasp Those airy nothings mocking still their grasp. iii£ iiOA' ft-NTtfl LIBRAR/ ” , VOLUME THE FOURTH. PAGE Juan de Valdes Leal. From a drawing by himself. Bought by the author at Baro7i Taylor's sale,Jime 1S83, and now at Keir . 1285 Iron Cross and Vane on one of the Towers of the Escorial 1350 The Alcazar of Madrid. From a print engraved by N. Guerard and designed by Filippo Pallotta, 1704 ..... 1360 Iron Cross on the Road from Olia to Toledo . -1457 Duendecitos—a Caricature of Friars. From the etigraving in the “ CaprichosT No. 49, of F. Goya ....... 1479 Francisco Goya. From the ettgravedportrait prefixed to his “ Cap- richos ............ 1482 Iron Cross and Vane at Tolosa 1550 El Niffo de Ballecas — The Boy of Ballecas. -

Sorolla and America the Spanish Gesture: Drawings from Murillo to Goya in the Kunsthalle, Hamburg Meadows Museum Advisory Council
A SEMI-ANNUALMEAD GUIDE TO EXHIBITIONS AND PROGRAMS, EXCLUSIVELY FOR MEADOWSOWS MUSEUM MEMBERS AND SUPPORTERS sPRinG 2014 in this issue Sorolla and America The Spanish Gesture: Drawings from Murillo to Goya in the Kunsthalle, Hamburg Meadows Museum Advisory Council Marilyn H. Augur Dolores G. Barzune Stuart M. Bumpas Alan B. Coleman Linda P. Custard, Chair Linda P. Evans John A. Hammack Beverly C. Heil Gwen S. Irwin MISSION Janet P. Kafka George C. Lancaster The Meadows Museum is committed to the advancement of knowledge and understanding of art through George T. Lee, Jr. the collection and interpretation of works of the greatest aesthetic and historical importance, as exemplified Karen Levy by the founding collection of Spanish art. The Museum is a resource of Southern Methodist University that Linda E. Ludden serves a broad and international audience as well as the university community through meaningful exhibi- Stacey S. McCord tions, publications, research, workshops and other educational programs, and encourages public participation Linda B. McFarland through a broad-based membership. Mildred M. Oppenheimer Carol J. Riddle HISTORY Catherine B. Taylor The Meadows Museum, a division of SMU’s Meadows School of the Arts, houses one of the largest and most Jo Ann G. Thetford comprehensive collections of Spanish art outside of Spain, with works dating from the tenth to the twenty- Michael L. Thomas first century. It includes masterpieces by some of the world’s greatest painters: El Greco, Velázquez, Ribera, George E. Tobolowsky Murillo, Goya, Miró and Picasso. Highlights of the collection include Renaissance altarpieces, monumental Rebecca S. Todd Baroque canvases, exquisite rococo oil sketches, polychrome wood sculptures, Impressionist landscapes, Gail O. -

Aussig, 1728 – Rome, 1779 Study of Male Nude 1774 Black Pencil, Charcoal and White Chalk Highlights on Laid Paper, Prepared Wi
ANTON RAPHAEL MENGS Aussig, 1728 – Rome, 1779 Study of male nude 1774 Black pencil, charcoal and white chalk highlights on laid paper, prepared with grey base. 520 x 393 mm Inscriptions and marks: “9 / [sic illegible] 1774”, lower left corner. Anton Raphael Mengs was the most out the fresco decorations of the Royal outstanding painter and treatise-writer; he Palace of Madrid. Furthermore, and in his was the best considered and most capacity as First Court Painter, he would influential artist during the first neoclassic be commissioned to paint the portrait of period. Born in Aussig (Bohemia) in 1728, the royal family. The influence of his style he started his artistic training in Dresden and his artistic theories would be under the supervision of his father Ismael fundamental in the future of Spanish art of Mengs, painter in the service of the Saxony the time. He trained and worked together court. In 1741 he travelled for the first with Francisco Bayeu, Francisco de Goya time to Rome together with his family in and Mariano Salvador Maella; this last order to complete his training. There he artist is also represented in this catalogue. would have the opportunity to study During the almost twelve years that Mengs classic antiquity and the works of was in Spain – from 1761 to 1769 and Michelangelo and Rafael in the Vatican. from 1774 to 1776 – he was the mirror in Likewise, he would attend drawing lessons which the other painters had to taught by Marco Benefial on the study of contemplate themselves, especially due to the nude figure.