Tesisestefaniavazquezzabala-.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
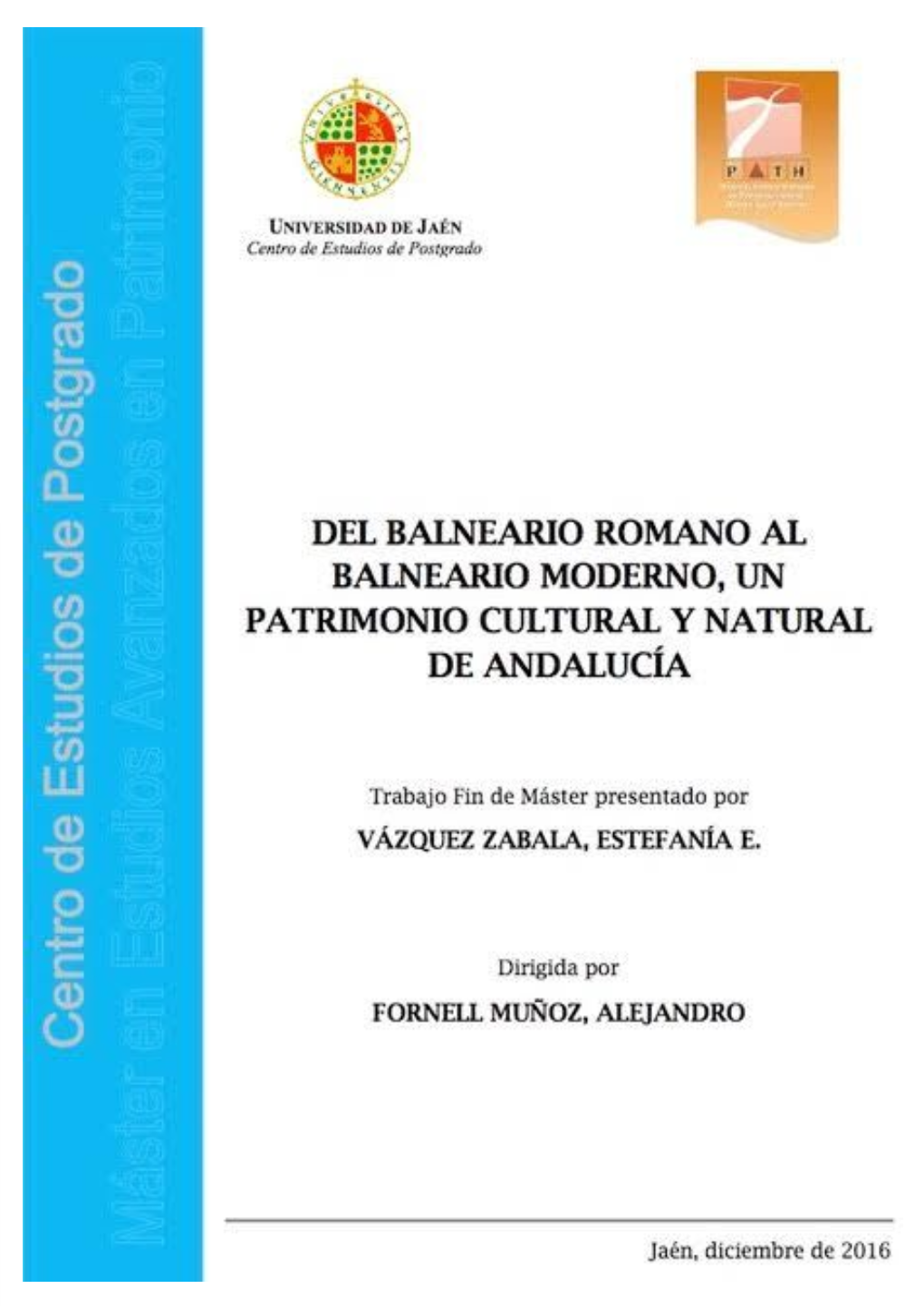
Load more
Recommended publications
-

17 Juli 1984 Houdende Algemene Voorschriften Inzake De Toekenning Van De Produktiesteun Voor Olijfolie En De in Bijlage II Van Verordening (EEG) Nr
Nr. L 122/64 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 12. 5. 88 VERORDENING (EEG) Nr. 1309/88 VAN DE COMMISSIE van 11 mei 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2502/87 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 1986/1987 DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE geerd, gezien het feit dat de begunstigden de produktie GEMEENSCHAPPEN, steun nog , niet hebben kunnen ontvangen ; Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre Economische Gemeenschap, gelen in overeenstemming zijn met het advies van het Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van Comité van beheer voor oliën en vetten. 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING ning (EEG) nr. 1098/88 (2), en met name op artikel 5, lid VASTGESTELD : 5, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261 /84 van de Raad van Artikel 1 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de produktiesteun voor olijfolie en de _ In bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2502/87 worden steun aan de producentenorganisaties (3), laatstelijk gewij de gegevens betreffende de autonome gemeenschappen zigd bij Verordening (EEG) nr. 892/88 (4), en met name Andalusië en Valencia vervangen door de gegevens die op artikel 19, zijn opgenomen in de bijlage van deze verordening. Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2502/87 van Artikel 2 de Commissie (*), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 370/88 (*), de opbrengst aan olijven en aan olie is vastge Deze verordening treedt in werking op de dag van haar steld voor de homogene produktiegebieden ; dat in bijlage bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese II van die verordening vergissingen zijn geconstateerd Gemeenschappen. -

Historia Del Balneario De Alicún De Las Torres
BOLETÍN del CENTRO DE ESTUDIOS «PEDRO SUÁREZ» Estudios sobre las comarcas de GUADIX , B AZA Y H UÉSCAR Monográfico BALNEARIOS Y BAÑOS ÁRABES AÑO XXVII Nº 27 2014 HISTORIA DEL BALNEARIO DE ALICÚN DE LAS TORRES. HISTORY OF THE BATHS OF ALICÚN DE LAS TORRES. 1María del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ * 2María LÓPEZ GONZÁLEZ ** Fecha de recepción del trabajo: agosto de 2014. Fecha de aceptación por la revista: septiembre de 2014. RESUMEN Con una explotación que se remonta a la Antigüedad, los baños de Alicún, en el térmi- no de Villanueva de las Torres, suponen un importante enclave termal del sur peninsular. Declaradas sus aguas mineromedicinales de utilidad pública en 1870, llegó a contar con doce manantiales, de los que tres tenían uso terapéutico. Remozadas sus instalaciones por la nueva propiedad en los últimos cincuenta años, este balneario se incluye hoy dentro del programa de termalismo social. Palabras clave: Termalismo; Balnearios; Aguas mineromedicinales. ,GHQWL¿FDGRUHV Torres, Diego de; Ayuda, Juan de Dios; Medialdea Vázquez, José María; Baños de Alicún de las Torres; Baños de Don Diego. 7RSyQLPRV Villanueva de las Torres (Granada); España. 3HULRGR Siglos 16, 18, 19, 20. SUMMARY ,Q RSHUDWLRQ VLQFH$QWLTXLW\ WKH EDWKV RI$OLF~Q LQ WKH FRQ¿QHV RI 9LOODQXHYD GH ODV Torres, constitute an important hot springs resource in the south of the Peninsula. The curative waters having been declared of public utility in 1870, they were eventually extracted from twelve springs, three of which were therapeutic. Following refurbishment RILWVLQVWDOODWLRQVXQGHUQHZRZQHUVKLSLQWKHODVW¿IW\\HDUVWKLVVSDLVWRGD\SDUWRIWKH social “taking of the waters” scene. Keyw RUGV Termalism; Spas; Medicinal hot springs. -

Almería Cádiz
ALMERÍA ABLA FONDON ABRUCENA INSTINCION ALBOLODUY LAUJAR DE ANDARAX ALHABIA MARIA ALMOCITA NACIMIENTO ALSODUX OHANES BAYARCAL PADULES BEIRES PATERNA DEL RIO BENTARIQUE RAGOL CANJAYAR SANTA CRUZ CHIRIVEL TERQUE ELLAR TRES VILLAS (LAS) FIÑANA VELEZ BLANCO VELEZ RUBIO CÁDIZ ALCALA DE LOS GAZULES LINEA DE LA CONCEPCION (LA) ALCALA DEL VALLE MEDINA-SIDONIA ALGAR OLVERA ALGECIRAS PATERNA DE RIVERA ALGODONALES PRADO DEL REY ARCOS DE LA FRONTERA PUERTO REAL BARBATE DE FRANCO PUERTO SERRANO BARRIOS (LOS) SAN JOSE DEL VALLE BENALUP DE SIDONIA SAN ROQUE BENAOCAZ SANLUCAR DE BARRAMEDA BOSQUE (EL) SETENIL CASTELLAR DE LA FRONTERA TARIFA CHICLANA DE LA FRONTERA TORRE-ALHAQUIME CONIL DE LA FRONTERA UBRIQUE GASTOR (EL) VEJER DE LA FRONTERA GRAZALEMA VILLALUENGA DEL ROSARIO JEREZ DE LA FRONTERA VILLAMARTIN JIMENA DE LA FRONTERA ZAHARA CÓRDOBA ADAMUZ LUQUE ALCARACEJOS MONTORO ALMODOVAR DEL RIO OBEJO AÑORA PALMA DEL RIO BELALCAZAR PEDRO ABAD BELMEZ PEDROCHE BLAZQUEZ PEÑARROYA-PUEBLONUEVO CABRA POSADAS CARCABUEY POZOBLANCO CARDEÑA PRIEGO DE CORDOBA CARPIO (EL) RUTE CONQUISTA SANTA EUFEMIA CORDOBA TORRECAMPO DOÑA MENCIA VALSEQUILLO DOS-TORRES VILLA DEL RIO ESPIEL VILLAFRANCA DE CORDOBA FUENTE LA LANCHA VILLAHARTA FUENTE OBEJUNA VILLANUEVA DE CORDOBA FUENTE PALMERA VILLANUEVA DEL DUQUE GRANJUELA (LA) VILLANUEVA DEL REY GUIJO VILLARALTO HINOJOSA DEL DUQUE VILLAVICIOSA DE CORDOBA HORNACHUELOS VISO (EL) IZNAJAR ZUHEROS GRANADA AGRON CALAHORRA (LA) ALAMEDILLA CAÑAR ALBUÑUELAS CAPILEIRA ALDEIRE CARATAUNAS ALFACAR CASTARAS ALHAMA DE GRANADA CASTILLEJAR ALHENDIN -

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada) AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)
B.O.P. número 63 n Granada,Granada, martes, lunes, 11 30 de de septiembre mayo de 2016 de 2008 n Año 2016 Lunes, 30 de mayo 100 ANUNCIOS OFICIALES Pág. AYUNTAMIENTOS DIPUTACIÓN DE GRANADA.-Listado de entidades BENAMAUREL.-Proyecto de actuación de taller y asociaciones sin ánimo de lucro admitidas, excluidas mecánico de Miguel Carrión García..................................... 23 y pendientes de subsanar de la convocatoria de CHIMENEAS.-Aprobación de proyecto de actuación subvenciones del año 2016 .................................................. 2 para legalización urbanística, pol. 5, parc. 665.................... 23 GUALCHOS.-Ordenanza reguladora del precio público JUZGADOS por prestación del servicio de publicidad en libros y folletos .................................................................................... 24 SOCIAL NÚMERO CUATRO DE GRANADA.- MARACENA.-Delegación de atribuciones de la Autos nº 64/16 ....................................................................... 23 Alcaldía (2).............................................................................. 1 SOCIAL NÚMERO DOS DE VALENCIA.- MOTRIL.-Licitación para suministro e instalación de Autos nº 597/15 ..................................................................... 23 señalización turística ............................................................. 25 Administración: Diputación de Granada. Domicilio: c/ Periodista Barrios Talavera nº 1 (Granada 18014). Tel.: 958 247768 / Fax: 958 247773 DL GR 1-1958. I.S.S.N.: 1699-6739. Edición digital. http:/www.dipgra.es/BOP/bop.asp -

Consejería De Agricultura Y Pesca
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera NÚMERO DE INSCRIPCIONES DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS POR MUNICIPIOS DE GRANADA INSCRIPCIONES MUNICIPIO MÓVILES INVERNADEROS AERONAVES Agrón 21 0 0 Alamedilla 39 0 0 Albolote 90 0 0 Albondón 0 2 0 Albuñán 6 0 0 Albuñol 15 201 0 Albuñuelas 18 0 0 Aldeire 27 0 0 Alfacar 12 0 0 Algarinejo 341 0 0 Alhama De Granada 449 0 0 Alhendín 30 0 0 Alicún de Ortega 25 0 0 Almegijar 3 0 0 Alpujarra De La Sierra 5 0 0 Alquife 2 0 0 Arenas Del Rey 99 10 0 Atarfe 61 0 0 Baza 198 0 0 Beas De Granada 3 0 0 Beas de Guadix 12 0 0 Benalua De Guadix 35 0 0 Benalua De Las Villas 173 0 0 Benamaurel 41 0 0 Berchules 0 3 0 Busquitar 0 3 0 Cacin 51 0 0 Cadiar 4 0 0 Calahorra (La) 7 0 0 Calicasas 41 0 0 Página 1 de 6 JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera INSCRIPCIONES MUNICIPIO MÓVILES INVERNADEROS AERONAVES Campotejar 104 0 0 Caniles 130 3 0 Castaras 2 1 0 Castillejar 40 0 0 Castril 100 0 0 Chauchina 49 0 0 Chimeneas 112 0 0 Churriana De La Vega 9 0 0 Cijuela 33 0 0 Cogollos De Guadix 10 0 0 Cogollos Vega 85 0 0 Colomera 346 0 0 Cortes de Baza 96 0 0 Cortes Y Graena 25 0 0 Cuevas Del Campo 115 1 0 Cullar 149 0 0 Cullar-Vega 6 0 0 Darro 55 2 0 Dehesas De Guadix 24 0 0 Deifontes 109 0 0 Diezma 28 0 0 Dilar 36 0 0 Dólar 32 0 0 Dudar 8 0 0 Durcal 27 0 0 Escuzar 40 0 0 Ferreira 23 0 0 Fonelas 19 0 0 Freila -

BOE 006 De 06/01/2001 Sec 3 Pag 779 A
BOE núm. 6 Sábado 6 enero 2001 779 En la página 40292, Jaén: MINISTERIO ... Municipios Carcheles, debe añadirse: Carcheles (Carchelejo-Carchel). Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio DE ADMINISTRACIONES González González. PÚBLICAS 510 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2000, de la Secretaría MINISTERIO DE ECONOMÍA de Estado para la Administración Pública, por la que se corrigen errores de la de 27 de octubre de 2000, por la que se procede a la publicación del Acuerdo de Actuali- 511 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, de la Secretaría zación para 2000 del Convenio suscrito entre la Consejería General de Comercio Exterior, por la que se convoca una de Salud de la Junta de Andalucía con la Mutualidad Gene- beca para 2001 de especialización en control analítico de ral de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social calidad de productos objeto de comercio exterior, con des- de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, tino al Centro de Asistencia Técnica e Inspección de Comer- para la prestación en zonas rurales de determinados ser- cio Exterior de Barcelona. vicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguros de asistencia sanitaria La Orden de 27 de octubre de 1997, por la que se establecen las bases concertada con dichas Mutualidades. reguladoras de la concesión de becas de especialización en control analítico de calidad de productos objeto de comercio exterior, faculta a la Secretaría Observados errores en el texto de la Resolución citada, publicada en General de Comercio Exterior para que, mediante Resolución publicada el «Boletín Oficial del Estado» número 278, de 20 de noviembre, se procede en el «Boletín Oficial del Estado», convoque anualmente de acuerdo con a efectuar las oportunas rectificaciones: las bases reguladoras, las becas que, en su caso, correspondan, En el anexo de la Resolución, como partes intervinientes debe añadirse: En su virtud, esta Secretaría General de Comercio Exterior acuerda: «de la Mutualidad General Judicial, don Benigno Varela Autrán». -

Pdf (Boe-A-2016-2485
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 61 Viernes 11 de marzo de 2016 Sec. III. Pág. 19629 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2485 Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, la Secretaria General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Gerente de la Mutualidad General Judicial, han suscrito, con fecha 16 de diciembre de 2015, un Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de Colaboración firmado el 1 de enero de 2004, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas Mutualidades. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación del referido Acuerdo de prórroga y actualización, como anejo a la presente Resolución. Madrid, 3 de marzo de 2016.–El Subsecretario de la Presidencia, por vacante (Real Decreto 199/2012, de 23 de enero), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page. -

Trabajos Realizados Por Manuel Del Valle En El Instituto Geolìgico
Homenaje a Manuel del Valle Cardenete TRABAJOS REALIZADOS POR MANUEL DEL VALLE EN EL INSTITUTO GEOLîGICO Y MINERO DE ESPA„A J.C. Rubio Campos y J.A. L—pez Geta LA CONTRIBUCIîN DE MANOLO DEL VALLE A LAS FASES INICIALES DE LA INVESTIGACIîN HIDROGEOLîGICA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR (HASTA 1976). EVALUACIîN DE RECURSOS SUBTERRçNEOS A NIVEL REGIONAL Se inicia la actividad profesional como hidroge—logo de campo, en el equipo del Proyecto del Guadalquivir con actividad en la Cuenca Alta. Este Proyecto constituye el primer estudio hidrogeol—gico regional a gran escala realizado en Espa–a. Son de destacar los informes siguien- tes: FAO-IGME, 1966 a, b; FAO-IGME, 1967, 1968, 1969; FAO-IGME, 1970 a, b, c, d, e, f, g; FAO-IGME, 1971 a, b; FAO-IGME, 1972 a, b; FAO-IGME, 1974; IGME, 1970 a, b, c; IGME, 1976 a, b, c, d; IGME-FAO, 1970 a, b; IGME-FAO, 1972. Destaca, su participaci—n en la realizaci—n por su parte de la cartograf’a hidrogeol—gica a escala 1:50.000, la prospecci—n geof’sica, el control de sondeos de reconocimiento, y la defini- ci—n de sistemas y balances de agua. Esta informaci—n se encuentra sintetizada en el informe (FAO-IGME, 1970 a). La segunda y tercera fases de este Proyecto plantean como objetivos la puesta en explota- ci—n de tres grandes acu’feros: Vega de Granada, Guadix y Almonte-Marismas, para la mejora de la agricultura de estas ‡reas, y la definici—n de unas normas tŽcnicas y administrativas para la explotaci—n de nueve sistemas de la Cuenca, que cristalizaron en la promulgaci—n del Decreto Ley 735/71 de 3 de Abril. -

Distribución De Municipios/Elas Por Centros De Servicios Sociales
Delegación de Bienestar Social Distribución de Municipios/ELAs por Centros de Servicios Sociales Centro de Servicios Sociales Comunitarios Municipio / ELA Alfacar Beas de Granada Cogollos de la Vega Güevéjar Huétor de Santillán Alfacar Jun Nívar Pulianas Víznar Alhama de Granada Arenas del Rey Cacín Turro, El (ELA) Fornes Játar Comarca de Jayena Alhama Santa Cruz del Comercio Ventas de Zafarraya (ELA) Zafarraya Albondón Almegíjar Alpujarra de la Sierra Bérchules Bubión Busquístar Cádiar Alpujarra Cáñar Capileira Carataunas Cástaras Juviles La Tahá Lanjarón Lobras Mairena (ELA) Murtas Nevada Órgiva Pampaneira Picena (ELA) Pórtugos 1 C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 73 19. Fax: 9582 4 73 35. E-mail: [email protected] Delegación de Bienestar Social Soportújar Sorvilán Torvizcón Trevélez Turón Ugíjar Válor Albuñol Carchuna-Calahonda (ELA) Guajares, Los Gualchos Itrabo Jete Lentegí Lújar Costa Molvízar Otívar Polopos Rubite Salobreña Torrenueva Vélez de Benaudalla Algarinejo Huétor Tájar Montefrío Huétor Tájar - Montefrío Moraleda de Zafayona Salar Villanueva Mesía Zagra Benalúa de las Villas Campotéjar Dehesas Viejas Deifontes Domingo Pérez Guadahortuna Montes Orientales Iznalloz Montejícar Montillana Píñar Torre-Cardela Benamaurel Norte Caniles Castilléjar Castril Cortes de Baza Cuevas del Campo Cúllar Freila Galera 2 C/ Periodista Barrios Talavera,1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 73 19. Fax: 9582 4 73 35. E-mail: [email protected] Delegación de Bienestar Social Huéscar Orce Puebla de Don -

CONVOCATORIA DE ELECCIONES Reunida La Junta De Gobierno Del
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS GRANADA CIRCULAR 1/2009 ENERO CONVOCATORIA DE ELECCIONES Reunida la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada integrada por D. Francisco de Asís Muñoz Collado, D. Antonio F. Miranda Pinilla, D. Francisco García Bernier y D. Fernando Muñoz Gámez, en sesión extraordinaria el día de la fecha, ACUERDA: 1º Convocar elecciones para la renovación de los cargos de esta Junta de Gobierno, de acuerdo con los artículos 41 y ss. de los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española (R.D. 1840/2000, de 10 de noviembre). 2º Establecer los siguientes plazos y fechas para su desarrollo: - Plazo de presentación de candidaturas: desde el día 4 de febrero hasta las 14 horas del 5 de marzo de 2009. - Aprobación de candidaturas y elección de la mesa electoral: 6 de marzo de 2009. - Votación: día 1 de abril de 2009. La votación podrá realizarse en la sede del Colegio en horario de 10 horas a 21 horas o bien mediante voto por correo de acuerdo con las normas establecidas por este Colegio. Sin más asuntos se levanta la sesión a tres de febrero de dos mil nueve C/ Rector Marín Ocete, nº 10, Bajo. 18014 – Granada Tlf.- 958 278 474 Fax.- 958 290 286 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS GRANADA CIRCULAR 1/2009 ENERO REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS VETERINARIOS VALORADORES DE LA P.P .DE PERROS Texto aprobado en la Asamblea General del 21 de enero de 2009. ESTABLECIMIENTO DE ZONAS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA Para poder atender a las denuncias de los distintos Ayuntamientos, la provincia de Granada se ha dividido en distintas zonas: 1. -

BOP 75, Miercoles 22 Abril.15.Qxd
B.O.P. número 75 n Granada, miércoles, 22 de abril de 2015 n Página 111 6. CONCEPCION SANCHEZ PLEGUEZUELOS D. Mariano Jesús de Heredia Fernández, Secretario de 7. MONTSERRAT VILLALBA CUERVA la Junta Electoral de Zona de Guadix, 8. MANUEL SANCHEZ MES 9. JAIME MOYA SOTO HAGO SABER: Que conforme al artículo 47 de la Ley 10. JUAN EMILIO CARVAJAL GARCIA Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge- 11. JOSE VALENZUELA RUIZ neral, y al art. 126 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au- Suplentes tonomía Local de Andalucía, han sido presentadas ante 1. JOSE VARON MARTINEZ esta Junta Electoral de Zona las candidaturas que segui- 2. JUAN JOSE GARCIA HERNANDEZ damente se relacionan por orden de presentación para la 3. FRANCISCA CARVAJAL RUIZ siguiente Entidad Local Autónoma: Circunscripción electoral: VILLANUEVA DE LAS TORRES BACOR OLIVAR Candidatura núm.: 1. CANDIDATURA Nº 55 PARTIDO POPULAR (P.P.) PARTIDO POPULAR 1. BALDOMERO MORALEDA MORALEDA SIGLAS: PP 2. ESTEBAN RUIZ MENA 1. PEDRO NAVARRO FUENTES 3. ISABEL MARIA GOMEZ SANCHEZ Suplente 4. FRANCISCO GOMEZ GOMEZ 1. DIEGO RODRIGUEZ PAREJO 5. ALVARO LOPEZ MAÑAS NAVARRO 6. JOSE FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ CANDIDATURA Nº 12 7. JUAN TAPIAS BAENA PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA SIGLAS: PSOE-A Candidatura núm.: 2. 1. LAURA MARTINEZ BUSTAMANTE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALU- Suplentes: CIA (P.S.O.E.-A) 1. SERAFINA CRUZ NAVARRO 1. JOSE VALLEJO NAVARRO 2. PIEDAD HERNANDEZ HERNANDEZ 2. MARIA DEL CARMEN BELMONTE PEREZ 3. RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ 3. JOSE ANTONIO SANCHEZ LOPEZ 4. JOSE CAÑADAS MARTINEZ. -

En Documento Anexo Se Facilita La Información Solicitada, Relativa Al
SECRE TARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/26991 23/01/2018 71356 AUTOR/A: PÉREZ LÓPEZ, Santiago (GP) RESPUESTA: En documento anexo se facilita la información solicitada, relativa al número de afiliados dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en cada uno de los municipios de la provincia de Granada durante el mes de octubre de 2011 y el mismo mes del año 2017. Madrid, 27 de marzo de 2018 ANEXO 184/26991 AUTONOMOS OCTUBRE 2011 AUTONOMOS OCTUBRE 2017 MUNICIPIO: SIN DESCRIPCION 38 MUNICIPIO: SIN DESCRIPCION 45 MUNICIPIO: 18001 AGRON 11 MUNICIPIO: 18001 AGRON 9 MUNICIPIO: 18002 ALAMEDILLA 28 MUNICIPIO: 18002 ALAMEDILLA 19 MUNICIPIO: 18003 ALBOLOTE 1.174 MUNICIPIO: 18003 ALBOLOTE 1.297 MUNICIPIO: 18004 ALBONDON 43 MUNICIPIO: 18004 ALBONDON 51 MUNICIPIO: 18005 ALBUÑAN 20 MUNICIPIO: 18005 ALBUÑAN 20 MUNICIPIO: 18006 ALBUÑOL 535 MUNICIPIO: 18006 ALBUÑOL 729 MUNICIPIO: 18007 ALBUÑUELAS 30 MUNICIPIO: 18007 ALBUÑUELAS 25 MUNICIPIO: 18010 ALDEIRE 46 MUNICIPIO: 18010 ALDEIRE 48 MUNICIPIO: 18011 ALFACAR 365 MUNICIPIO: 18011 ALFACAR 381 MUNICIPIO: 18012 ALGARINEJO 125 MUNICIPIO: 18012 ALGARINEJO 117 MUNICIPIO: 18013 ALHAMA DE GRANADA 469 MUNICIPIO: 18013 ALHAMA DE GRANADA 538 MUNICIPIO: 18014 ALHENDIN 395 MUNICIPIO: 18014 ALHENDIN 531 MUNICIPIO: 18015 ALICUN DE ORTEGA 13 MUNICIPIO: 18015 ALICUN DE ORTEGA 11 MUNICIPIO: 18016 ALMEGIJAR 11 MUNICIPIO: 18016 ALMEGIJAR 13 MUNICIPIO: 18017 ALMUÑECAR 1.839 MUNICIPIO: 18017 ALMUÑECAR 2.094 MUNICIPIO: 18018 ALQUIFE 26 MUNICIPIO: