Texto Completo (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bopbur-2021-140.Pdf
burgos boletín oficial de la provincia núm. 140 e lunes, 26 de julio de 2021 C.V.E.: BOPBUR-2021-140 sumario I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO ConfederaCión HidrográfiCa del duero Comisaría de aguas Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término municipal de Itero del Castillo (Burgos) 4 dirección Técnica Canon de regulación correspondiente a la Junta de Explotación del Riaza, año 2022 6 Canon de regulación correspondiente a la Junta de Explotación del Alto Duero, año 2022 8 Tarifas de utilización del agua correspondientes a la Junta de Explotación del Alto Duero, año 2022 10 II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN delegaCión TerriTorial de Burgos oficina Territorial de Trabajo Constitución de la organización denominada Asociación de Hostelería Altamira de Miranda de Ebro (Burgos) 13 Depósito de la modificación de los estatutos de la organización denominada Asociación de Empresas de Formación-CECAP Burgos 14 diputación de burgos bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958 – 1 – boletín oficial de la provincia burgos núm. 140 e lunes, 26 de julio de 2021 sumario III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ARRAYA DE OCA Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número uno para el ejercicio de 2021 16 Aprobación inicial de la modificación de diversas ordenanzas 17 AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA Delegación de las funciones de la Alcaldía por ausencia del titular 18 AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA Aprobación inicial del -

Pdf (Boe-A-1981-7691
7258 :) a6ril te8t B. O.del 'E.-Núm. 80 .' ¡ RESOLUCION de 28 de marzo de 1981, de la Direc .ArticulÓ 2:1. Jornada continuada.-En la nueva jornada que 7691 ción General " Traba;o, por ia que s. dicta Lau se pacta en este Convenio y para la jornada contmuada el do de Obligado Cumplimiento sobre el Convenio descanSo por bocadillo para ~Ios afioe 1981 y 1982 será de vein Colectivo. d. ámbito estatal, para la Industria. del ticinco minutos, por lo que de trabajo efectivo se deberán rea 'Calzado. lizar cuarenta horas semanales, de las que no se podrán des contar jos citados tiempos-de descanso. Vistos los escritos presentados por los rep"resentantes de las Los trabajadores podrán solicitar de la Delegación de Tra Empresas y de loa trabajad,"es, miembros de la Comisión Ne bajo la implantación de la jornada continuada cuando asl lo gOCIadora del Convenio Colectivo de Tr«bajo para la Industria exprese· por . votación el 80 por 100 de la plantllla de la Em del Calzado, instando expediente de ·confllcto colectivo, y presa, poniendo previamente en conocimiento de la misma que ReSUltando que con. fecha 4 de marzo del presente afio tu van a rea:izar .esta gestión. La Empresa podrá oponerse a esta vieron entrada en esta Dirección General de Trabajo los re solicitud de los trabajadores mediante informe razonado ante feridos escritos de ambas representaciones en los que se ex- la Delegación de Trabajo, que resolverá lo pertlnente,- pone io siguIente:. __ - Por ¡.arte de la representación empresarial se -plantea con .3.' Notifiquese esta Resolución -

Anexo I Relación De Municipios Ávila
ANEXO I RELACIÓN DE MUNICIPIOS ÁVILA Adanero Herreros de Suso Pedro Rodríguez Albornos Hoyocasero Piedrahita Aldeaseca Hoyorredondo Poveda Amavida Hoyos de Miguel Muñoz Pradosegar Arevalillo Hoyos del Collado Riocabado Arévalo Hoyos del Espino Rivilla de Barajas Aveinte Hurtumpascual Salvadiós Becedillas La Hija de Dios San Bartolomé de Corneja Bernuy-Zapardiel La Torre San García de Ingelmos Blascomillán Langa San Juan de Gredos Bonilla de la Sierra Malpartida de Corneja San Juan de la Encinilla Brabos Mancera de Arriba San Juan del Molinillo Bularros Manjabálago San Juan del Olmo Burgohondo Martínez San Martín de la Vega del Cabezas de Alambre Mengamuñoz Alberche Cabezas del Pozo Mesegar de Corneja San Martín del Pimpollar Cabezas del Villar Mirueña de los Infanzones San Miguel de Corneja Cabizuela Muñana San Miguel de Serrezuela Canales Muñico San Pedro del Arroyo Cantiveros Muñogalindo San Vicente de Arévalo Casas del Puerto Muñogrande Sanchidrián Cepeda la Mora Muñomer del Peco Santa María del Arroyo Chamartín Muñosancho Santa María del Berrocal Cillán Muñotello Santiago del Collado Cisla Narrillos del Alamo Santo Tomé de Zabarcos Collado de Contreras Narrillos del Rebollar Serranillos Collado del Mirón Narros de Saldueña Sigeres Constanzana Narros del Castillo Sinlabajos Crespos Narros del Puerto Solana de Rioalmar Diego del Carpio Nava de Arévalo Tiñosillos Donjimeno Navacepedilla de Corneja Tórtoles Donvidas Navadijos Vadillo de la Sierra El Bohodón Navaescurial Valdecasa El Mirón Navalacruz Villaflor El Parral Navalmoral Villafranca -

Una Mirada Al Catastro De Ensenada De Burgos
Página de las Respuestas Generales de Cillaperlata. UNA MIRADA AL CATASTRO DE ENSENADA DE BURGOS FLORIANO BALLESTEROS CABALLERO Director del Archivo de la Diputación Provincial de Burgos a existencia del Catastro de Ensenada en el Archivo de la Diputación burgalesa constituye una L excepción. En el resto de las veintiuna provincias de la entonces Corona de Castilla se conser- va en los Archivos Históricos Provinciales. Hecha esta salvedad, hay que decir también que la Diputación de Burgos ha prestado siempre especial atención a este fondo documental. En todo momento lo ha tenido a disposición de investigadores y consultantes; y ha velado por su conser- vación con tal cuidado y esmero que durante muchos años dedicó una de las mejores salas del edi- ficio de su sede oficial para depósito especial del fondo [1]. Forman este Fondo 2.559 libros catastrales originales, pertenecientes a 1.205 términos. [1] Hoy sigue estando en el Palacio Excepto 18 lugares, todos los demás pertenecen a la actual provincia de Burgos. En su momento, Provincial (P.º del Espolón, 34), en los el Catastro de Burgos se componía de 8.710 vols [2]. Al presente el territorio burgalés (14.328 locales de la tercera planta que ocupa el Archivo general, con el resto de los fon- 2 km ) abarca aproximadamente sólo dos tercios de la superficie que tenía la provincia en la época dos, instalado y gestionado con igual de Ensenada. Pero en 1785, según el Censo de Floridablanca [3], la jurisdicción provincial burga- atención. Muy próximamente, dentro del actual año dos mil dos, se trasladará con lesa se extendía por las que hoy son tierras de Santander, La Rioja, Soria, Palencia y Oviedo, y toda la documentación a las nuevas y alcanzaba 21.507 km2. -

Anuncio 201309568
boletín oficial de la provincia burgos núm. 241 e viernes, 20 de diciembre de 2013 C.V.E.: BOPBUR-2013-09568 I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE BURGOS Gerencia Territorial del Catastro Notificaciones pendientes En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado legalmente la notificación sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican. Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notifi- cados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Burgos (c/ Vitoria, 39, C.P. 09004 Burgos), como órgano competente para la tramitación de los citados proce- dimientos. Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá produ- cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo. En Burgos, a 5 de diciembre de 2013. El Gerente Territorial, Santiago Cano Martínez * * * DOCUMENTO N.º DE EXPEDIENTE MUNICIPIO TITULAR CATASTRAL/OBLIGADO TRIBUTARIO N.I.F./C.I.F. PROCEDIMIENTO 1471096 474924.09/13 ARANDA DE DUERO GARCÍA MARTÍNEZ MARIANO 90181452Q DECLARACIÓN 1470221 473152.09/13 ARANDA DE DUERO SERRANO ÁLVAREZ EMILIO 90185269S DECLARACIÓN 1468536 467320.09/13 BAÑOS DE VALDEARADOS DOMINGO MARTÍNEZ MARÍA PAZ 16665050D DECLARACIÓN 1468503 530670.09/13 BRIVIESCA MANZANEDO CUESTA FEDERICO 13224291G SUBSANACIÓN 1466673 362294.09/13 BURGOS DAMESA S.A. -
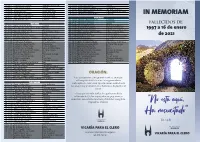
In Memoriam 1997-2021
15. 09. 11 Clementino Ruiz Martín. Barbadillo del Mercado. 23. 11. 03 Cesar Santos Alonso. Iglesias. 17. 09. 13 Pedro Palacios Cerezo. Sinovas. 24. 11. 05 Agustín Ubierna Pedrosa. Puerto Rico. 18.09. 19 José González González Las Quintanillas 25. 11. 06 Mons. Santiago Martínez Acebes. Arzobispo de Burgos. 20. 09. 97 Antonio Ruiz Ruiz. Revilla del Campo. 26. 11. 13 Julián Albillos Albillos. Cap. Carmelitas de Lerma. 22. 09. 08 Donaciano Pérez Gómez. Busto de Bureba. 29. 11. 01 Salvador del Álamo Arranz. Canicosa. 24. 09. 10 Pablo Palacios Barriomirón. Rojas de Bureba. IN MEMORIAM 29. 09. 11 Rufino García Gutiérrez Celada del Camino. DICIEMBRE 30. 09. 11 Pablo Del Olmo Amo. Catedral. 01. 12. 00 Valeriano Urruchi Montoya. Castrense. 02. 12. 99 Jaime Ruiz Valladolid. Valdeande. OCTUBRE 02.12. 18 Fortunato García Díaz Madrid. FALLECIDOS DE 01. 10. 12 Genaro Galajares Rueda. Catedral. 04. 12. 97 Antonio Martín García. Quintanilla Cabe Rojas. 02. 10. 10 Jesús Ortiz de Latierro y Mtnez. de Oraa. Miranda. 04. 12. 04 Pedro Mahamud Miguel. República Dominicana. 02. 10. 13 José Luis Ezquerra Arana. Argentina. 04. 12. 08 Eugenio López González. Cap. Clarisas de Castrojeriz 1997 a 16 de enero 03. 10. 06 Alejandro Balbás Sinovas. Cap. Bernardas. Burgos. 07. 12. 98 Mons. Demetrio Mansilla Reoyo. Obispo Ciudad Rodrigo. 03.10. 19 José Hernando Pérez Burgos 08. 12. 03 Juan Vadillo Perea. Casa sacerdotal. 04.10. 20 Feliciano Ezquerra Contreras Hospital de Burgos 09. 12. 98 Jesús Barriocanal Ruiz. Cap. Agustinas de Miranda. de 2021 09. 10. 17 José Manuel Madruga. Salvador. Delegado. -

Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar De Bureba
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U. ANEXO A: MUNICIPIOS DE CADA ADR CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS DURANTE LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 Municipios del ámbito de actuación de ADECO BUREBA: Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Alcocero de Mola, Altable, Ameyugo, Arraya de Oca, Bañuelos de Bureba, Los Barrios de Bureba, Bascuñana, Belorado, Berzosa de Bureba, Bozoó, Briviesca, Bugedo, Busto de Bureba, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Carrias, Cascajares de Bureba, Castil de Peones, Castildelgado, Cerezo de Río Tirón, Cerratón de Juarros, Condado de Treviño, Cubo de Bureba, Encío, Espinosa del Camino, Fresneña, Fresno de Río Tirón, Fresno de Rodilla, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, Ibrillos, Llano de Bureba, Merindad de Río Ubierna, Miraveche, Monasterio de Rodilla, Navas de Bureba, Padrones de Bureba, Pancorbo, Piérnigas, Poza de la Sal, Prádanos de Bureba, La Puebla de Arganzón, Quintanabureba, Quintanaélez, Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanavides, Quintanilla San García, Quintanilla Vivar, Redecilla del Camino, Redecilla del Campo, Reinoso, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rucandio, Dalas de Bureba, Salinillas de Bureba, Santa Gadea del Cid, Santa María del Invierno, Santa María Ribarredonda, Santa Olalla de Bureba, Sotragero, Tosantos, Vallarta de Bureba, Valle de las Navas, Valle de Oca, Valluércanes, La Vid de Bureba, Vileña, Viloria de Rioja, Villaescusa la Sombría, -

Maquetación 1
boletín oficial de la provincia burgos núm. 213 e lunes, 9 de noviembre de 2015 C.V.E.: BOPBUR-2015-07607 IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos a 14/10/15, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. de 13 de julio de 1995), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de la provincia de Burgos: POBLACIÓN CARGO NOMBRE AGUAS CANDIDAS TITULAR RAUL PEREZ CASTREJON ALFOZ DE BRICIA SUSTITUTO TEOFILO SEDANO GOMEZ ALFOZ DE SANTA GADEA SUSTITUTO ALEXANDER RUIZ CANALES FERNANDEZ AMEYUGO TITULAR LOURDES GAROÑA GUTIERREZ AMEYUGO SUSTITUTO FELIX MACIAS CALERO ARAUZO DE TORRE TITULAR DAMIANA GAYUBAS REVILLA CILLAPERLATA TITULAR JOSE RAMON BUSTO CERECEDA ENCIO TITULAR PEDRO MORIANA FUENTE FUENTEMOLINOS SUSTITUTO ETELVINA DOMINGUEZ LAZARO GUMIEL DE MERCADO SUSTITUTO MARIA LUISA LIZARRALDE ELBERDIN HONTORIA DEL PINAR TITULAR MARIA NATIVIDAD GOMEZ NAVAZO HORRA, LA TITULAR JOSE BONET BALBAS HORTIGÜELA SUSTITUTO MONICA TAJADURA ANGULO HURONES SUSTITUTO JOSE RAMON IBEAS CASTILLA IBEAS DE JUARROS SUSTITUTO VICTOR MORENO FERNANDEZ JARAMILLO QUEMADO SUSTITUTO VALENTIN ORTEGA ARROYO JURISDICCION DE LARA TITULAR MERCEDES VICARIO MORENO LAS QUINTANILLAS SUSTITUTO MARIA ROSARIO BARRIOCANAL BERNAL -

Anuncio 202102140 (BOPBUR-2021-02140
boletín oficial de la provincia burgos núm. 69 e martes, 13 de abril de 2021 C.V.E.: BOPBUR-2021-02140 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS Servicio de ASeSorAmiento y ASiStenciA A municipioS Acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2021, por el que se dio cuenta de la resolución número 720, de 10 de febrero de 2021, del presidente de la Diputación de Burgos, en la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del convenio de colaboración suscrito con diversos Ayuntamientos por el cual se encomienda a la Diputación Provincial la gestión de los expedientes sancionadores relativos al incumplimiento de medidas de prevención de la COVID-19. De conformidad con lo ordenado por Decreto número 720 y ratificado en acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos de 18 de febrero de 2021, procede a publicar el «Modelo de colaboración interadministrativa entre la Diputación de Burgos y los Ayuntamientos de la provincia por el cual se encomienda a la Diputación la gestión de los expedientes sancionadores relativos al incumplimiento de medidas de prevención de la COVID-19», que figuraba como anexo a la citada resolución: ANEXO De una parte D. César Rico Ruiz, presidente de la Diputación Provincial de Burgos, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y facultado para la firma de este convenio, habiendo sido ratificada la resolución, por acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2021. -

BURGOS. Lunes 6 De Julio De 1846
8 DE LA PROVINCIA DE BURGOS. Lunes 6 de Julio de 1846. GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA. El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Penín sula me dice con fecha 24 del mes actual lo siguiente ESTADO Su Magestad la Relia se ha dignado expedir con esta fe cha el Real decreto siguiente.—Couíorme á lo dispuesto en el que determina los Distritos correspondientes á esta Provincia articulo treinta y seis de la ley de 18 de Marzo u timo, y a- con arreglo á los títulos l.° y 5 0 de la ley de 18 de tendiendo á las razonesque me habedlo presentes el Ministro de Marzo ultimo para el nombramiento de Diputados á Cortes. la Gobernación déla Península, vengo en apiobar,de acuerdo 1011 mi Consejo de Ministros, la adjunta división de las provincias Población de del Reino en los trescientos cuarenta y nueve distiitos elec Provincia de Burgos. Distritos electorales. cada uno. torales correspondientes al número de Diputados á Cortes que la misma ley determina, y en designar para cabezas de distri to los pueblos de que toman su nombre. Dado en Pala ¡o á 1. 0 Burgos 40875 Veinte y cuatro de Jenio de mil ochocientos cuarenta y seis. t. 0 Aramia de Duero 42807 =Está rubricado de la Real mano =E1 Ministro de la Go 3. 0 Briviesca 6 < 37777 bernación de la Península, Pedro José Pidal. 4. 3 Lerma 34893 Lo que he dispuesto publicar en el Bnletin oficial de la 5. 3 Castrogeriz 36448 Provincia con el Estado y división de Distritos que á con ,6.° Medina de Pomar 37071 tinuación se espresan, y todo para los ejectos correspondien tes al mjor servicio público. -
NOMENCLÁTOR DE PARTIDOS JUDICIALES Sedes Y Municipios Integrantes
NOMENCLÁTOR DE PARTIDOS JUDICIALES Sedes y Municipios integrantes Cada Partido Judicial está formado por el conjunto de municipios que aparece agrupado con el mismo número. La cabecera, sede de los juzgados, figura en color rojo y el resto de municipios cuenta con un Juzgado de Paz. ANDALUCÍA PROVINCIA DE ALMERÍA Partido Judicial Código Municipio Población Nombre del Municipio 1 04001 1.248 ABLA 1 04002 1.183 ABRUCENA 1 04005 609 ALBOLODUY 1 04009 138 ALCUDIA DE MONTEAGUD 1 04010 677 ALHABIA 1 04011 3.691 ALHAMA DE ALMERÍA 1 04012 201 ALICÚN 1 04013 201.322 ALMERÍA 1 04014 176 ALMÓCITA 1 04015 125 ALSODUX 1 04023 120 BEIRES 1 04024 4.481 BENAHADUX 1 04026 58 BENITAGLA 1 04027 262 BENIZALÓN 1 04028 240 BENTARIQUE 1 04030 1.189 CANJÁYAR 1 04033 120 CASTRO DE FILABRES 1 04041 514 ENIX 1 04043 636 FELIX 1 04045 1.984 FIÑANA 1 04047 3.034 GÁDOR 1 04050 1.080 GERGAL 1 04051 486 HUÉCIJA 1 04052 17.917 HUÉRCAL DE ALMERÍA 1 04054 405 ILLAR 1 04055 448 INSTINCIÓN 1 04901 565 LAS TRES VILLAS 1 04060 564 LUCAINENA DE LAS TORRES 1 04065 496 NACIMIENTO 1 04066 31.666 NÍJAR 1 04067 558 OHANES 1 04068 191 OLULA DE CASTRO 1 04071 414 PADULES 1 04074 4.103 PECHINA 1 04077 303 RÁGOL 1 04078 1.453 RIOJA 1 04080 199 SANTA CRUZ DE MARCHENA 1 04081 461 SANTA FE DE MONDÚJAR 1 04082 289 SENÉS 1 04086 2.436 SORBAS 1 04088 3.717 TABERNAS Página 1 24/05/2021 1 04090 336 TAHAL 1 04091 365 TERQUE 1 04094 248 TURRILLAS 1 04095 822 ULEILA DEL CAMPO 1 04097 230 VELEFIQUE 1 04101 5.978 VIATOR 1 04102 26.899 VÍCAR Total Población Partido Judicial: 324.637 2 04003 25.412 -
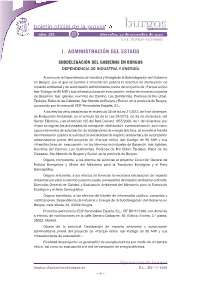
Anuncio 202005988
boletín oficial de la provincia burgos núm. 233 e miércoles, 23 de diciembre de 2020 C.V.E.: BOPBUR-2020-05988 I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS DepenDencia De inDustria y energía Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental y de autorización administrativa previa del proyecto de «Parque eólico Isar-Yudego de 90 MW y sus infraestructuras de evacuación», en los términos municipales de Sasamón, Isar, Iglesias, Hornillos del Camino, Las Quintanillas, Pedrosa de Río Úrbel, Tardajos, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos y Buniel, en la provincia de Burgos, promovido por la mercantil EDP Renovables España, S.L. A los efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental y de autorización administrativa previa del proyecto de «Parque eólico Isar-Yudego de 90 MW y sus infraestructuras de evacuación», en los términos municipales de Sasamón, Isar, Iglesias, Hornillos del Camino, Las Quintanillas, Pedrosa de Río Úrbel, Tardajos, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos y Buniel, en la provincia de Burgos.