Plotia Prune (Φρ Νη): De Delos a Carthago Nova
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Populus in Classes Distributus in Municipal Curiae Under the Early Empire *
Eos C 2013 / fasciculus extra ordinem editus electronicus ISSN 0012-7825 POPULUS IN CLASSES DISTRIBUTUS IN MUNICIPAL CURIAE UNDER THE EARLY EMPIRE * By TADEUSZ KOTULA The present author has published two other works on municipal curiae – or the sections into which the municipal populus was divided in Italy and the prov- inces, just as populus Romanus was divided into tribus – limiting their territorial scope to Roman Africa1; for it is for that part of the Empire that we know the most about curiae thanks to inscriptions from African municipia and coloniae2, already well over a hundred in number. That relative abundance of sources has attracted the attention of scholars investigating the Roman municipal political system, especially as the African soil, rich in monuments, has been revealing ever new documents able to shed light on the origins, organisational structure and evolution of the institution in question. In recent years a new centre has appeared on the map of Roman Africa’s mu- nicipal curiae: the city of Mustis, or Municipium Iulium Aurelium Mustitanum3. Luckily the latest French-Tunisian archaeological dig in the ruins of Mustis * Originally published in Polish in “Eos” LX 1972, fasc. 1., pp. 115–128. 1 T. KOTULA, Les curies municipales en Afrique Romaine, Wrocław 1968 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ser. A, CXXVIII); iDeM, Studia nad genezą municypialnych kurii w rzymskiej Afryce, Antiquitas III 1969, pp. 87–132. 2 It is only very rarely, on the other hand, that any information on curiae is transmitted by literary sources, so that in practice we have here an institution which it is only possible to research through epigraphic discoveries, as is the case with many other municipal institutions. -
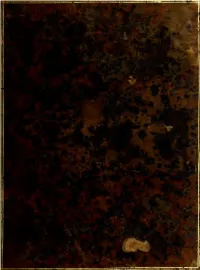
Observations Upon the Prophecies of Daniel, and The
to* w ** Digitized by the Internet Archive in 2014 https://archive.org/details/observationsupon1733newt OBSERVATIONS UPON THE PROPHECIES DANIEL,O F AND THE APOCALYPSE O F St. y o H N. In Two Parts. By Sir ISAAC NEWTON. LONDON, T. in Barthohmew-Clofe. Printed by J. Darby and Browne in the And Sold by J.Roberts in Warwick-lane, J. Ton son Strand, W. Innys and R. Manby at the Weft End of St. in Pater- Paul's Church-Yard, J. Osborn and T. Longman Nofter-Row, J. Noon near Mercers Chapel in Cbeapfide, T. Hatchett at the Royal Exchange, S. Harding in St, lane, in Martin's J. Staog in JVeftminfter-Hall, J. Parker Pall-mall, and J. Brindley in New Bond-Jlreet, M,DCC,XXXIII. F rnJEoM.l V! bio }(1G 2 Y M W I .W ' hoc . .? t'jft»^ orb 1 T 3 H 3 T v<r.\ l'aV. oat 8 J c Uvv:$ kij»2[ .{.fane t PETERTo the Right Honourable Lord KING, Baron of Ockham, Lord High Chancellor of Great-Britain. My Lord, SHALL make no Apology for I addrejjing the following Sheets to Tour Lord/hip, who lived in a long Intercourfe of Friend/hip with the Au- thor ; and, like him, amidjl occupations A 2 of iv Dedication/ of # different nature, made Religion your voluntary Study ; and in all your Enquiries and Aftions, have Jhewn the fame inflexible Adherence to Truth and Virtue. 1 Jhall always reckon it one of the Advantages of my Relation to Sir Ifaac Newton, that it affords me an opportu- nity of making this publick acknowledg- ment of the unfeigned Refpeff of My Lord, Your Lordfliip's moft obedient, and mod humble Servant, Benj. -

Chapter 5 Geographical Distribution of Privately Sponsored Communal
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/64935 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wen, S. Title: Communal dining in the Roman West : private munificence towards cities and associations in the first three centuries AD Issue Date: 2018-09-06 COMMUNAL DINING IN THE ROMAN WEST Private Munificence Towards Cities and Associations in the First Three Centuries AD Shanshan Wen This PhD research has been funded by the China Scholarship Council (CSC). Front cover image: An inscription from Castulo in Hispania Tarraconensis, CILA III, 101 = AE 1958, 4, referring to a benefactress Cornelia Marullina who decorated the city with silver statues, provided public banquets and paid for circus games Photo by Bautista Ceprián del Castillo © Junta de Andalucía Cover design by Baoni Liu Printed by Ridderprint BV, the Netherlands © Shanshan Wen 2018 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission of the author. COMMUNAL DINING IN THE ROMAN WEST Private Munificence Towards Cities and Associations in the First Three Centuries AD Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. C.J.J.M. Stolker, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 6 september 2018 klokke 11.15 uur door Shanshan Wen geboren te Shanghe, China in 1987 Promotor: Prof. dr. L. de Ligt Co‐promotor: Dr. K. Beerden Promotiecommissie: Prof. dr. O.M. van Nijf (Rijksuniversiteit Groningen) Prof. dr. -

Ob Merita :The Epigraphic Rise and Fall of the Civic
OB MERITA : THE EPIGRAPHIC RISE AND FALL OF THE CIVIC PATRONA IN ROMAN NORTH AFRICA Sarah Emily Bond A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Richard J.A. Talbert Werner Riess Mary T. Boatwright ABSTRACT SARAH BOND: Ob Merita : The epigraphic rise and fall of the civic patron a in Roman North Africa (Under the direction of Richard J.A. Talbert, Werner Reiss, and Mary T. Boatwright) Approximately twelve hundred insc riptions attest to civic patrons within the Roman Empire, but only eighteen indicate that women received the hon orary title of ‘patron of the community’ (patrona civitatis ). The extant inscriptions are confined geographically to Italy, Africa Proconsularis, and Numidia, and are dated to between A.D. 180 and 350. The epigraphic record is the only evidence for the exi stence of civic patronae . This paper explores the interrelations, economic capabilities, and political ties of these women, focusing on the North African patronae civitatis . The epigraphic appearance of civic patronae was a product of a change in the insti tution of patronage to fit the economic needs of certain communities in Italy and North Africa , and their epigraphic disappearance denotes yet another shift in the mediation and commemorations of civic patronage. The ecclesiastical institutions that began to absorb communal responsibilities continued to commemorate female patrons, but in a more inconspicuous manner. ii TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES : . …………… ... ……… .…………………...…… ………… ... ………… . v ABBREVIATIONS ………… .…...………… ……………… …………………... …… ... …. vi Chap ter I.