Juan Correcher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diputación Provincial De Cuenca
B Oletín O fiCial de la P rOvinCia de C uenCa Pág. 3 Lunes 21 de noviembre de 2016 Núm. 134 diPutaCión PrOvinCial de CuenCa NúM. 3410 PatrOnatO de desarrOllO PrOvinCial ANUNCIO RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL BÁSICA EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CUENCA, EJERCICIO 2016 La Comisión Ejecutiva del Patronato de Desarrollo Provincial de la Excma. Diputación de Cuenca, en sesión de 15 de noviem- bre ha aprobado por unanimidad la concesión de las Ayudas al Mantenimiento de la Estructura Comercial Básica en Peque- ños Municipios para el ejercicio 2016, concediéndose las siguientes subvenciones: MUNICIPIO BENEFICIARIO AYUDA ABIA DE LA OBISPALÍA Antonio Martínez Martínez 930,00 € ALBENDEA Miguel Ángel Antonio Valbuena 930,00 € ALCALA DE LA VEGA María del Mar Herrero Varea 900,00 € ALCALA DE LA VEGA Amparo Navarro Giménez 900,00 € ALCANTUD Ángeles Sanz Bueno 930,00 € ALCAZAR DEL REY Florinela Smocot 930,00 € ALCONCHEL DE LA ESTRELLA Fabiola Valencia López 930,00 € ALTAREJOS Eva Cólliga Martínez 900,00 € ALTAREJOS Bienvenido López Espinosa 900,00 € ARCOS DE LA SIERRA Tamara kuznetsova 930,00 € ARGUISUELAS María Pilar Iranzo Cañada 930,00 € ATALAYA DEL CAÑAVATE Josefa Arenas Bautista 900,00 € ATALAYA DEL CAÑAVATE Ana Isabel Poderoso Moya 900,00 € BARCHÍN DEL HOYO Emilia Visier Olivares 930,00 € BEAMUD María Teresa Hernández Pérez 930,00 € BELMONTEJO Ines Martínez Arroyo 930,00 € BETETA Ana María López Serna 900,00 € BETETA Francisco Luengo Sanz 900,00 € BONICHES Juán JoséPalomares -

Programa Operativo De La Región De Castilla-La Mancha Para La Programación Del FEDER 2007-2013
Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013 Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013 VERSIÓN 12 (septiembre 2015) Programa Operativo de la Región de Castilla-La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013 Índice 0- INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 1 1- DIAGNÓSTICO Y DAFO ............................................................................................................................. 3 1.1. Caracterización demográfica ............................................................................................................. 3 1.2. Caracterización territorial .................................................................................................................. 6 1.3. Evolución de las magnitudes económicas básicas ......................................................................... 11 1.4. Mercado de Trabajo ........................................................................................................................ 16 1.5. Estructura sectorial.......................................................................................................................... 19 1.5.1. Estructura productiva ............................................................................................................ 19 1.5.2. Economía del Conocimiento ................................................................................................ -

Propuesta Plan Empleo.Xls
Criterios de calidad y soltenibilidad Criterios Socioeconómicos Máximo 15 puntos PLAN DE EMPLEO PARA PERSONAS QUE HAN AGOTADO SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVINCIA CUENCA Hasta 85 puntos Proyectos que la Modernización y e5periencia apoyo laboral quede Proyectos Duración Territorio zonas de baja infraestructuras vinculada a Nº Orden Duración Paro últimos 12 Agrupaciones dinamizadores contrato Total Total Total Total Aportación Aprobado / problemas densidad locales de ocupaciones TOTAL Entidad Expediente Priorización Denominación proyecto contrato Importe Subvención Aportación Junta Observaciones/Motivo de la denegación meses de municipios de la economía Coordinador Hombres Mujeres Coordinadores Trabajadores Diputación Denegado deslocalizacion poblacional promoción relacionadas con PUNTUACION Proyecto (meses) hasta 75 ptos. 3 ptos. local (meses) 5 ptos. 2 ptos. económica y de cert. 5 puntos empleo Profesionalidad y 5 puntos titulos F.P. 5 puntos ELIMINACION DE BARRERAS Y MEJORAS DE SERVICIOS (CASA CULTURA, CENTRO SOCIAL, AYUNTAMIENTO DE ALARCON PEE-16-P1602600G-15 1 6 1 1 2 9.600,00 € 5.088,00 € 4.512,00 € APROBADO 50 5 2 0 0 0 0 57 CONSULTORIO, ESCUELAS..) Total AYUNTAMIENTO DE ALARCON 1 1 0 2 9.600,00 € 5.088,00 € 4.512,00 € AYUNTAMIENTO DE ALBALADEJO DEL CUENDE PEE-16-P1602600G-15 1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (CONSULTORIO MEDICO, COLEGIO, ETC) Y ESPACIOS PÚBLICOS 6 1 0 1 4.800,00 € 2.544,00 € 2.256,00 € APROBADO 50 0 2 0 0 0 0 52 Total AYUNTAMIENTO DE ALBALADEJO DEL CUENDE 1 0 0 1 4.800,00 € 2.544,00 € 2.256,00 -

Apuntes Sobre La Vivienda Tradicional De La Serranía De Cuenca
nº 15 Diciembre 2020 Apuntes sobre la vivienda tradicional de la Serranía de Cuenca La Comunidad de Tierra y Suelo de Cuenca El conflicto por los montes de Fuertescusa La Laguna de El Tobar: una joya de la Serranía DOSSIER: La Comarca de Beteta tras la segregación de sus aldeas Sumario y créditos Sumario Revista editada por la Asociación Cultural Mansiegona, de Masegosa (Cuenca). Editorial .................................................................... 1 Poesía Coordinador: Busca ......................................................................... 3 Jorge Garrosa Mayordomo. In Memorian ............................................................. 4 Reportajes Junta directiva: Apuntes sobre la vivienda tradicional de la Serranía de Cuenca ................................................... 5 Presidente: El conflicto por los montes de Fuertescusa ............... 10 Francisco Javier Mayordomo Rubio. La Comunidad de Tierra y Suelo de Cuenca ............ 16 Vicepresidenta: Solán de Cabras, un Real Sitio en el corazón Elena Rihuete Rihuete. Tesorero: de la Serranía de Cuenca .......................................... 25 Alberto García Rubio. Dossier Vocales: La Comarca de Beteta Milagros Heras Mayordomo. tras la segregación de sus aldeas............................... 34 Maribel Velez Rihuete. Naturaleza Maria Jose Asensio. La Laguna de El Tobar: una joya de la Serranía....... 40 Irene Sánchez Sanz. El humilde gamón ..................................................... 50 Nora Estebán Sanzol. Relatos Amelia Heras Esteban. El oficio -

Nuevos Datos Sobre La Flora De La Provincia De Cuenca, Vi
Flora Montiberica 9: 28-36 (V-1998) NUEVOS DATOS SOBRE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE CUENCA, VI Gonzalo MATEO SANZ*& Vicente J. ARÁN REDÓ** *Depto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia ** Instituto de Química Médica. CSIC. C/ Juan de La Cierva, 3. 28006-Madrid RESUMEN: Se comentan 35 táxones correspondientes a plantas vasculares recolecta- das en la provincia de Cuenca, de las que destaca la propuesta del nuevo taxon Teucrium capitatum subsp. gypsicola y las novedades provinciales Antirrhinum x segurae Fern. Ca- sas, Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter, Ferulago brachyloba Boiss. & Reuter, Ge- nista cinerea subsp. speciosa Rivas Goday & T. Losa, G. x segurae Uribe-Echebarría & Urrutia, Helianthemum angustatum Pomel, Reseda suffruticosa Loefl. y Sideritis x paui Font Quer. SUMMARY: 35 taxa of vascular plants recently collected in the province of Cuenca, are detailed. Teucrium capitatum subsp. gypscola is proposed as a new taxon and there are several new records for this province as Antirrhinum x segurae Fern. Casas, Euphorbia ne- vadensis Boiss. & Reuter, Ferulago brachyloba Boiss. & Reuter, Genista cinerea subsp. speciosa Rivas Goday & T. Losa, G. x segurae Uribe-Echebarría & Urrutia, Helianthe- mum angustatum Pomel, Reseda suffruticosa Loefl. and Sideritis x paui Font Quer. INTRODUCCIÓN LISTADO DE PLANTAS El presente artículo es el sexto de una Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. serie comenzada hace pocos años, que he- CUENCA: 30SWK1408, Almonacid del mos ido presentando en esta misma re- Marquesado, cerro de la Avutarda, 840 m, vista (MATEO & al., 1995; 1996; MA- matorrales aclarados sobre calizas, G. Mateo- 12221 & V. J. Arán TEO & ARÁN, 1996a, 1996b; MATEO , 17-V-1997 (VAB 97/ 1670). -

Anexo 69.- PUBLICIDAD DE AYUDAS CONCEDIDAS Y PAGADAS. AÑO 2020
LEADER LEADER 2014-2020 Anexo 69.- PUBLICIDAD DE AYUDAS CONCEDIDAS Y PAGADAS. AÑO 2020 Anuncio de 03/03/2021, de Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese) (Cuenca), por la que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas y pagadas en el año 2020, de la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación Promoción y Desarrollo Serrano. De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020. Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM. Villalba de la Sierra, 3 de Marzo de 2021 La Presidenta de Asociación Promoción y Desarrollo Serrano CRISTINA CORAL PARDO MARTINEZ Subvención Código Inversión Subvención Promotor Municipio Proyecto pagada concedida Postal Aceptada 2020 Rehabilitacion Y Mariana - Adecuacion Del -

Maquetación 1
Edición digital Núm. 152 www.dipucuenca.es SE EDITA: Lunes Lunes, miércoles y viernes (excepto festivos) 31 / Diciembre / 2012 Depósito Legal: CU-1-1958 Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca s u m a r i O administraCión lOCal Ayuntamiento de Cuenca.— Aprobación de ordenanza fiscal del precio público por uso de instalaciones deportivas. Ayuntamiento de Cuenca.— Aprobación de ordenanzas fiscales. Ayuntamiento de Cuenca.— Calendario fiscal. Ayuntamiento de Cuenca.— Convenio de encomienda de gestión de los servicios incluidos en el ciclo integral del agua. Ayuntamiento de Puebla del Salvador— Modificación de la ordenanza por ocupación de terrenos de uso público. Ayuntamiento de Puebla del Salvador— Aprobación de la ordenanza por ocupación de terrenos de uso público. Ayuntamiento de Puebla del Salvador— Modificación de la ordenanza por suministro de agua potable. Ayuntamiento de La Pesquera.— Ordenanza fiscal reguladora de mesas y sillas. Ayuntamiento de Villaverde y Pasaconsol.— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Ayuntamiento de Villaverde y Pasaconsol.— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerio. Ayuntamiento de Henarejos.— Aprobación presupuesto general 2012. Ayuntamiento de Minglanilla.— Modificación de relación de puestos de trabajo. Ayuntamiento de Minglanilla.— Modificación de ordenanzas fiscales de vivienda tutelada, agua y basura. Ayuntamiento de Cardenete.— Proyecto técnico de la obra terminación pabellón polideportivo. Ayuntamiento de Hontecillas.— Aprobación presupuesto general 2013. Ayuntamiento de Hontecillas.— Aprobación transferencia de créditos. Ayuntamiento de Zarza de Tajo.— Aprobación presupuesto general 2012. Ayuntamiento de La Frontera.— Aprobación ordenanza por suministro de agua potable. Ayuntamiento de La Frontera.— Aprobación ordenanza por servicio de alcantarillado. Ayuntamiento de Buenache de Alarcón.— Aprobación presupuesto general 2013. -

La Caza Y La Pesca En Castilla-La Mancha
FAuNA DE CASTILLA-LA MANCHA La caza y la pesca en Castilla-La Mancha María Llanos Gabaldón Lozano En ejercicio de la competencia exclusiva que ostenta la Comunidad Ingeniera de Montes Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de caza, reconocida en Jefa de Servicio el Estatuto de Autonomía, las Cortes castellano-manchegas aproba- de Caza y Pesca ron, con fecha 15 de julio de 1993, la Ley 2/1993 de Caza de Castilla- Dirección General La Mancha, estableciendo así el marco normativo autonómico de esta de Política Forestal importante actividad. Dicha Ley fue desarrollada reglamentariamente Consejería de Agricultura por el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre. y Desarrollo Rural La Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Mancha, establece entre sus objetivos la protección, la conservación, el fomento y el ordenado aprovechamiento de los recursos de la pesca y Fotografías: Archivo las masas de agua de la región. de la Dirección General de Política Forestal LA cAZA EN cASTILLA-LA MANcHA mayor el 35,85 %, y de menor, el 64,13 %, u numeroso desarrollo legislativo se ha quedando un porcentaje inferior al 0,02 % Sido aprobando con posterioridad para como de aves acuáticas. regular aspectos como la Comisión Regional Los terrenos cinegéticos en régimen de Homologación de Trofeos de Caza, las especial gestionados por la administración características que debe cumplir la seña- son Reservas de Caza, Cotos Sociales y lización de terrenos sometidos a régimen Zonas de Caza Controlada, ocupando una cinegético especial, las normas comple- superficie total de unas 166.993 ha, que mentarias para el establecimiento de cotos viene a suponer el 2,10 % del territorio re- intensivos de caza, la práctica de la caza del gional. -

Propuesta Resolución Definitiva Cuenca
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PLAN DE EMPLEO ORDEN 27/10/2015 - PROVINCIA DE CUENCA Total Duración Duración Trabaja- Aproba- Nº Trabajado- Imp. Tot. Código Contrato Importe Coordi- Contrato dores Importe Aportación Aportación do / Interesado Población Orden Proyecto res Contrato Motivo Denegación Específico Trabaja- Contrato nador Coordina- (Incluido Proyecto Junta Diputación Denega- Concedidos Trabajadores dores dor Coordina- do dor) AYUNTAMIENTO DE ALARCON 149 PEE16P1600300F15 1 ELIMINACION DE BARRERAS Y MEJORAS EN SERVICIOS 2 6 9.600N 2 9.600 9.600 5.088 4.512S Total AYUNTAMIENTO DE ALARCON 2 9.600 2 9.600 9.600 5.088 4.512 AYUNTAMIENTO DE ALBADALEJO DEL CUENDE 301 PEE16P1600400D15 1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ESPACIOS PUBLICOS 1 6 4.800N 1 4.800 4.800 2.544 2.256S Total AYUNTAMIENTO DE ALBADALEJO DEL 1 4.800 1 4.800 4.800 2.544 2.256 CUENDE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE MANTENIMIENTO PARA AYUNTAMIENTO DE ALBENDEA 144PEE16P1600600I15 1 INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 1 6 4.800N 1 4.800 4.800 2.544 2.256S Total AYUNTAMIENTO DE ALBENDEA 1 4.800 1 4.800 4.800 2.544 2.256 AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LA VEGA 107 PEE16P1600800E15 1 ACTUACIÓN DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA ENTIDAD 1 6 4.800N 1 4.800 4.800 2.544 2.256S Total AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LA VEGA 1 4.800 1 4.800 4.800 2.544 2.256 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ACONDICIONAMIENTO AYUNTAMIENTO DE ALCOHUJATE 36PEE16P1601100I15 1 DE ZONAS VERDES 1 6 4.800N 1 4.800 4.800 2.544 2.256S Total AYUNTAMIENTO DE ALCOHUJATE 1 4.800 1 4.800 4.800 2.544 2.256 ESTRELLA 117 PEE16P1601200G15 1 MEJORA INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS MUNICIPALES 1 6 4.800N 1 4.800 4.800 2.544 2.256S Total AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL DE LA 1 4.800 1 4.800 4.800 2.544 2.256 ESTRELLA AYUNTAMIENTO DE ALIAGUILLA 710 PEE16P1601400C15 1 ADECUACION ESPACIOS PÚBLICOS Y EL MEDIO NATURAL 4 6 19.200N 4 19.200 19.200 10.176 9.024S Total AYUNTAMIENTO DE ALIAGUILLA 4 19.200 4 19.200 19.200 10.176 9.024 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE FUENTE DE LA VILLA AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL PINAR 455 PEE16P1601700F15 1 ARMERO (ANTIGUO LAVADERO), FUENTE DE LOS SANTOS Y . -

CUENCA Municipio N.º Casos Nombre N.º Habitantes Semana 3
CUENCA Municipio N.º Casos Semana 3 Semana 4 Nombre N.º Habitantes (18-24 enero) (25-31 enero) Abia de la Obispalía 65 0 0 Acebrón (El) 234 0 0 Alarcón 148 0 0 Albaladejo del Cuende 245 1 0 Albalate de las Nogueras 253 1 0 Albendea 121 2 1 Alberca de Záncara (La) 1.590 4 0 Alcalá de la Vega 93 0 0 Alcantud 51 0 0 Alcázar del Rey 152 0 2 Alcohujate 28 0 0 Alconchel de la Estrella 88 0 0 Algarra 26 0 0 Aliaguilla 642 4 4 Almarcha (La) 365 6 3 Almendros 247 0 0 Almodóvar del Pinar 390 3 7 Almonacid del 0 2 425 Marquesado Altarejos 190 3 5 Arandilla del Arroyo 7 0 0 Arcos de la Sierra 83 0 0 Chillarón de Cuenca 617 3 0 Arguisuelas 136 0 0 Arrancacepas 25 0 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. CUENCA Municipio N.º Casos Semana 3 Semana 4 Nombre N.º Habitantes (18-24 enero) (25-31 enero) Atalaya del Cañavate 112 1 0 Barajas de Melo 932 1 2 Barchín del Hoyo 89 1 2 Bascuñana de San Pedro 18 0 0 Beamud 37 0 0 Belinchón 334 0 0 Belmonte 1.903 53 21 Belmontejo 160 0 0 Beteta 262 4 0 Boniches 146 2 0 Buciegas 36 1 0 Buenache de Alarcón 459 2 5 Buenache de la Sierra 97 0 0 Buendía 400 5 1 Campillo de Altobuey 1.322 11 14 Campillos-Paravientos 105 0 0 Campillos-Sierra 38 0 0 Canalejas del Arroyo 186 1 0 Cañada del Hoyo 243 0 0 Cañada Juncosa 240 3 1 Cañamares 466 0 2 Cañavate (El) 146 4 0 Cañaveras 258 13 3 Cañaveruelas 132 10 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. -
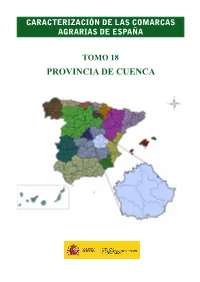
Provincia De Cuenca Caracterización De Las Comarcas Agrarias De España
CARACTERIZACIÓN DE LAS COMARCAS AGRARIAS DE ESPAÑA TOMO 18 PROVINCIA DE CUENCA CARACTERIZACIÓN DE LAS COMARCAS AGRARIAS DE ESPAÑA TOMO 18 PROVINCIA DE CUENCA Jesús Fernández (Director del estudio) Grupo de Agroenergética E.T.S.I.Agrónomos Universidad Politécnica de Madrid Madrid, 2012 El presente trabajo ha sido desarrollado por el Grupo de Agroenergética de la Es- cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (GA- UPM), por encargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Han colaborado en la realización de este Proyecto: u Jesús Fernández (Catedrático, Dirección del estudio) u Mª Dolores Curt (Prof. Dr. Ing. Agrónomo) u Pedro Luis Agüado (Prof. Titular. Dr. Farmacia) u Borja Esteban (Lic. en C. Ambientales) u Javier Sánchez (Lic. en C. Ambientales) u Marta Checa (Ing. Agrónomo) u Fernando Mosquera (Ing. Agrónomo) u Luis Romero (Ing. Agrónomo) La coordinación y revisión del trabajo por parte del MAGRAMA ha sido realizada por D. José Abellán, Subdirector General de Información al Ciudadano, Documentación y Publicaciones, y por Dña. Cristina García, Directora del Centro de Publicaciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: Distribución y venta: © Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Paseo de la Infanta Isabel, 1 Secretaría General Técnica 28014 Madrid Centro de Publicaciones Teléfono: 91 347 55 41 Fax: 91 347 57 22 Diseño y maquetación: Grupo de Agroenergética Tienda virtual: www.magrama.es NIPO: 280-12-221-5 [email protected] -

Adjudicación Definitiva 2ª Vuelta Cuenca
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE PLAZAS VACANTES PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2020 EN LA PROVINCIA DE CUENCA. 2ª VUELTA RESOLUCIÓN MUNICIPIO DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE TRABAJO EN NOMBRE TIPO UNIDAD CATEGORÍA EXTINCIÓN Nº EXTINCIÓN PREVENCIÓN 1 AUTOBOMBA BETETA BETETA Ayudante Autobomba 2 AUTOBOMBA CAÑADA DEL HOYO CAÑADA DEL HOYO Ayudante Autobomba 3 AUTOBOMBA CAÑETE CAÑETE Conductor Autobomba 4 CAÑAS LOPEZ, RUBEN AUTOBOMBA CUENCA CUENCA Conductor Autobomba 5 SERNA GARCIA,PABLO AUTOBOMBA VALDEGANGA VALDEGANGA Conductor Autobomba RUIZ REAL, SANTIAGO 6 AUTOBOMBA VILLALBA DE LA SIERRA VILLALBA DE LA SIERRA Ayudante Autobomba ENRIQUE 7 GARCIA SAIZ,ALVARO AUTOBOMBA VILLALBA DE LA SIERRA VILLALBA DE LA SIERRA Conductor Autobomba 8 AUTOBOMBA VILLAR DEL HUMO VILLAR DEL HUMO Ayudante Autobomba BRIGADAS Especialista Forestal 9 ALBENDEA ALBENDEA HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 10 ALBENDEA ALBENDEA HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 11 ALBENDEA ALBENDEA HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 12 CAMPILLOS CAMPILLOS HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 13 CAMPILLOS CAMPILLOS HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 14 CAMPILLOS CAMPILLOS HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 15 CAMPILLOS CAMPILLOS HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista Forestal 16 CAMPILLOS CAMPILLOS HELITRANSPORTADA Helitransportado BRIGADAS Especialista