Tesis De Doctorado
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Responsabilidad Extracontractual De La Iglesia Por Los Abusos De Connotación Sexual De Sus Sacerdotes
Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento de Derecho Privado RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA IGLESIA POR LOS ABUSOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL DE SUS SACERDOTES Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas AMARU PERALDI MIRANDA Profesor guía: Fabiola Lathrop Gómez Santiago, Chile 2018 ii Dedicada a Juan Carlos Cruz Chellew, héroe nacional. iii iv Agradecimientos A Evelyn Campos, Pablo Carvacho, Barbara Sepúlveda, Camilo Carrasco, Andrea Martones y Juan Pablo Donoso, por su inagotable ayuda y paciencia v vi RESUMEN La presente tesis contextualiza la situación actual que ha vivido la Iglesia Católica en Chile en torno a los abusos sexuales que han llevado a cabo los miembros de su institución. Se revisan los dos casos más relevantes del último tiempo en tanto sus demandas, examinando los caminos que ayudan a establecer la responsabilidad civil de la Iglesia, por el hecho propio y por el hecho de su dependiente. Se revisa jurisprudencia comparada, donde han ocurrido situaciones similares y se establece un actuar concordante de la Iglesia Católica en todos los lugares en que se vio involucrada en casos de abusos. Se concluye que la Iglesia Católica chilena es responsable civilmente por hecho propio, su falta de vigilancia respecto de sus sacerdotes, existiendo un marco regulatorio que lo sustenta. vii viii ÍNDICE INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 I. CASOS RELEVANTES Y CONTEXTO DE LOS ABUSOS SEXUALES ...................... 7 1.1 Caso Karadima. Causa caratulada ―Cruz Chellew y otros con Arzobispado de Santiago‖. Rol Nº 9209-2012. Iltmo. Ministro de Fuero Sr. Juan Manuel Muñoz Pardo ....... 7 1.2 Caso Cura Tato. Causa caratulada C/ José Andrés Aguirre Ovalle. -

Cannot, in Good Faith, Endorse’ New GOP Bill
WWW.THEFLORIDACATHOLIC.ORG | June 22-July 12 | Volume 79, Number 16 ORLANDO DIOCESE PALM BEACH DIOCESE VENICE DIOCESE 8 ordained deacons Infants offered dignity Blessed beyond belief IMMIGRATION DEBATE Bishops ‘cannot, in good faith, endorse’ new GOP bill CATHOLIC NEWS SERVICE ops’ website justiceforimmigrants.org. minded House members the Trump admin- cretion, and that an immigration bill could Bishop Vasquez said this unnamed bill istration can end its family separation policy, secure the U.S. border and ensure humane WASHINGTON | The U.S. bishops would “undermine asylum protections by without the need for legislation, at its own treatment to immigrant families through al- “cannot, in good faith, endorse” an significantly raising the hurdle applicants discretion. ternative policies. face during the ‘credible fear’ review, lead Bishop Vasquez added, “We believe that Given the newness of the bill, “we ask for immigration bill submitted by the to increases in child and family detention any such legislation must be bipartisan, pro- timely consideration of our concerns,” Bishop House’s Republican leadership, said … eliminate protection for unaccompanied vide Dreamers with a path to citizenship, be Vasquez said, “particularly the cuts to family- Bishop Joe S. Vasquez of Austin, Texas, minors through the proposed changes to the pro-family, protect the vulnerable and be re- based immigration, as well as the harmful Trafficking Victims Protection Reauthoriza- spectful of human dignity with regard to bor- changes to the asylum system and existing -

FOCUS E-News
FOCUS E-News April 9 - 15, 2018 Edition There is No Religious or Lay Forging Innovative Religious Communities for the Future of the Church Emerging Models of Parish SIGN UP and Community Life Teleconference Series Join us for a conversation with May 16, 2018 lay leaders from the Benincasa 8:00pm ET Community in New York City as SIGN UP they talk about their innovative religious community. There is still time to join our book study! You can view the first session via video and join the rest of the series online. On April 24, we learn about interpreting Early Christian art through depictions of women and the Catacomb Frescos! Join us for this exciting Four- part online, interactive book study series with groundbreaking author Christine Schenk, CSJ Crispina and Her Sisters: Women and Authority in Early This series will be ONLINE and Christianity INTERACTIVE. Join from anywhere! SIGN UP Registration fee: $100 (book not included) Read a review of Chris' book by Dates: April 10, April 24, Brian O. McDermott, SJ, in May 8, May 22 America Magazine Time: 8:00 - 9:30pm From the Executive Director On Wednesday evening, April 10, the Resurrection Community, a community led by Roman Catholic women priests celebrated the life and work of Louise Akers, SC. Louise was instrumental in the founding of the community. Rev. Paula Hoeffer presided at a beautiful Mass which featured some of Louise's favorite songs -- Standing on the Shoulders and Let the Women Be There both by Marsie Silvestro. The first reading was from a body of work that I refer to as the gospel of Louise -- her words from her 2009 talk at Call To Action. -

What Happened at the 2015 Synod? Old Numbering: Part 12 New Numbering: Part A
WHAT HAPPENED AT THE 2015 SYNOD? OLD NUMBERING: PART 12 NEW NUMBERING: PART A The Time In Between the Two Synods (Continued) We are considering here what the Pope wanted at and for the Synod. Fifthly, Francis wanted this to be a Synod of Mercy (and compassion). Cardinal Mar George Alenchery, major archbishop of the Syro-Malabar Catholic Church expressed this well. “Mercy will be the basis of Church unity at the Synod given Pope Francis’ constant call to mercy, the cardinal predicted” (Michael Swan, Associate Editor of The Catholic Register, “Synod fathers can learn from familial bond: Eastern Church example has much to pass along,” The Catholic Register, October 4, 2015). “This introduction of the roles of mercy to the normal functioning of the Church will give an added impetus to the families in the future Church. Jesus always looked on the sinner, those who failed, with mercy. He was ready to see them also as members of His flock. Even if one is gone astray, He asked the pastors to go and search. That kind of embracing all in the flock of Jesus Christ has to be re-established in the Church, that’s all.” (Alenchery) The Cardinal doubts that there can be one answer to all the challenges families are facing in different cultures and different parts of the world. “This kind of approach has to be different in different cultures and in different churches. But it is not a diversity making the Church different in different countries” (Alenchery). In the above, we can see that “Francis, indeed has made faith cool again … He symbolizes piety in an age of self-serving people, service for others instead of self- enrichment, openness in an age of secrecy, and love of humanity instead of hatred.” (Opiyo Oloya, Superintendent of Education School Leadership, York Catholic District School Board, “Francis’ holiness inspires a whole new generation,” The Catholic Register, October 4, 2015) In terms of what happened with the 2015 Synod, it is important also to keep in mind that Francis believes that “consultation is very important. -
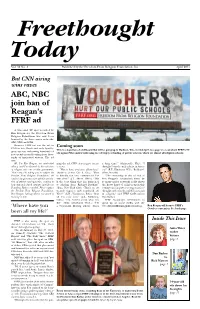
ABC, NBC Join Ban of Reagan's FFRF Ad
Vol. 32 No. 3 Published by the Freedom From Religion Foundation, Inc. April 2015 But CNN airing wins raves ABC, NBC join ban of Reagan’s FFRF ad A 30-second TV spot recorded by Ron Reagan for the Freedom From Religion Foundation has now been banned by the three major networks: ABC, NBC and CBS. However, FFRF has run the ad on Coming soon CNN in late March and early April to This is a depiction of a billboard that will be going up in Madison, Wis., in mid-April. See page 5 to read about FFRF’s TV great success, welcoming hundreds of ads against Wisconsin’s ballooning use of taxpayer funding of private schools, which are almost all religious schools. new members and hearing from thou- sands of interested viewers. The ad says: Hi, I’m Ron Reagan, an unabashed ning the ad, CNN viewers gave it rave a long time!” (Gainesville, Fla.); “I atheist, and I’m alarmed by the intrusion reviews: thought I was the only atheist in Amer- of religion into our secular government. “Where have you been all my life?” ica!” (E.Z., Elmhurst, N.Y.); “Brilliant!” That’s why I’m asking you to support the (Andrew, Johns Creek, Ga.); “That (Ron, Nevada). Freedom From Religion Foundation, the is literally the best commercial I’ve “The censorship of this ad and of nation’s largest and most effective associa- ever seen!” (J.T., Akron, Ohio); “This Ron Reagan’s ‘unabashed views’ by tion of atheists and agnostics, working to is the best thing that has happened so many major networks really shows keep state and church separate, just like our to atheism since Richard Dawkins!” the heavy hand of religion upon this Founding Fathers intended. -

Prayers for Victims of Guatemala Volcano Disaster
WWW.THEFLORIDACATHOLIC.ORG | June 8-21, 2018 | Volume 79, Number 15 Physiology and social work students tend a displaced woman at a shelter in An aerial view of Escuintla, Guatemala, is seen June 4. The town on the edge of the Volcano Escuintla, Guatemala, June 5. The erupton of the nearby Volcano of Fire June of Fire was inundated by ash and lava by a June 3 eruption. (MINGOB, PNC VIA REUTERS |CNS) 3 killed at least 99 people. (COURTESY IVAN PALMA, CRS | CNS) Prayers for victims of Guatemala volcano disaster JUNNO AROCHO ESTEVES The June 3 eruption buried en- to walk around after the soles of “People here in Escuintla have and the number of deaths is in- Catholic News Service tire towns in a thick blanket of ash their shoes were melting because lost everything, family members, creasing. Affected communities and debris, causing hundreds to of the intense heat, CNN reported homes, crops, their animals,” Luis face the drama of losing family. VATICAN CITY | Pope Fran- flee the toxic fumes. Although the June 5. Rolando Sanchez, Catholic Relief “I talked to a woman with three death toll was at 99 people June 6, Pope Francis offered “prayers Services’ emergency coordinator daughters, one of them a newborn cis sent condolences to Gua- authorities believed many more for the eternal rest of the deceased for Latin America, said in a mes- barely 27 days old. They, along temala after a horrific volca- may still be buried under the vol- and for all who suffer the conse- sage to agency staff in Baltimore. -

Kuwaittimes 30-4-2018.Qxp Layout 1
SHAABAN 14, 1439 AH MONDAY, APRIL 30, 2018 Max 35º 32 Pages Min 22º 150 Fils Established 1961 ISSUE NO: 17519 The First Daily in the Arabian Gulf www.kuwaittimes.net Speed limit painted on Thrifty at 50: Pak keeps Jordan woos back nervous tourists Hamilton wins chaotic Baku 5 left emergency lanes 9 ageing Mirage jets flying 30 after years of regional turbulence 13 battle to lead F1 title race Kuwait rejects breach of laws, but ready to work with Manila Duterte says Kuwait work ban for Filipinos ‘permanent’ KUWAIT/MANILA: Kuwait rejects any der of a Filipina maid whose body was found authorities yesterday regarding the row, Around 262,000 Filipinos work in Kuwait, breach against its sovereignty or laws and will stuffed in her employer’s freezer. The resulting Jarallah said Kuwait is keen on maintaining the nearly 60 percent of them domestic workers, act decisively against any relevant attempt, row deepened after Kuwaiti authorities last safety and rights of all expatriates including according to the Philippines’ foreign ministry. Deputy Foreign Minister Khaled Al-Jarallah week ordered Manila’s envoy to leave the the Filipino community within the labor laws Last week the Philippines apologized over the affirmed yesterday in reference to a diplomat- country over videos of Philippine embassy of the country, which have been praised by rescue videos but Kuwaiti officials announced ic row with Manila. Jarallah, reacting to staff helping workers in Kuwait flee allegedly international human rights agencies. He they were expelling Manila’s ambassador and remarks by Philippine President Rodrigo abusive employers. -

THE PROTECT YOUR CHILDREN FOUNDATION Last Update: November 12, 2013
Legend: - Statistic added this week Presented by: THE PROTECT YOUR CHILDREN FOUNDATION www.AreYourChildrenProtected.org Last Update: November 12, 2013 * The following data includes cases that governments and courts have published, processed and cases that are being currently investigated. IMPORTANT NOTICE: * Research shows that only approx. 10% of victims actually speak out, and of those, only 10% make it to the court system. Thus, we conclude that the total cases detailed below are merely a fraction of the crimes committed by the Vatican around the world. Country Quantity Type of abuse committed by the Vatican Baby Scoop Era: newborns forcibly surrendered by their unwed mothers, who were considered to be psychologically deficient for being USA 4,000,000 single. This scheme was executed by religious and aproved by the government http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_Scoop_Era http://www.divinecaroline.com/life-etc/culture-causes/baby-scoop-era-women-forced-give-their-babies Documentary presented by "Dan Rather Reports" details how over 1 million women were coerced by nuns to give up their babies, whom the Vatican then sold in illegitimate adoptions for astronomical profits. This crime was committed in Catholic Mother-Baby USA 1000000 Homes/Maternity Homes across the U.S. https://vimeo.com/61048295 Children falsely classified 'orphans' and submitted in "Orphan Trains" and "Mercy Trains" - trains that would sell children into adoption or USA 250,000 for child labor http://www.childrensprotection.info/2011/07/religious-orphan-trains-in-usa-devious.html http://jh.to/OrphanTrains_Dakota According to this Preliminary Expert Report (1996), the average pedophile has 250 or more victims over his lifetime. -

Cardinal Ouellet Denounces Viganó’
Cardinal Ouellet denounces Viganó’s call for Pope’s resignation VATICAN CITY (CNS) — The Vatican has publicly denounced accusations that Pope Francis was complicit in hiding the offences of now-disgraced former cardinal Theodore McCarrick of Washington. The word came Oct. 7 from Canadian Cardinal Marc Ouellet, prefect of the Congregation for Bishops, in an open letter to Archbishop Carlo Maria Viganó, the former Vatican nuncio to the United States. “I tell you frankly that to accuse Pope Francis of having covered-up knowingly the case of an alleged sexual predator and, therefore, of being an accomplice to the corruption that afflicts the Church, to the point that he could no longer continue to carry out his reform as the first shepherd of the Church, appears to me from all viewpoints unbelievable and without any foundation,” Ouellet wrote. “I cannot understand how could you have allowed yourself to be convinced of this monstrous and unsubstantiated accusation. Francis had nothing to do with McCarrick’s promotions to New York, Metuchen, Newark and Washington. He stripped him of his Cardinal’s dignity as soon as there was a credible accusation of abuse of a minor.” Archbishop Viganó had issued an open letter to Cardinal Ouellet in late September, urging him to tell what he knew about McCarrick. It followed his massive statement in mid-August calling on Pope Francis to resign because, he alleged, Pope Francis had known there were sanctions on McCarrick and not only did he lift them, he allegedly made him a trusted confidante and adviser on bishops’ appointments in the United States. -

Pope Francis Defies UN on Torturing Children by Betty Clermont
dailykos.com Sunday June 7, 2015 Pope Francis Defies UN on Torturing Children by Betty Clermont The Vatican had issued an “Initial Report” preparatory to the hearing. “Nowhere in the Holy See’s [the name of the Church’s global government] Initial Report under the Convention does it make any mention of the widespread and systemic rape and sexual violence committed by Catholic clergy against hundreds of thousands of children and vulnerable adults around the world. There is no mention of acts that have resulted in an astonishing and incalculable amount of harm around the world – profound and lasting physical and mental suffering – with little to no accountability and access to redress … [T]he Vatican has consistently minimized the harm caused by the actions of the clergy, through both the direct acts of sexual violence and Church officials’ actions which follow, such as cover-ups and victim-blaming. ... The Holy See’s Initial Report to this Committee is itself evidence of the minimization of these offenses and the resulting harm.” The Committee against Torture report came “after senior officials sought to distance the Vatican legally from the wider Church … saying priests were not legally tied to the Vatican but fell under national jurisdictions. But the committee insisted that officials of the Holy See - including the pope’s representatives around the world and their aides - have a responsibility to monitor the behavior of all under their ‘effective control.’” The committee also urged a “prompt and impartial” investigation in the case of Archbishop Jozef Wesolowski, the pope’s nuncio (ambassador) to the Dominican Republic. -

Pope Francis’ Invitation to Their Lived Situations
Serra Club Vocations Essay Student sees priest as a guide to heaven and a deeper faith, page 10. Serving the Church in Central and Southern Indiana Since 1960 CriterionOnline.com June 22, 2018 Vol. LVIII, No. 36 75¢ Bishops across U.S. A defining age condemn separation, detention of migrant children WASHINGTON (CNS)—From Denver to New York City, the country’s Catholic bishops have joined a chorus of organizations, institutions and high-profile individuals urging the Trump administration to stop separating children from their parents as they seek respite in the U.S. from dire conditions in their home countries, largely in Central America. None have been Archbishop more outspoken, Gustavo Garcia- however, than the Siller bishops with dioceses on or near the border between the U.S. and Mexico, where many migrants, adults as well as children, are being held in detention centers in geographic areas where many of the prelates come into contact with families affected. “Refugee children belong to their parents, not to the government or other institutions. To steal children from their Hoping to make a difference in the world is one of the defining qualities of young adult Catholics. Here, three members of St. John the Evangelist parents is a grave sin, immoral [and] evil,” Parish in Indianapolis pose for a photo with a resident of Haiti, second from left, during a service trip to that Caribbean country in 2017. The St. John said San Antonio’s Archbishop Gustavo members are Meghan McCann, left, Alexandra Makris and Homero Santiago Valladares. (Submitted photo) Garcia-Siller on June 14 via Twitter, the social media platform he has used to daily call attention to the situation. -

We're in for a Rough Ride
This document is a compilation of two articles which were published in The Tablet on 4th and 11th August 2018 respectively, under the titles “Homosexuality among the clergy: caught in a trap of dishonesty” and “The lying trap: why gay priests can be truthful about their sexuality”. Here they appear under the titles I gave them originally. We’re in for a rough ride Would it shock you to know that the leading force behind the term “gender ideology” and the campaign against it, was a gay cardinal? Or that a gay priest wrote the official 2005 explanation as to why gay men could not be priests? I learned of the (now dead) Latin American Cardinal’s reputation for violence towards the rentboys he frequented from a socialworker in his home town, and later discovered that this and other outrages were open secrets in both his homeland and Rome. Paris-based Mgr Tony Anatrella was a Vatican expert on homosexuality, one of very few authors the CDF recommended on the subject, alongside Drs Joseph Nicolosi, Gerard van den Aardweg and Aquilino Polaino, gay-cure proponents all. Anatrella had long been reported to have engaged in inappropriate touching with seminarians and others who came to him for help in dealing with their so-called “same-sex attraction”. As recently as this last June, and after many years of shameful ecclesiastical obfuscation in France and Italy, those reports have been found to be credible, and Anatrella has been suspended from public ministry. If it does shock you that such public paragons of homophobia-dressed-as-Christianity might have been “protesting too much”, then prepare yourself for a rough ride over the next few years.