5.2.2.1. El Postfeminismo En Categorías
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diapositiva 1
EL CLUB DE LA COMEDIA© presenta “Noches de Cómicos” Del mismo modo que El Club de la Comedia©, “Noches de Cómicos” es un espectáculo en el que nuestros monologuistas, normalmente socios habituales del programa, y un presentador (es completamente opcional), descubren al público historias comunes a todos que nos harán ver la vida de otra manera. El éxito de “El Club de la Comedia©”, formato televisivo que ha sido el único en toda la historia de la televisión de nuestro país emitido por todas las cadenas generalistas, propició su adaptación al teatro en 5 espectáculos: “5hombres.com”, “5mujeres.com”, “5HombresyMujeres.com”, “Francamente la vida según San Francisco”, y “4 años y un día”. La gran acogida que tuvieron las giras de estos espectáculos teatrales nos animaron a crear “Noches de Cómicos”, que se presentó con un claro objetivo: acercar a todo el público que sigue el programa nuestros mejores monólogos, interpretados por los protagonistas habituales de nuestro Club, en directo y en el recinto o evento privado donde fueran requeridos. Cientos de recintos públicos y eventos privados han podido disfrutar de “Noches de Cómicos”, un espectáculo en el que los socios habituales del programa interpretan sus mejores monólogos, aunque del mismo modo se pueden incorporar algunos artistas invitados que pueden ser requeridos por los promotores u organizadores del evento o recomendados por nosotros mismos para el público objetivo en concreto al que va dirigido el espectáculo. De hecho, al tratarse de espectáculos de monólogos, siempre existe la posibilidad de personalizar el show con el número de artistas que se requiera (desde un sólo artista hasta los que se necesiten, con o sin presentador), y con textos que pueden ser escritos o tematizados ad hoc por nuestros guionistas, que por cierto, han demostrado sobradamente ser los mejores del país en su género formando parte de otros formatos de éxito de la tv como 7 Vidas, Los Serrano, Aida, etc. -

Quaderns Del CAC 46 EN
46 QUADERNS DEL CAC Participation, citizenship and communication 2020 Vol. XXIII - July 2020 ISSN (online): 2014-2242 / www.cac.cat QUADERNS DEL CAC 46, vol. XXIII - July 2020 Editorial board: Salvador Alsius (editor), Victòria Camps, Dolors Comas d’Argemir, Rafael Jorba, Elisenda Malaret, Santiago Ramentol, Joan Manuel Tresserras Director: Emili Prado Editorial staff: Sylvia Montilla (General Coordinator) Staff: Imma Cabré, Davínia Ligero, Martí Petit, Manel Riu and Alexandra Sureda. Scientific Advisory Board Quaderns del CAC is a half-yearly electronic journal published in Monica Ariño (Ofcom, London), Lluís Bonet (Universitat de June and December in Catalan, Spanish and English. Paper edition Barcelona), Milly Buonanno (Università degli Studi di Roma “La was published from issue 1 (any 1998) to issue 35 (December Sapienza”), Enrique Bustamante (Universidad Complutense de 2010). Madrid), Marc Carrillo (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Divina Frau-Meigs (Université Paris 3-Sorbonne), Ángel García The journal wants to motivate critical analysis and debate on culture Castillejo (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), and media. Edited by the Catalan Audiovisual Council, is intended Maria Jesús García Morales (Universitat Autònoma de Barcelona), as a platform for approaching to the field of audiovisual media and François Jongen (Université Catholique de Louvain), Margarita culture from multidisciplinary perspectives and it gives a special Ledo (Universidade de Santiago de Compostela), Joan Majó attention to the European and international research framework. (Cercle per al Coneixement), Jesús Martin Barbero (Universidad Nacional de Colombia, Bogota), Andrea Millwood Hargrave The issues opens with the invited article, followed by the mono- (International Institute of Communications, Oxford University), graphic section that analyzes a subject form different approaches. -

Recuerda Con Cariño a Su Padre El Marqués De Griñón Falleció a Los 83 Años Víctima Del Coronavirus
1 ABRIL 2020¥NòM. 3580 2 € Canarias 2,15 € ALEMANIA 5,90 €. ANDORRA 2 €. BÉLGICA 3,95 €. FRANCIA 3,70 €. GRECIA 4,30 €. HOLANDA 6 €. ITALIA 4,20 €. PORTUGAL CONT. 2 €. REINO UNIDO 4 L. SUECIA 59,00 Kr. SUIZA 9,00 CHF. 03580 8 413042 018100 TAMARA FALCÓ FOTOS EXCLUSIVAS recuerda con cariño a su padre El marqués de Griñón falleció a los 83 años víctima del coronavirus MARTA ÁLEX ORTEGA GONZÁLEZ ANTES Y Carlos ÚLTIMA ESCAPADA Cuarentena Torretta ya DE LA CUARENTENA con su tienen en GUSTAVO chica sus brazos Blanca a su hija Y MARÍA Matilda A punto de recibir a su pequeña Mia Sumario Número 3580• 1-4-2020 #DÍASEXTRAORDINARIOS REPORTAJES Lucía Bosé fallece a los 89 a causa del coronavirus....................................10 Tamara Falcó recuerda a su padre: “Eres el mejor padre que jamás podría desear”.................................10 Marta Ortega y Carlos Torretta ya tienen a su pequeña Matilda en brazos................16 Blas Cantó: “Me da mucha pena, pero cantaré en Eurovisión en 2021” ...............18 Lorenzo Sanz, una vida dedicada al fútbol ..............................20 Álex González, cuarentena con su chica, Blanca ......................22 Sara Carbonero, su mensaje más emotivo a Iker........................26 Raquel Revuelta: “A Sibi y a mi ex, El Tato, les deseo lo mejor” .............................28 Belén Rueda cumple 55 en su mejor momento .....................62 Jesús Vázquez dona su herencia a los más desfavorecidos......68 Elena y Jaime, las bodas de plata que no pudieron ser............76 Famosos #yomequedoencasa .........82 Gustavo y María, escapada romántica antes de la cuarentena .....86 SECCIONES FIJAS Moda: En casa con estilo..............................40 Belleza: Cabello: color impecable................42 Salud: Cómo convivir en casa cuando hay un caso positivo .............................44 Vida sana: Jugar con nuestros hijos beneficia la salud............47 Nutrición: 5 alimentos que cuidan de ti . -

Nuria Roca Vuelve a Incendiar Las Redes Contando Sus Secretos De Belleza Para Lucir Cuerpo En Verano | Telva.Com
INFORME DE SEGUIMIENTO MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN TELVA.COM 21/06/2019 ONLINE BLAUCELDONA PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD 01 a 04 1.390.670 0€ INTERNET NACIONAL DIARIA Nuria Roca vuelve a incendiar las redes contando sus secretos de belleza para lucir cuerpo en verano | Telva.com Belleza Suscríbete Nuria Roca vuelve a incendiar las redes contando sus secretos de belleza para lucir cuerpo en verano COMPARTIR MELIÁMELIÁMELIÁ PARIS WHITE VENDOME LA HOUSEDÉFENSE LONDRESPARÍS BELLEZA Nuria Roca vuelve a incendiar RESERVA DESDE las redes contando sus secretos152105129 EUR de belleza para lucir cuerpo en verano La presentadora ha desvelado sus trucos para convertirse en una de las invitadas más aclamadas por su look y silueta acertada e impecable en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos Nuria Roca ha vuelto a incendiar las redes con sus tratamientos de belleza. GTres Online. Clara Sánchez de Ron @clarasanchezderon Actualizado 21/06/2019 16:04 La presentadora Nuria Roca ha vuelto a hacer arder las redes sociales después de pasar por "El Hormiguero" y desvelar sus secretos para lucir figura y piel espectacular en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos convirtiéndose en una de las invitadas más elegantes. Y sabemos cuáles son sus tratamientos y rituales https://www.telva.com/belleza/2019/06/21/5d0ce38901a2f1ee1c8b45dd.html[26/06/2019 14:02:49] INFORME DE SEGUIMIENTO MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN TELVA.COM 21/06/2019 ONLINE BLAUCELDONA PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD 01 a 04 1.390.670 0€ INTERNET NACIONAL DIARIA Nuria Roca vuelve a incendiar las redes contando sus secretos de belleza para lucir cuerpo en verano | Telva.com corporales cuanto menos sorprendentes.. -

Informe Anual Y De Responsabilidad Corporativa Correspondiente Al
Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa 16 G4-31 CONTENIDO CARTA DEL PRESIDENTE 3 MENSAJE DEL CONSEJERO DELEGADO 8 PRINCIPALES MAGNITUDES DE ATRESMEDIA 13 LO MÁS DESTACADO DEL AÑO 15 ATRESMEDIA 33 ATRESMEDIA TELEVISIÓN 70 ATRESMEDIA RADIO 91 ATRESMEDIA PUBLICIDAD 104 ATRESMEDIA DIGITAL 119 ATRESMEDIA DIVERSIFICACIÓN 129 ATRESMEDIA CINE 135 RECURSOS HUMANOS 140 SOCIEDAD 159 MEDIO AMBIENTE 184 ANEXOS 196 Este informe fue aprobado por el Consejo de Administración de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. el 22 de febrero de 2017. Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido y proceso de definición del Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa: Atresmedia, Dirección de Comunicación Corporativa Av. Isla Graciosa nº 13, San Sebastián de los Reyes CP 28703 (Madrid) Correo electrónico: [email protected] / [email protected] Teléfono: (+34) 91 623 05 00 / Fax: (+34) 91 654 92 04 ATRESMEDIA | INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2016 | CARTA DEL PRESIDENTE | 3 CARTA DEL PRESIDENTE José Creuheras En el año 2016 Atresmedia ha vuelto a obtener unos excelentes Resultados. Los síntomas de recuperación que percibíamos ejercicios atrás se han consolidado y, aunque el mercado aún no ha alcanzado sus mejores niveles, podemos afirmar que lo peor ha pasado. Este factor, unido a la capacidad de nuestra Organización de optimizar y adaptarse al entorno, nos hace presentar un balance anual del que poder sentirnos muy orgullosos. Estos grandes Resultados son fruto, asimismo, del esfuerzo y el talento de un excelente equipo de profesionales y, por supuesto, del apoyo del Consejo de Administración y de nuestros Accionistas. En definitiva, un año más, Atresmedia volvió a mostrar su fortaleza. -
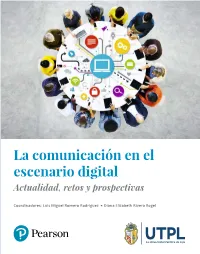
Texto Completo Libro (Pdf)
Smartphones, tablets, phablets, weareables, dispositivos de domótica que toman decisiones a partir de inteligencia artificial, apps que nos permiten llevar un registro de nuestros hábitos alimenticios y de ejercicios, softwares de video on-demand que nos recomiendan, según nuestras preferencias, un contenido audiovisual frente a otro; youtubers, influencers, instagramers y creadores de contenidos prêt-à-porter que se han convertido en verdaderas estrellas del espectáculo con sus canales en redes sociales. Indudablemente el ecosistema comunicacional ha cambiado y con ello se hace necesario entender el cambio paradigmático que rige nuestra actualidad, pero también los retos y prospectivas que los expertos apuntan como ámbitos de desarrollo de la comunicación en el ecosistema digital. Esta obra colectiva de 25 capítulos cuenta con la visión de más de 60 expertos de la comunicación digital de cinco países y está avalada por grupos de investigación de universidades de primer nivel, así como de resultados de proyectos de investigación europeos e iberoamericanos. Asistimos a un replanteamiento de las bases del periodismo, de la gestión y transmisión de la información, de los el comunicación en La formatos y géneros con los cuales se puede contar, incluso de cómo se hacen las noticias o de quiénes las cuentan; a la vez de explorar los fenómenos más actuales de la comunicación como la posverdad, las fake news, el storytelling, los influencers, la gamificación, el machine-learning y el big y prospectivas Actualidad, retos escenario digital escenario data, entre otros. «La comunicación en el escenario digital: Actualidad, retos y prospectivas», coedición de Pearson y la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), que coordinan Diana Rivera-Rogel y Luis M. -
Televisión. Los Programas Contenedores En Los Canales De Televisión Españoles
ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials dʼinvestigació i docència en els termes establerts a lʼart. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix lʼautorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No sʼautoritza la seva reproducció o altres formes dʼexplotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des dʼun lloc aliè al servei TDX. Tampoc sʼautoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. -

Memoria De Actividad Aragón TV 2017
Aragón TV Memoria 2017 1. Introducción 1 4 2.Informativos 3. Deportes 13 19 4. Programas 5. Ficción y 162 documentales 173 6. Información Institucional 7. Audiencias 177 204 8. Aragón TV en Internet 9. Innovación 209 215 10. Documentación 11. Fomento 219 del audiovisual 225 12. Televisión accesible 13. Marketing y 230 Comercial 234 14. Parrillas de programación 11 Aragón TV Memoria 2017 1. Introducción 1 4 2.Informativos 3. Deportes 13 1. INTRODUCCIÓN 19 4. Programas 2017 fue para Aragón TV un año de planificación y cambios tecnológicos fundamentales para afrontar los retos que la cadena tendrá por delante 5. Ficción y 162 estos próximos años. En abril, toda la programación convencional pasó a emitirse también por el canal HD tras llevar a cabo una actualización de documentales buena parte del equipamiento técnico del centro de producción. La actuación más importante fue la adquisición e instalación de un nuevo sistema 173 6. Información de continuidad, que permite la emisión de los contenidos de forma simultánea tanto en el canal de HD como en el canal de SD. Además, se puso Institucional en funcionamiento un nuevo control central, un nuevo sistema de almacenamiento en red, una nueva red de video y entró en servicio una nueva 7. Audiencias 177 unidad de transporte de señal, entro otras mejoras. Todos estos cambios se han traducido en una notable mejora en la calidad de la señal y su- ponen una importante renovación del equipamiento tecnológico del centro de producción. 204 8. Aragón TV en Internet Los cambios también llegaron a la programación en constante búsqueda de nuevos programas y formatos para renovar su propuesta de ocio, entretenimiento y divulgación. -

Pdf 716.00 Kb
Cerveceros de España desvela los favoritos de los españoles para cervecear RAFA NADAL Y PENÉLOPE CRUZ, LOS PREFERIDOS POR LOS ESPAÑOLES PARA IRSE DE CAÑAS Personajes del cine, deporte y televisión son los más mencionados Malú y Alejandro Sanz forman el dúo musical para cervecear y los periodistas Matías Prats y Julia Otero son los elegidos en el entorno de la radio y la televisión Como novedad, este año los españoles escogen como los influencers con los que irse de cañas al Rubius y a Dulceida; y a Cristobal Colón e Isabel la Católica como personajes históricos con los que comentar el descubrimiento de América sobre la barra de un bar En el mundo del cine Antonio Banderas y Penélope Cruz son los destacados Rafa Nadal, acompañado de la nadadora Mireia Belmonte, repite pódium como el deportista preferido MADRID. 22.05.2019. Rafa Nadal y Penélope Cruz son los escogidos por los españoles como los compañeros de barra ideales para pasar un rato de cañas; así lo revela la encuesta anual de Cerveceros de España, “¿Con quién te irías de cañas?”, realizada por Madison Market Research. En esta nueva edición del estudio, los españoles repiten un año más en su preferencia por Nadal y entre las mujeres escogen a Penélope Cruz. Les siguen, respectivamente, David Broncano, que irrumpe fuertemente en este ranking, y Antonio Banderas, así como Blanca Suarez y Elsa Pataky. En compañía sabe mejor En España la cerveza es una bebida para el encuentro social, ya que tomar una cerveza en nuestro país es sinónimo de salir con los amigos a pasar un buen rato, como parte de nuestro estilo de vida mediterráneo. -

2016 Annual and Corporate Responsibility Report
Annual and Corporate Responsibility Report 16 G4-31 CONTENTS LETTER FROM THE CHAIRMAN 3 LETTER FROM THE CEO 8 KEY FIGURES OF ATRESMEDIA 13 HIGHLIGHTS OF THE YEAR 15 ATRESMEDIA 33 ATRESMEDIA TELEVISIÓN 70 ATRESMEDIA RADIO 91 ATRESMEDIA PUBLICIDAD 104 ATRESMEDIA DIGITAL 119 ATRESMEDIA DIVERSIFICACIÓN 129 ATRESMEDIA CINE 135 HUMAN RESOURCES 140 SOCIETY 159 ENVIRONMENT 184 ANNEXES 196 This report was approved by the Board of Directors of Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. on 22 February 2017. Point of contact for issues concerning the content and process of definition of the Annual and Corporate Responsibility Report: Atresmedia, Corporate Communications Department Av. Isla Graciosa nº 13, San Sebastián de los Reyes CP 28703 (Madrid) [email protected] / [email protected] Tel: (+34) 91 623 05 00 / Fax: (+34) 91 654 92 04 ATRESMEDIA | ANNUAL AND CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2016 | LETTER FROM THE CHAIRMAN | 3 LETTER FROM THE CHAIRMAN José Creuheras Atresmedia has once again obtained excellent results in 2016. The signs of recovery that we noticed a few years ago have solidified and, although the market has still not returned to its highest levels, we can confirm that the worst is over. This factor, coupled with the ability of our Organisation to optimise and adapt to its environ- ment, allows us to present an annual performance of which we can feel very proud. These great results are also down to the efforts and talent of an excellent team of professionals and, of course, the support of the Board of Directors and our share- holders. In short, Atresmedia has shown its strength once again this year. -

Sara Escudero
2015 TE ELEGIRÍA OTRA VEZ DOSSIER Siempre hay un roto pa un descosío SARA ESCUDERO Batiburrillo Producciones ÍNDICE SINOPSIS 3 FICHA ARTÍSTICA 4 SARA ESCUDERO 5 ELENCO 6 BERNABÉ FERNÁNDEZ 6 NENE 7 DAVID GARCÍA-PALENCIA 8 NEREA GARMENDIA 9 ESMERALDA MOYA 10 CAMINO RUBIO 11 COVERS 12 ANDREA DUESO 12 TONI CANO 12 DIRECCIÓN 13 GOYO JIMÉNEZ 13 FICHA TÉCNICA 14 INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 15 SINOPSIS “Te Elegiría Otra Vez” es una comedia romántica con una puesta en escena muy particular. Ni la sucesión de escenas ni los personajes son lineales y/o habituales y, además, la ruptura de la cuarta pared hará que el es- pectador, durante más de una hora, se sumerja de lleno en esta pequeña película en vivo donde se escu- driña la esencia del comportamiento humano en las relaciones personales. El peso de la escenografía recae en las pro- pias situaciones, en los propios actores que, a pesar de que cada uno represente a un personaje, simbolizan, a la vez, una parte concreta de alguno de los otros: ese lado macarra que no queremos tener, ese lado femenino o masculino que hombres y muje- res no solemos hacer mucho caso… En fin: pensamientos reales y reacciones habitua- les puestas en tres dimensiones y con mu- cho humor ;) Tres chicos y tres chicas con una personali- dad definida que irán viviendo situaciones de pareja a lo largo del tiempo, mostrando que ninguno nacemos aprendidos, que no siempre tenemos las cosas claras, que so- mos contradictorios y que repetimos conducta por na- turaleza, por nuestra condición de humanos. -

MADRID De Diciembre De 2015 Año XVI
BALANCE DE PARO Y DE EMPLEO DE LA LEGISLATURA Rajoy acaba etapa con menos paro... y menos empleo que ZP El paro bajó en noviembre y la afiliación a la Seguridad Social BALANCE LABORAL DE LA LEGISLATURA 2011 2015 subió un poco, pero el balance del periodo Rajoy es muy pobre FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO 4,42 G En cuatro años, el número de parados ha bajado en 271.164 4,5 4,15 18 17,25 17,22 7 67,7% G G 4 16 6 54,4% El número de afiliados también baja, en 25.444 Los parados 3,5 14 5 que cobran caen del 67,75% al 54,36% G Lo que cobran, de 858,2 € 3 12 2,5 10 4 brutos a 801,5 G La tasa afiliados/pensionistas empeora. 2 2 8 3 1,5 6 2 1 4 0,5 2 1 JUEVES 3 El Gobierno saca 7.750 millones de la hucha de 0 0 0 MADRID de diciembre de 2015 Año XVI. Número 3612 PARADOS AFILIADOS A LA S.S. PARADOS QUE las pensiones y la deja en la mitad que en 2011 (EN MILLONES) (EN MILLONES) COBRAN PRESTACIÓN LR. MALÚ: «LA MÚSICA ES ESE MOMENTO EN QUE TE OLVIDAS DEL PLANETA» La cantante regresa con nuevo disco, Caos, una situación en la que lleva viviendo «muchos años» . 14 JORGE PARÍS Madrid vuelve a Súbito aumento El Constitucional anula por unanimidad GASOL SE LUCE prohibir hoy aparcar de las muertes CON 38 PUNTOS, la declaración independentista catalana en zona SER a los en España: 16,5% D.