Economic History Working Paper Series
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Overview of Organizational Developments in Spanish Anti-Revisionism
Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line * Spain Overview of Page | 1 organisational developments First Published: May 2019 Transcription, Editing and Markup: Sam Richards and Paul Saba Copyright: This work is in the Public Domain under the Creative Commons Common Deed. You can freely copy, distribute and display this work; as well as make derivative and commercial works. Please credit the Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line as your source, include the url to this work, and note any of the transcribers, editors & proofreaders above. In 1963 the first anti-revisionists Marxist-Leninist organisations arose, and after that, various others developed either through subsequent splits or by indirect or direct routes, not least the student movement and catholic circles influenced by Marxism. Like elsewhere in Europe, inspired by the Sino-Soviet Polemic and later the Cultural Revolution, there was an organisational rupture, a separation from the revisionist party, but how much of a political, ideological and organisational rupture was there? The proliferation of small militants groups1, and an inability to rally a stable recognised leadership that could command allegiance amongst the various trends saw unresolved ideological concerns engendered criticism and splits that were never resolved in any organisation that could act as, rather than proclaim itself, the successor of the PCE. Spanish anti-revisionists operated under a repressive authoritarian regime headed by Franco whose military coup had overthrown the Spanish republic. It was a heroic struggle in a regime noted for its anti-communist repression and police killing demonstrating workers in the streets, generating an armed response of differing intensity and effectiveness. -

Rough Waters European Trade Unions in a Time of Crises
European Trade Union Institute Bd du Roi Albert II, 5 1210 Brussels Belgium +32 (0)2 224 04 70 [email protected] www.etui.org Rough waters European trade unions in a time of crises 2nd and updated edition, edited by Rough waters Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch and Thorsten Schulten European trade unions In the wake of the Great Recession Europe today is characterised by increasing economic and political polarisation. This has been reflected over recent years in the increasing divergence of in a time of crises trade union trajectories. — This book analyses trade union development since the early 2000s, covering eleven countries (Austria, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden Edited by and the UK), together with a separate study on EU-level federations. The individual chapters Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch and Thorsten Schulten focus on unions’ structural, organisational, institutional and discursive power resources. One feature in particular emerges from the turbulent European trade union landscape, namely the challenge of becoming politically more autonomous while long-standing institutional power resources are at increasing risk of being dismantled or of losing their effectiveness within a seemingly undamaged shell. Rough waters – European trade unions in a time of crises trade – European waters Rough Dribbusch and Thorsten Schulten Heiner Lehndorff, by Steffen Edited D/2018/10.574/21 ISBN: 978-2-87452-496-7 Rough waters European trade unions in a time of crises Rough waters European trade unions in a time of crises — Edited by Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch and Thorsten Schulten European Trade Union Institute (ETUI) ‘An impressive study of European trade unions after a decade of crisis. -
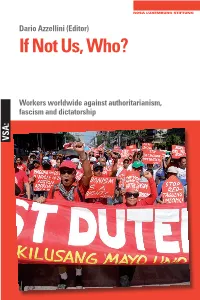
If Not Us, Who?
Dario Azzellini (Editor) If Not Us, Who? Workers worldwide against authoritarianism, fascism and dictatorship VSA: Dario Azzellini (ed.) If Not Us, Who? Global workers against authoritarianism, fascism, and dictatorships The Editor Dario Azzellini is Professor of Development Studies at the Universidad Autónoma de Zacatecas in Mexico, and visiting scholar at Cornell University in the USA. He has conducted research into social transformation processes for more than 25 years. His primary research interests are industrial sociol- ogy and the sociology of labour, local and workers’ self-management, and so- cial movements and protest, with a focus on South America and Europe. He has published more than 20 books, 11 films, and a multitude of academic ar- ticles, many of which have been translated into a variety of languages. Among them are Vom Protest zum sozialen Prozess: Betriebsbesetzungen und Arbei ten in Selbstverwaltung (VSA 2018) and The Class Strikes Back: SelfOrganised Workers’ Struggles in the TwentyFirst Century (Haymarket 2019). Further in- formation can be found at www.azzellini.net. Dario Azzellini (ed.) If Not Us, Who? Global workers against authoritarianism, fascism, and dictatorships A publication by the Rosa-Luxemburg-Stiftung VSA: Verlag Hamburg www.vsa-verlag.de www.rosalux.de This publication was financially supported by the Rosa-Luxemburg-Stiftung with funds from the Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) of the Federal Republic of Germany. The publishers are solely respon- sible for the content of this publication; the opinions presented here do not reflect the position of the funders. Translations into English: Adrian Wilding (chapter 2) Translations by Gegensatz Translation Collective: Markus Fiebig (chapter 30), Louise Pain (chapter 1/4/21/28/29, CVs, cover text) Translation copy editing: Marty Hiatt English copy editing: Marty Hiatt Proofreading and editing: Dario Azzellini This work is licensed under a Creative Commons Attribution–Non- Commercial–NoDerivs 3.0 Germany License. -

Sindicatos De Clase Y Alternativos Apoyan En Madrid Al SAT Y a Andrés Bódalo
International trade union network of solidarity and struggle Réseau syndical international de solidarité et de luttes Rede Sindical Internacional de solidariedade e de lutas Red sindical internacional de solidaridad y de luchas Rete sindicale internazionale di solidarietà e di lotta الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال www.laboursolidarity.org Sindicatos de clase y alternativos apoyan en Madrid al SAT y a Andrés Bódalo El sindicalismo de clase y alternativo se ha reunido en la Plaza de Lavapiés de Madrid para mostrar su solidaridad con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y, en concreto, con el sindicalista Andrés Bódalo que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de tres años y seis meses de cárcel por participar en una acción reivindicativa. Para los sindicatos, que han participado en la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana del sábado, la condena es injusta y forma parte de la campaña de represión contra activistas sociales y sindicales que se está llevando a cabo para intentar impedir las protestas contra las políticas antisociales y neoliberales que aplican los gobiernos y los aparatos represivos del estado. Una campaña que están sufriendo muchos personas sindicalistas y, en especial, el sindicato SAT, con que tiene 637 sindicalistas procesados a los que piden 435 años de cárcel y 743.000 € en multas. Las exigencias de los sindicalistas reunidos en Madrid son la libertad de Andrés Bódalo, la amnistía social, la derogación de la Ley Mordaza, la reforma del código penal y el cese de la represión social y sindical. Para hacer visibles esas reivindicaciones y su apoyo a Andrés Bódalo, al SAT y a cientos de activistas y sindicalistas encausados o multados – Alfon, Rafa Díez o los 8 de Yesa- acudido a Madrid desde diversos territorios. -

Unidas Somos Más Fuertes
MANIFIESTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL METRO DE GRANADA Y DEL TRANVIA DE ZARAGOZA ➢ Nuestro apoyo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que no son otras que conseguir un convenio colectivo digno y unas condiciones de trabajo acordes a las leyes laborales existentes. ➢ La defensa inequívoca de un transporte público de calidad, que merece la ciudadanía y que se costea con dinero público de todos. ➢ Denunciamos la actitud de la empresa AVANZA, multinacional mexicana, que tiene numerosas concesiones de trasportes públicos en Madrid, Zaragoza, Granada y otras ciudades y que lleva adelante una política de enfrentamiento constante con los Comités de Empresa y trabajadores, manteniendo una conflictividad laboral achacable únicamente a esta empresa que recorta derechos, incumple convenios o, directamente, ni los negocia. ➢ Así mismo dejar patente nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras expedientados por AVANZA. Ante su pésima gestión y escaso interés en la calidad de estos transportes públicos, se dedica a sancionar a delegados y trabajadores por exigir sus derechos laborales y de negociación colectiva. Exigimos la retirada de todos los expedientes y despidos. ➢ La conflictividad laboral que conlleva las relaciones de esta empresa con sus empleados repercute en el servicio público que se presta. Instamos desde aquí a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Zaragoza, como responsables de estas contratas, a que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la prestación de un servicio público eficaz y de calidad. ➢ Llamamos a la ciudadanía a defender con nosotros el transporte público, a sumarnos en las movilizaciones para conseguir un servicio 100% público y derechos laborales dignos para sus plantillas ➢ Los firmantes de este manifiesto haremos pública esta declaración, extenderemos la solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de AVANZA y movilizaremos a los ciudadanos y los trabajadores de nuestras empresas para conseguir unas condiciones de trabajo dignas y salarios justos. -

Otros Anuncios
OTROS ANUNCIOS MINISTERIO nistros de 16 de julio de 1974 («Boletín MINISTERIO DE INDUSTRIA Oficial del Estado» número 261, de 31 de DE OBRAS PUBLICAS octubre de 1974), a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropia Delegaciones Provinciales Comisarías de Aguas ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento de apli SANTANDER TAJO cación, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957; se hace saber por el pre Sección de Energía Don Higinio Manuel Martín Reviejo y sente anuncio, que cualquier interesado o Autorización administrativa de instala Hermanos, con domicilio en El Tiemblo titular de derechos reales o intereses eco ción eléctrica y declaración en concreto (Avila!, ha presentado en esta Comisaría nómicos 6obre los bienes afectados, podrá de su utilidad pública de Aguas del Tajo instancia, acompañada formular alegaciones por escrito ante este del oportuno proyecto, solicitando autori Organismo (Vía Layetana, 10 bis), en el A los efectos prevenidos en el articulo zación para construcción de un embarca plazo de quince días, a contar desde su noveno del Decreto 2617/1968 y artículo dero en el río Tórtolas (embalse de San publicación en el «Boletín Oficial del Es décimo del Decreto 2619/1966, ambos de Juan), en-término municipal de San Mar tado», a los solos efectos de subsanar 20 de octubre, se somete a información tín de Vaideiglesias (Madrid), y en cum posibles errores que se hayan padecido en pública la petición de instalación y de plimiento de lo prevenido en el articulo 10 la presente relación de los bienes y dere claración en concreto de su utilidad pú del Real Decreto-ley número 33, de 7 de chos afectados por la urgente ocupación, blica de una instalación eléctrica, cuyas enero de 1927, modificado por el 27 de en méritos de lo dispuesto en la Ley de características principales se señalan a marzo de 1931, ha acordado esta Comisa Expropiación Forzosa vigente y en su Re continuación; ría de Aguas del Tajo su publicación en el glamento. -

Un Carnaval Incómodo DIAGONAL Aumenta Día a Día
48 // PÁGINA DE SALIDA Diagonal // Del 16 de febrero al 1 de marzo de 2006 MADRID // ELIMINACIÓN DE LA CABALGATA POPULAR PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN El número de puntos de distribución de Un carnaval incómodo DIAGONAL aumenta día a día. Además de en los quioscos de la Comunidad de Madrid, puedes encontrarlo en todos En cuestión de dos años, las decenas de los locales reseñados en esta página. carrozas y comparsas populares que desfilaban por el centro de Madrid han sido A CORUÑA: Bar Clandestino, Bar Desquite, Bar Macondo, Bar Patachim, Bar O Alfaiate, Centro social Atreu, El café de Coco, sustituidas por un macroespectáculo Kiosko Adormideras (Mercado Adormideras), Librería Sisagras, O Quiosco (Polg. Rosales), Tienda Ataxentas, Librería CEA profesional ajeno a la participación popular. Sarah Bienzobas / Covijo · ALACANT-ALICANTE: Casal Jaume I · ALBACETE: Ateneo anar- quista, Papelería Sol, Puesto itinerante de difusión de la CNT- Albacete · ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA): Kiosco Parque cinco. A cambio, el Ayunta- Centro, Prensa Elvira (Barrio Obrero, 65), Prensa la Cultura Felicia Barrio (General Prim, 18) · ALCALÁ DE HENARES (MADRID): Bar La Madrid miento, que al cierre de esta Txarcu, Bar Rock On, Librería Alcalá Cómics, Librería Diógenes, publicación no había hecho Librería papelería Lope de Vega · ALCALÁ LA REAL (JAÉN): público el presupuesto, llena- Librería Ítaka · ALCORCÓN (MADRID): Centro Social Ocupado iempre han sido mo- rá las calles con carrozas pro- Autónomo El Desguace, Centro Social Okupado Eskuela Taller, Distribuidora alterna- tiva Vida Loca · ALFAFAR (VALENCIA): Local Koordinadora kolectivos del Parke lestos los carnavales fesionales, mucho más visto- · ALMASSORA (CASTELLÓN): Librería La Panderola · AYAMONTE (HUELVA): Sede capitalinos para los sas, pero ajenas a la participa- Sindicato Unitario · BADAJOZ: Librería Astérix, Librería Megapress, Librería Universitas poderes públicos. -

Training in the Retail Trade in Spain. Report for the FORCE Programme
DOCUMENT RESUME ED 372 243 CE 066 854 AUTHOR Mendez-Vigo, Marisa TITLE Training in the Retail Trade in Spain. Report for the FORCE Programme. Retail Sector. INSTITUTION European Centre for the Development or Vocational Training, Berlin (Germany). REPORT NO ISBN-92-826-7498-3 PUB DATE 94 NOTE 95p. AVAILABLE FROMUNIPUB, 4661-F Assembly Drive, Lanham, MD 20706-4391 (Catalogue No. HX-80-93-945-EN-C). PUB TYPE Reports Research/Technical (143) EDRS PRICE MF01/PC04 Plus Postage. DESCRIPTORS Case Studies; *Distributive Education; Educational Practices; *Educational Trends; Employment Patterns; Employment Practices; Financial Support; Foreign Countries; *Industrial Training; Needs Assessment; Personnel Management; Postsecondary Education; Program Costs; Program Development; *Program Effectiveness; *Retailing; *Training Methods; Training ObjecLives IDENTIFIERS *Spain ABSTRACT A study examined training in the retail trade in Spain. Employment, work, and training patterns in Spain's retail sector were researched, and case studies of five retail firms were conducted. Two retailers were too small to afford their own training organization but had formulated personnel policies providing for training. The third case was a firm whose general policy had traditionally linked staff training with total quality and the strategies used to achieve it, and the remaining two cases were large organizations that allocate substantial sums to staff training. Training was generally beginning to be regarded as an important element in firm restructuring and/or expansion. In all cases, training policies/programs were planned by top management or jointly by management and personnel department. Only wie firm had conducted a systematic training needs assessment. At all five firms, all categories of employees involved in selling had access to training. -

Annual Sustainability Report 2010
Sustainability Report 2010 Contents 1. Letter from the Chairman ............................................................7 2. Key figures ..................................................................................11 3. The Ence Group ..........................................................................17 2010 Achievements ..............................................................................18 Mission, vision and strategy ..................................................................21 Sustainable business model ..................................................................23 Human Resources ................................................................................28 4. Our Businesses ..........................................................................43 Forestry Operations ..............................................................................44 Pulp and paper ....................................................................................56 Energy ..................................................................................................66 5. Our target audiences ..................................................................77 6. About this report ......................................................................101 7. GRI Index ..................................................................................105 1 Letter from the Chairman 1. LETTER FROM THE CHAIRMAN Dear Ence shareholder: The business group you are part of reinforced the strategy in - itiated in 2008, -

The Union Transition: Recognition of Collective Work
DEBATS · Annual Review, 3 · 2018 — 99 / 117 DOI: 10.28939/iam.debats-en.2018-8 ISSN 2530-898X (print) ISSN 2530-8262 (electronic) The union transition: recognition of collective work Pere J. Beneyto Calatayud UNIVERSITAT DE VALÈNCIA [email protected] ORCID: 0000-0003-0052-590X Received: 5/12/2017 Accepted: 12/02/2018 ABSTRACT The purpose of this text is to revendicate the intervention of the workers and trade union movement during the democratic transition in Spain, taking into account both their role in mobilisation (the great strikes of 1976–79) and their proactive dimension (the construction of a new model of industrial relations between 1980 and 1986), which were often ignored by both the dominant and alternative narratives of that historical period. To this end, we reconstructed the main phases of the process these groups were involved in, analysing their most relevant characteristics. We also look at the strategic debates that occurred within the trade union movement, its organisational evolution, and the social and institutional impact of its interventions during the transition, and call into question some of the most frequently used clichés used to refer to this movement since then. Keywords: trade unions, economic crisis, political change, reform/rupture, strikes. Corresponding author: Pere J. Beneyto. Universitat de València. Facultat de Ciències Socials. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Av. dels Tarongers, 4b, 46022 València. Suggested citation: DBeneyto, P. J. (2018). The union transition: Recognition of -

Una Cronología De Ccoo Durante El Franquismo
UNA CRONOLOGÍA DE CCOO DURANTE EL FRANQUISMO Juan Moreno 1. Propósito 2. Posguerra, autarquía y verticalismo 3. Precedentes de CCOO 4. Desarrollismo y oposición incipiente 5. El “nuevo movimiento obrero” 6. Comisiones Obreras, movimiento organizado 7. Represión y repliegue 8. Recuperación de CCOO. Huelgas generales 9. El final de la dictadura. Auge de CCOO 10. De movimiento a sindicato. Transición democrática 11. Referencias bibliográficas 1 I. PROPÓSITO En este trabajo se ha dado preferencia a los hechos que tienen que ver con el movimiento general de CCOO más que a los de una rama o zona determinada que están en general recogidos en otras publicaciones. Por ello no se detallan todos los acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo de las Comisiones Obreras en el periodo de ilegalidad ni se mencionan cada una de las cientos o miles de huelgas y de manifestaciones obreras, aunque si se reseñan algunas y también los actos principales de CCOO en muchas zonas. Debido a las limitaciones de los trabajos de tipo cronológico tampoco ha sido posible contextualizar o argumentar aquí los hechos. A su vez, esto permitirá que los errores que hubiera sean más fácilmente detectables. Son escasos los trabajos cronológicos sobre CCOO y algunos de los publicados (sobre todo en Internet), contienen ciertas simplificaciones y tópicos. Esta aportación, sustentada en numerosos estudios publicados y en los testimonios de muchos militantes históricos, puede servir de apoyo para los cursos de formación sindical y para quienes en el 50 aniversario de la creación de las principales estructuras del movimiento de Comisiones Obreras quieran refrescar algunas de las fechas más significativas. -
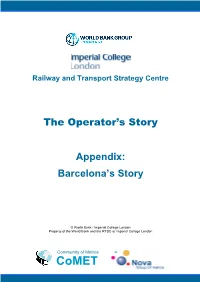
Barcelona's Story
Railway and Transport Strategy Centre The Operator’s Story Appendix: Barcelona’s Story © World Bank / Imperial College London Property of the World Bank and the RTSC at Imperial College London Community of Metros CoMET The Operator’s Story: Notes from Barcelona Case Study Interviews – January 2017 Purpose The purpose of this document is to provide a permanent record for the researchers of what was said by people interviewed for ‘The Operator’s Story’ in Barcelona. These notes are based upon 12 meetings between 4th and 7th April 2016. This document will ultimately form an appendix to the final report for ‘The Operator’s Story’ piece. Although the findings have been arranged and structured by Imperial College London, they remain a collation of thoughts and statements from interviewees, and continue to be the opinions of those interviewed, rather than of Imperial College London. Prefacing the notes is a summary of Imperial College’s key findings based on comments made, which will be drawn out further in the final report for ‘The Operator’s Story’. Method This content is a collation in note form of views expressed in the interviews that were conducted for this study. Comments are not attributed to specific individuals, as agreed with the interviewees and Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). However, in some cases it is noted that a comment was made by an individual external not employed by TMB (‘external commentator’), where it is appropriate to draw a distinction between views expressed by TMB themselves and those expressed about